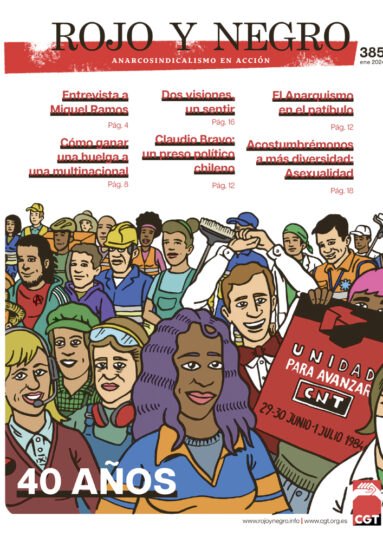Artículo publicado en Rojo y Negro nº 384 de diciembre
Cada poco tiempo aparecen noticias en los medios que desvelan casos de explotación, extorsión o tráfico de personas en relación con el trabajo agrícola. Estas noticias son la cara más trágica de una realidad que atraviesa el modelo agrícola neoliberal en la actualidad: un modelo basado en la agroexportación en manos de grandes compañías que obtienen inmensos beneficios mientras las pequeñas explotaciones son cada vez menos viables y en el que las personas trabajadoras, el último eslabón de la cadena, son condenadas a la explotación, a la miseria y, en muchas ocasiones, a la marginación.
La orientación de la agricultura hacia un modelo de producción intensiva y comercio exportador ha generado, desde hace años, la aparición de grandes centros productores especializados. En el caso español podríamos destacar Murcia, Huelva, Almería y el que nos ocupa en este artículo, Lleida: la zona del llano de la capital del noroccidente catalán experimentó el crecimiento de la fruticultura en los años cincuenta, con el fin de la autarquía franquista, y desde entonces su cultivo ha ido a más, especialmente desde las desregularizaciones de los años ochenta y noventa, ya en los años de hegemonía neoliberal, cuando se dio el gran boom de la fruticultura en Lleida.
En la actualidad los grandes complejos agroindustriales son los principales beneficiados de este modelo de especialización y exportación: ellos deciden qué variedades de fruta se cultivan y a qué precios se pagan, mientras el trabajo lo aporta el agricultor (y obviamente, por debajo de él, los y las temporeras). Además, reciben el apoyo de la administración que financia obras e infraestructuras, de las que se beneficia aún más la agroindustria, u obtienen subvenciones y promoción de sus productos a partir de ferias y otros eventos.
En el ámbito local, la red de poder tejida en torno a la patronal agraria, las grandes compañías y los políticos locales es muy sólida y resistente —estos últimos tienen vínculos e intereses familiares y económicos con los dos primeros grupos—. No obstante, la agricultura no se sostendría sin un apoyo a nivel estatal, una tendencia compartida por toda Europa: la Ley de Extranjería, que despoja de derechos a muchas de las personas trabajadoras que llegan para la campaña agraria. En su mayoría se trata de personas migrantes: subsaharianas, magrebíes, latinoamericanas o europeas del Este son la mano de obra principal en campos y almacenes. Son ellas, personas trabajadoras con ausencia casi total de derechos, las que mantienen el modelo agrícola en una tendencia que se repite en Lleida, en la horticultura andaluza, la vendimia en la Rioja o en el Penedès, el cítrico en Valencia y, también, en otros países de Europa.
Por sus características, el cultivo de frutales requiere que para la cosecha se necesite mano de obra constante ya que, de momento, no hay una mecanización posible. Además, es un modelo de trabajo con una clara división sexual: los hombres en el campo recogiendo fruta y las mujeres en las cámaras y almacenes seleccionando y embalando. Esta necesidad de mano de obra, junto a la de ofrecer precios competitivos en un contexto de aumento progresivo de otros costes como el energético, hace que la patronal presione para mantener los salarios a la baja. Cualquier persona que siga las campañas año a año puede observar cómo las subidas de salario por hora son mínimas: la patronal limita los aumentos peleando por mantenerlos con subidas de apenas unos céntimos respecto al año anterior.
Las personas trabajadoras del campo, además, están bajo el régimen especial agrario, un régimen especial que no da acceso al paro ni a ayudas sociales. No acaban allí los atropellos que sufren: las largas jornadas laborales, de sol a sol, en condiciones excesivamente duras, trabajar sin contrato o no cotizando las horas que en realidad se trabajan o el número significativo de accidentes que se producen son solo algunas de las problemáticas y reflejan los abusos que aparecen cada año en la campaña de la fruta.
Además, desde inicios de los años noventa se permite la contratación de mano de obra en origen, es decir, se contrata a personas de otros países que solo vienen para la campaña y luego se tienen que marchar: se aprovecha que cobran un salario menor (ya que se les descuenta el alojamiento y el viaje) y que tienden a ser mucho más dóciles. Otro elemento imprescindible en todo este entramado son las ETT que, desde su legalización en los noventa, constituyen uno de los principales pilares en la contratación agraria y son responsables de los abusos y engaños que sufren los trabajadores y trabajadoras. Los abusos, como los que sufrieron las temporeras marroquíes en Murcia en el año 2020, son producto de esta desprotección —sostenida por la ley—. Se trata de una política de puertas abiertas que beneficia a los intereses de la patronal mientras la Ley de Extranjería excluye a otras migrantes que también vienen a buscarse la vida para subsistir. Muchos ayuntamientos también controlan el flujo de temporeros en base a la demanda de mano de obra y cuando ésta ya no es tan necesaria aumentan la presión policial sobre los y las migrantes, sobre todo sobre los que duermen en la calle, para que se marchen a otro lugar.
Otra de las amargas imágenes que deja la campaña de la fruta es la de personas trabajadoras durmiendo en la calle. Según el convenio del campo, la parte contratante está obligada a dar alojamiento si la persona contratada está empadronada a más de 75 km de distancia y, aunque muchos agricultores cumplen con su parte, son miles las personas temporeras que quedan durmiendo en la calle. Los ayuntamientos, además, no tienen sistemas de acogida —o si los tienen son insuficientes— para dar alojamiento a quienes llegan buscando trabajo. En los buenos años, en los que la zona se ve económicamente beneficiada por la fruta, la patronal hace llamamientos porque necesita trabajadores, pero las administraciones y la sociedad en general se desentienden del subproducto: la llegada de personas que no tienen trabajo ni techo.
En definitiva, en el caso de Lleida —como en el de muchos otros lugares de exportación agrícola— las condiciones de trabajo son duras y a menudo se cae en la explotación e incluso llegan a darse casos de semiesclavismo. Todo esto se debe a que el modelo agrícola agroindustrial busca exportar la mayor cantidad de productos al menor precio posible y a que se hace a costa de las condiciones laborales de los y las trabajadoras del campo. Tanto desde la perspectiva ecológica (tema que por falta de espacio no se ha desarrollado) como desde la humana, se trata de un modelo agrícola fallido que se sustenta en salarios bajos y explotación laboral.
Adrián Zarco
Fuente: Rojo y Negro