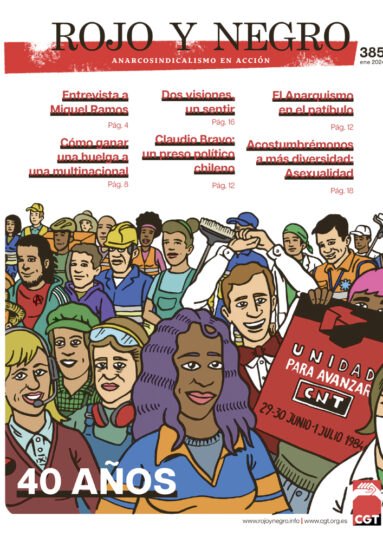Debemos a la politóloga alemana Hannah Arendt haber argumentado intelectualmente la consanguineidad ideológica de fascismo y comunismo. En su ya clásico “Los orígenes del totalitarismo”, la pensadora judía tradujo en la teoría y a la luz de los hechos la identidad sustancial de ambas formas políticas de disciplinamiento de masas. Más allá de la indudable analogía entre sus respectivos ratios de devastación humana, lo que para Arendt representaba el locus identitario entre ambos fenómenos era su común odio al liberalismo.
No obstante, la fundada reflexión de la autora de “Eichmann en Jerusalén”, que hiciera de su expresión “la banalidad del mal” una de las claves de la atrocidad totalitaria, no tuvo apenas reconocimiento académico entre los sectores de la izquierda autoritaria que, por el contrario, se sintieron calumniados por la comparación.
No obstante, la fundada reflexión de la autora de “Eichmann en Jerusalén”, que hiciera de su expresión “la banalidad del mal” una de las claves de la atrocidad totalitaria, no tuvo apenas reconocimiento académico entre los sectores de la izquierda autoritaria que, por el contrario, se sintieron calumniados por la comparación. Mientras que el nazi-fascismo perdedor en la Segunda Guerra Mundial pasaba a ser epítome de barbarie sin límites, el comunismo vencedor en esa contienda se hacía olvidar sus políticas de exterminio y pasaba al imaginario popular como la solvente antítesis del sistema que durante dos años cruciales (1939-1941) había sido su aliado bélico.
Con ese reparto de papeles transitó el siglo XX y se configuró el atrezo de la Guerra Fría, colocando a la URSS como referente inevitable en la contención de un imperio americano cada vez más despiadado y depredador. Con esas credenciales, el antiyanquismo se convertiría en el imperativo político de la izquierda alineada, excusando como daños colaterales las incursiones militares de represión endógena que el Bloque del Este ejecutó contra las insurrecciones populares de Hungría (1956) y Checoslovaquia (1968). Una filosofía política que acaba de rendir su último tributo a la “causa del socialismo” de aquella manera en la revuelta ucraniana del Maidán, mediáticamente sancionada como un golpe de mano de la extrema derecha nazi-fascista.
Esta categorización criminalizadora, a la par que puso en marcha una eficaz deslegitimación de una protesta que en lo sustancial reproducía las rebeliones de abajo arriba habidas en la “primaveras árabes”, permitía homologar el conflicto ucraniano en los parámetros ya trillados. Ante buena parte de la opinión pública mundial, la cuestión se ventilaba como si se tratara de un duelo maniqueo entre izquierda y derecha, o incluso entre socialismo y capitalismo. Olvidando la inequívoca condición capitalista y no económicamente antagónica de los duelistas: EEUU-UE y la Federación Rusa.
La hegemonía de esa perspectiva unidimensional, realizada sobre la base cierta del protagonismo en el totum revolutum del Maidán de grupos organizados de matones de rotunda iconografía nazi-fascista, ha cumplido la tradición que dicta que en una guerra la primera víctima es la verdad. Impelidos por el temor a ese “renazimiento” presuntamente instigado por el eje EEUU-UE, que mayoritariamente los medios de información controlados por el Kremlin proyectaban al “mundo libre”, se crearon las condiciones objetivas para aceptar como un acto legítima defensa la intervención militar, primero, y la anexión, después, de Crimea por Rusia. Curiosamente, está invasión de un Estado soberano de rango medio por una potencia nuclear se materializó aireando uno de los argumentos clásicos del ideario nazi-fascista: la invasión extraterritorial para proteger a los ciudadanos de la propia etnia, en este caso el contingente rusohablante.
La investigadora Carmen Claudín, hija de uno de los máximos teóricos del comunismo español e internacional de la postguerra, retrataba así la respuesta de Moscú ante la subversiva ofensiva del Maidán: <Los estrategas del Kremlin han conseguido articular un plan de desinformación que se abre camino incluso en medios y opinión pública en otras partes del mundo incluida España. Los tres mantras de esta estrategia son que los radicales extremistas han dado un golpe de Estado contra un presidente legítimo, que lo han conseguido gracias a la injerencia occidental y que los derechos, cuando no la integridad física, de la minoría rusa está en peligro> (Sobre le desinformación del Kremlin, El País, 10/03/14). En parecida línea concluían su crónica sobre el conflicto los enviados especiales de Le Monde Diplomatique, donde, tras afirmar que “la historia de la revolución ucraniana es quizás ya la de una oportunidad perdida”, afirmaban: <Sin duda, las poblaciones del este habrían podido unirse a las del oeste en un movimiento común contra la oligarquía y la corrupción. Pero la exaltación del nacionalismo ucraniano ha desempeñado un papel de contrapunto para los rusófonos de la parte oriental, mientras que los partidarios del ex presidente Yanukóvich responden agitando el espantapájaros de una “amenaza fascista”. Unas pocas semanas han sido suficientes para que la manipulación de los medios y los sentimientos identitarios condujeran al país al borde de la guerra civil> (Jean-Arnault Dérens y Laurent Geslin, Ucrania, de una oligarquía a otra, LMD, abril 2014).
La cuestión se complica cuando surgen en escena representantes de partidos de la extrema derecha europea, invitados por un denominado Observatorio Euroasiático para Democracia y Elecciones, como observadores “independientes” en la consulta sobre la incorporación de Crimea a Rusia. Entre otros, el neonazi belga Luc Michel, “especializado en repúblicas autoproclamadas como el Transdniéster o Abjacia”; Vlaams Belang, dirigente del partido ultranacionalista de Flandes o el catalán Enric Ravelló, último responsable de relaciones internacionales de la formación racista Plataforma per Catalunya. A esa curiosa conjunción de afinidades contrapuestas habría que añadir el apoyo dado por muchas formaciones postfascistas euroescépticas al proceso liderado por el Kremlin. Tanto el Frente Nacional francés de Marine Le Pen; como el líder nacionalista austriaco Heinz-Christian Strache del Partido por la Libertad; el holandés del PVV Geert Wilder; el húngaro Jobbit; el grupo griego Amanecer Dorado; Atak de Bulgaria o Nase Slovensko de Eslovaquía, todos ellas formaciones populistas xenófobas, se han decantado hacia Putin en la disputa (aunque los medios españoles hayan ignorado sus posiciones). Incluso la dirigente del FN, aprovechando una reunión en Moscú con el presidente del Parlamento Sergei Narishkin, ha declarado que veía un error por parte de la UE tratar de atraer a Ucrania a su órbita de influencia.
Tenemos pues en liza dos realidades constatables. Una presencia, minoritaria pero muy visibilizada, de grupos de parafernalia nazi-fascista en Maidán, que no ha tenido casi impacto en la formación de la estructura política encargada de pilotar provisionalmente la transición hasta los comicios del 25 de mayo. Y de otro lado, un conglomerado de partidos y entidades de extrema derecha, postfascistas, ultranacionalistas y xenófobos, con presencia institucional en países del viejo continente y mejores perspectivas cara a las elecciones europeas, que hacen piña con las políticas que emanan del presidente Putin y la Rusia capitalista y nuclear de los oligarcas. La bulla pendenciera de nostálgicos escuadristas compartiendo los intereses del Tío Sam y la Troika, y los ultras del eurescepticismo militante hermanados con los plutócratas herederos del comunismo internacionalista. ¿Nos hemos perdido algo?
Simplemente se ha cumplido lo analizado por Hannah Arendt respecto al odio común al liberalismo, aunque sea en esa versión pedestre que entiende que “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”. Eso y que las formas y divisas que adoptan los totalitarismos del siglo XXI ya no pasan por las camisas negras, los saludos a la romana, los desfiles al paso de la oca y la brutalidad cuartelera. Por el contrario, hoy visten de civil, se afanan por empatizar con la gente y sobre todo imperan sobre la legitimidad que les da saberse avalados por una amplia base electoral, de procedencia mayoritaria trabajadora, que ha corrido a refugiarse bajo sus siglas. Todo ello tras el colapso de los partidos de la izquierda autoritaria y la traición de una democracia de hegemonía bipartidista que en realidad ocultaba un modelo placebo de dominación. Lo resaltaba con rotundidad el corresponsal del diario El País en Francia, Miguel Mora, en la crónica “La ultraderecha francesa se pone en cabeza”, del pasado 10 de octubre: “El sondeo refleja que sube sobre todo entre las personas de más edad, los obreros y los que votaron a Hollander”. De ahí que en uno de los momentos de mayor descalabro político y económico del neoliberalismo, a consecuencia de las purgas de austericidad impuestas por los gobiernos occidentales para salvar al sistema financiero a costa de las personas, los que siguen la estela de los perdedores de antaño, fascismo y comunismo, hayan creído llegado el momento de aunar esfuerzos contra el enemigo común.
Y aquí entra otra vez el contencioso ucraniano, la anexión por la fuerza de Crimea y un megamandatario como Vladimir Putin que parece seducido por la tesis tradicionalistas y expansionistas del ideólogo de la Cuarta Teoría Política, Aleksandr Duguin, el hombre que ha popularizado el término Euroasia como vector de éxito para la grandeur de la Federación Rusa, y en el que una Ucrania satelizada es pieza primordial. Carlos Taibo, en su magnífico libro “Rusia en la era de Putin”, publicado en 2006, ya se hacía eco de la influencia que este pensador antimodernista ejercía sobre el Kremlin. <En la Rusia de hoy –decía el profesor de la UAM- disfruta de innegable predicamento la escuela euroasiática que ha tenido en Aleksandr Duguin su último retoño y que encuentra ecos evidentes en muchas de las posiciones asumidas por los partidos comunista y liberal democrático, cuando no en determinadas manifestaciones del presidente Putin>. Y añadía en relación con la dimensión estratégica de su propuesta: <Para esta escuela lo que se ha dado en llamar Euroasia configura un mundo cultural singular, distinto del propio de la Europa occidental pero también del asiático. En la visión de Duguin la civilización de “la tierra” euroasiática se opone a la civilización “del mar” atlántica. Entiéndase bien que la primera no es exclusivamente ruso-ortodoxa sino que reclama una doble alianza eslavo-turca y musulmano-ortodoxa>. Añadamos por nuestra parte que el reclamo de lo “telúrico” como crisol de identidades político-culturales resulta muy grato a una dilatada saga de gurús filonazis como Martin Heideger, Carl Schmitt, Oswald Spengler, Rene Guenon, o Julius Evola, estirpe que contó en el Este europeo con exponentes del tipo y la impronta de Mircea Eliade.
Quizás por eso no resulte del todo chocante la presencia como “observadores independientes” de testigos de la extrema derecha xenófoba, antiliberal y populista en Crimea. Un frente ultratradicionalista enemigo de una Unión Europea que evitó incluir en su constitución una referencia a Dios y al cristianismo como su deus ex machina. De hecho, hace años que en círculos postfascistas españoles se acaricia la posibilidad de un bloque nacional-bolchevique antiliberal como expresión de esa Cuarta Teoría Política que, según el propio Duguin, y sobre la base del “pueblo y la etnia” debería llenar el vacío dejado por la Primera, centrada en el “individuo”; la Segunda, identificada en el concepto de “clase” y la Tercera y última en discordia, que pivotaba sobre las nociones de “raza y Estado”. La idea de crear una entente nacional-bolchevique es una patente del abogado Luc Michel, el jefe de los comisionados prorrusos en Crimea, un activista que gusta de ponderar su carácter de “fascismo rojo”.
En la presentación de un texto con este rótulo, su autor, el colectivo Karl-Otto Paetel, proclama sin disimulos la verdadera naturaleza de este sincretismo político-ideológico de última generación. <Hay el enemigo del fascismo rojo es Norteamérica – puede leerse a modo de justificación-, el neoliberalismo y el pensamiento único. Sus camaradas, los nacional-bolcheviques rusos, los radicales antisistema italianos, los ecologistas paganos y los movimientos de liberación del Tercer Mundo refractarios al occidentalismo”. Toda una declaración de principios sobre las nuevas tareas que comprometen a los partidarios de la revolución pendiente que han dejado caducar al monoteismo de matriz nazi-fascista. Su proyecto de abrazar una más alta misión totalitaria medita aquí y ahora sobre la acción directa mancomunada de todas las escuelas antiliberales. Y de todo ello dan cumplida cuenta webs de tendencia nacional-bolchevique como Tribuna de Europa o Disidencia, editoriales del tipo Nueva República y distribuidoras de la factura de Librópolis.
Aleksandr Duguin estuvo en España el 13 noviembre de 2013 invitado por el Movimiento Social Republicano (MSR) para presentar la versión castellana de su libro La Cuarta Teoría Política, conferencia que puede seguirse en su integridad en uno de los portales referidos. Por cierto, que, en aquello ocasión, el mentalista de Putin para asuntos euroasiáticos, aparte de desarrollar sus conocidos postulados en favor de los “valores eternos”, hizo especial hincapié en su rotunda oposición a los matrimonios homosexuales, una de las constantes más refractarias del arsenal ideológico del actual inquilino del Kremlin. Informaciones no totalmente contrastadas que hablan de la presencia entre el grupo violento que se enfrentó a los antidisturbios el 22M de uno de los ultras que reventó un acto catalanista en la Sala Blanquerna, hacen presuponer que la doctrina nacional-bolchevique ha empezado a ensayarse en España. Aunque en esta ocasión, a decir de esas mismas fuentes, el activista que fue jueves portaba una bandera negra.
Rafael Cid
Fuente: Rafael Cid