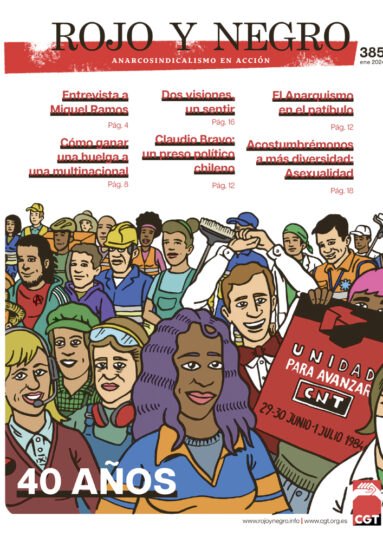Ane Karine lo sabía todo acerca de las bombas. Seguramente tendría opiniones muy fuertes de las atrocidades de Londres. «No tiene caso estar machacando la cuestión de la seguridad», solía decirme en Beirut, durante la guerra civil libanesa. «Hay que averiguar por qué las personas incurren en esto y lo que pudimos haber hecho para evitarlo. Esto no se va a detener hablando sobre el ’terrorismo’».
Ane Karine Arvensen, una de las mejores diplomáticas de Noruega y una buena amiga por más de dos décadas, hubiera comprendido la ironía que encerró mi último viaje para estar con ella. Regresé a Beirut vía Londres de su funeral en Oslo. Yo estaba en la Línea Piccadilly en dirección a Heathrow, sólo tres o cuatro trenes adelante del que explotó en King’s Cross.
Era una dama dura, Ane Karine. Nacida en 1941, cuando Noruega estaba bajo ocupación alemana, la guerra fue determinante en su vida. Era una dama impactante, alta y rubia, que bebía como el proverbial cosaco, sin jamás mostrar el más mínimo efecto. Fumaba cigarrillos en largas boquillas con la esperanza de que la protegiera del cáncer.
No fue así. Murió con dolor, tratando con mucho trabajo de llenar de aire sus pulmones ; sola, en un hospital noruego. Siempre se estaba «recuperando», y a menudo se encontraba en su casa, sin poder caminar, sin siquiera poder usar el correo electrónico durante mucho tiempo. La llamé unos días antes de su muerte. En un mensaje me dijo que quería hablar conmigo. Con su voz aguda y silbante me preguntó sobre Líbano y de lo que ocurriría en Irak. Pero ambos sabíamos que quería hablar conmigo para que pudiéramos despedirnos.
Traté de alegrar a Ane Karine recordándole las insensatas, absurdas, ridículas, peligrosas pero necesarias aventuras que compartimos en Líbano cuando en 1982 Israel lo invadió y atacaba a las fuerzas sirias en las montañas cerca de Bhamdoun. Ella viajaba conmigo por las colinas cuando un avión israelí destruía a la armada siria apostada a nuestro alrededor.
«Es excelente, Bob, excelente que hayamos podido llegar tan lejos» me decía en medio de las enormes explosiones que atravesaban las montañas. «Excelente» era una de sus palabras favoritas. «Excelente» como en «misión cumplida».
«Ane Karine», le dije «esto es demasiado peligroso». Me dirigió una mirada fastidiada. «Bob, traemos la bandera noruega en el coche. Soy diplomática». Miré la bandera de 40 centímetros de largo y calculé que los F-16 israelíes volaban a 3 mil metros de altura. La miré y ella se reía.
Conté esta historia en su funeral. Aquellos que derramaban abundantes lágrimas estallaron en risa. Ane Karine, encerrada en un ataúd blanco a mi izquierda, sepultada bajo rosas blancas, había vuelto a la vida.
Sin embargo, ella era una de las pocas personas a las que nunca hubiera podido imaginar muerta. Su amor a la vida, y su amor a la aventura, le daban esa calidad sobrehumana que sólo pueden poseer aquéllos que nunca han temido a la institución de la muerte. Estuvo de delegada en Serbia y en Irán ; una noruega ataviada con chador a cargo de asuntos diplomáticos en un país que a veces la volvía loca, y quien servía unos devastadores gin and tonics en el jardín de su residencia en Teherán.
Un día se apareció en Beirut con un diplomático del Ministerio de Defensa que estaba profundamente ofendido por mi análisis sobre Medio Oriente, porque no coincidía con el suyo. «Cállate», lo reprendió. «Estás aquí para escuchar, no para poner a prueba tus estúpidas teorías».
No, Ane Karijne no toleraba a los tontos. Yo también sentí el látigo de su lengua de vez en cuando, cada vez que ella creía que yo no había entendido algún hecho muy evidente de la vida en Medio Oriente. «Para las personas que viven aquí, en el mundo árabe», me decía, «a veces la justicia es más importante que la democracia».
Por teléfono, en uno de sus últimos días, me dijo que pensaba que en Irak la seguridad y la electricidad podrían ser más importantes que la democracia. Me dijo que pensaba que el Ministerio del Exterior noruego era demasiado afín a Estados Unidos, y sólo veía a través de los anteojos de Washington los «procesos de paz» y los «mapas de ruta».
Podía ser indiscreta. En una ocasión salió de la embajada noruega en Beirut, en los años 80 ; ella era agregada entonces. Le escurrían lágrimas por el rostro ; lágrimas de risa. «Acabo de leer un despacho de nuestro embajador en Washington», me dijo. «Fue a reunirse con Ronald Reagan y con nuestro diplomático. Al presidente le prepararon un paquete de tarjetas para asegurarse que él diera a los noruegos todas las respuestas correctas. Pero se le revolvieron las tarjetas y cuando nuestro embajador preguntó sobre las relaciones comerciales entre Washington y Oslo, Reagan contestó que habrá paz en Medio Oriente».
Yo admiraba a Ane Karine porque ella siempre iba a ver por sí misma ; ella presenciaba los acontecimientos de los que hablaba en los despachos que enviaba cada noche al Ministerio del Exterior en Oslo. Mientras otros diplomáticos se escondían en sus embajadas en Beirut -de la misma forma que lo hacían muchos periodistas occidentales en sus hoteles-, ella estaba en las montañas, trabajando en medio del peligro y conociendo todo de primera mano. No en balde, años después, fue enviada a Beirut para negociar, sin ofrecer rescate, la liberación un rehén. Tuvo éxito. Algún día me encantaría leer todos los reportes que envió a Oslo y toda la furia que contenían.
Esto nunca fue tan obvio como cuando entramos caminando al campo de refugiados de Sabra y Chatila, el 18 de septiembre de 1982. Ella miraba con furia, con el rostro tan tenso que perdió toda su belleza, a las pilas de hombres asesinados, mujeres evisceradas y bebés muertos. La obra de los aliados falangistas de Israel. «¡Asqueroso, repugnante, obsceno¡» gritaba. «¡Un día vamos a tener que pagar por esto !» Quizá aún estamos pagando.
Dimos el último adiós a Ane Karine en una antigua capilla cercana a una fila de tumbas de guerra británicas que contenían los cuerpos de efectivos de la Real Fuerza Aérea que se perdieron en Noruega, más o menos por la época en que yo nací. El recinto era un gran edificio oval cuyas paredes estaban cubiertas de lo que parecía ser una infinidad de runas. Fue adecuado que a cada lado de su ataúd ardiera una vela de Hannukah. Ane Karine no era judía, pero amaba a todos los pueblos de Medio Oriente.
La última pieza que se interpretó en su sepelio fue una canción sueca sobre los pasajeros de tercera clase a bordo del Titanic, de como pasaron de la incredulidad a la convicción de que morirían, y finalmente concluyeron -dice la canción- que se hundirían valientemente con el barco cuya bandera seguía ondeando.
Esto describe perfectamente el carácter de Ane Karine, tanto como el hecho de que, tras su funeral, ella dispuso que sus mejores amigos dieran un paseo por un canal de Oslo a bordo de un bote que llevaba 40 botellas de champaña Bollinger. Dada su valentía en la guerra, creo que era tanto reportera como diplomática. Era una criatura para nuestros tiempos peligrosos. Sabía vivir y supo cómo morir.
Fuente: Robert Fisk / The Independent / La Jornada / Traducción : Gabriela Fonseca