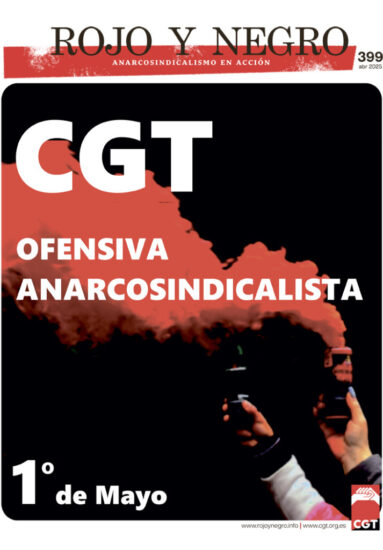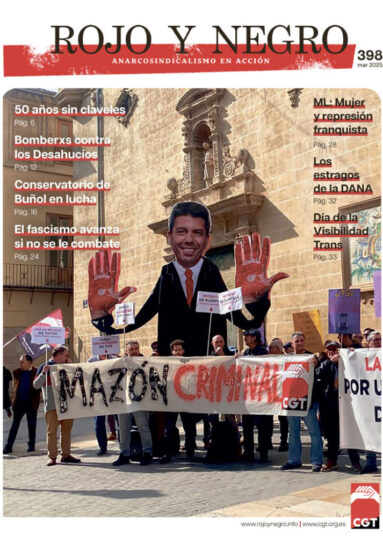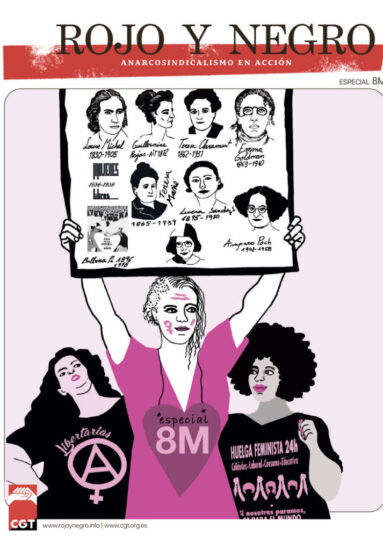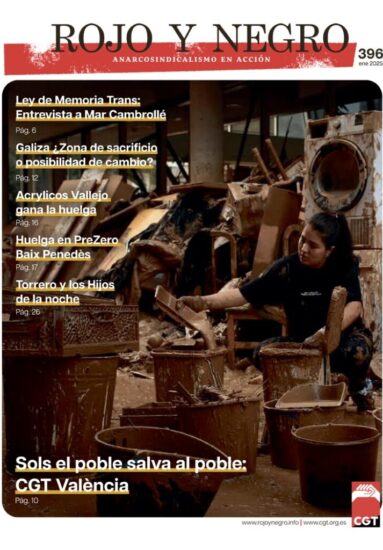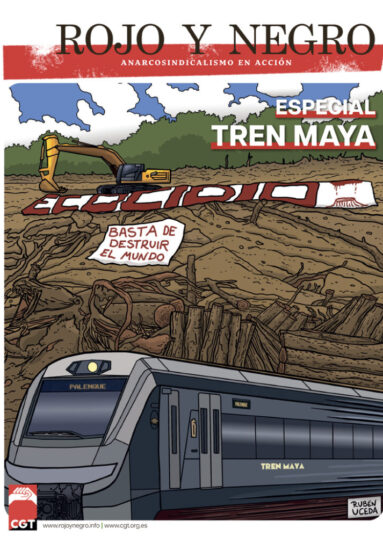Artículo publicado en Rojo y Negro nº 400, mayo 2025
El Estado español está viviendo una auténtica revolución energética. En apenas cinco años, las renovables han pasado de generar el 40% de nuestra electricidad al 60%. Es un logro técnico impresionante, pero bajo la superficie de los paneles solares y los aerogeneradores, hay una realidad que preocupa cada vez más: la forma en que se está desplegando esta transición amenaza con convertir nuestros pueblos y campos en zonas sacrificadas para alimentar las grandes ciudades… o los mercados exteriores.
Un estudio reciente de Ecologistas en Acción lanza una advertencia clara: la instalación masiva y desordenada de energías renovables, especialmente la solar fotovoltaica, está generando impactos sociales, ambientales y económicos que podrían torpedear la propia idea de una transición ecológica justa.
Sobredosis de proyectos,
falta de planificación
La potencia fotovoltaica ya instalada y la que tiene permisos supera en un 85% los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Y no se trata de pequeños paneles en tejados, sino de megainstalaciones promovidas por grandes fondos de inversión en terrenos rurales, muchas veces alejados del consumo, sin coordinación territorial ni control democrático. El resultado: pueblos saturados de macroproyectos, tierras agrarias ocupadas, biodiversidad amenazada y poblaciones locales con cada vez menos capacidad de decidir sobre su futuro.
“Estamos ante una burbuja especulativa de renovables”, alertan los autores del informe. Y como toda burbuja, si estalla, no solo traerá consecuencias económicas, sino también sociales y territoriales. En el mundo rural, la desconfianza crece. Y donde debería haber apoyo a la transición energética, empieza a cundir el rechazo.
Más no siempre es mejor: el límite de lo razonable
El informe analiza con detalle cuánto sol podemos realmente aprovechar. Y aquí llega la paradoja: más paneles no significa necesariamente más energía útil. Sin suficiente capacidad de almacenamiento ni redes adecuadas, gran parte de la electricidad generada en las horas punta simplemente se desperdicia. Son los llamados vertidos renovables. Según los cálculos del estudio, instalar más allá de 75 GW de fotovoltaica sería ineficiente y contraproducente si no se acompaña de medidas inteligentes: baterías, autoconsumo, generación distribuida o redes adaptadas.
El reto del equilibrio territorial
Uno de los principales mensajes del estudio es que no basta con llenar el campo de placas solares para decir que somos verdes. La energía también debe ser cercana, distribuida y justa. Las comunidades rurales no pueden seguir siendo tratadas como simples proveedoras de suelo barato. Necesitan participar, decidir y beneficiarse del cambio. Promover el autoconsumo, apoyar a cooperativas locales, planificar a escala comarcal y proteger el paisaje son piezas clave de un nuevo modelo energético. Lo dice el informe y lo grita, cada vez con más fuerza, la España interior: o la transición es justa, o no será.
Territorio rural,
territorio de sacrificio
La expresión “territorios de sacrificio” proviene de los estudios críticos sobre ecología política. Se refiere a aquellas zonas geográficas que soportan de forma desproporcionada los impactos negativos de decisiones económicas, extractivas o industriales tomadas en otros lugares. En otras palabras, son los lugares donde se concentran las cargas de un modelo pensado para beneficiar a otros.
Comenzó a utilizarse en América Latina, especialmente en Chile, donde comunidades indígenas y rurales vieron sus tierras afectadas por megaproyectos mineros, energéticos o forestales. El concepto fue ampliamente difundido por la socióloga chilena María Olivia Monckeberg, y recogido en estudios de Eduardo Gudynas, referente del pensamiento ecológico latinoamericano, quien lo vinculó con la lógica del extractivismo en los países del Sur Global.
En el contexto europeo, diversos autores han adaptado el término para describir las dinámicas de expolio territorial, desigualdad ecológica y desplazamiento de impactos, muchas veces asociados a megaproyectos de energías renovables en territorios rurales o empobrecidos.
Más planificación,
más participación
El estudio de Ecologistas en Acción no se queda en la denuncia. Propone un horizonte claro: 100% renovables, sí, pero con cabeza. Una transición energética que combine diversas fuentes, que apueste por la eficiencia, que redistribuya el poder energético y que cuide los territorios.
Como escribió Eduardo Galeano: “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”. Quizá haya que recordar que esos “lugares pequeños” también tienen voz, dignidad y un papel decisivo en este futuro que estamos construyendo.
Un ‘cero energético’ histórico
Este artículo se acabó de redactar entre el 23 y el 25 de abril. Nada hacía presagiar que el lunes 28 de abril se pudiera producir un apagón de todo el sistema eléctrico peninsular, lo que se conoce como caída a 0 de tensión. Un evento histórico que dejó a la totalidad de la península ibérica sin electricidad durante varias horas.
A raíz de este evento, han surgido numerosas informaciones, muchas de ellas meras especulaciones y manifestaciones interesadas. Ecologistas en Acción emitió un comunicado explicando lo que se sabe y lo que no hasta ahora. Así mismo, la organización ecologista reclama una planificación urgente de la red eléctrica. El cero energético es un toque de atención que debería conducir a una planificación adecuada de la red eléctrica. En la actualidad la liberalización del sector y de Red Eléctrica Española ha dejado en manos de los beneficios y el mercado la ubicación y dimensionamiento de la producción renovable.
A. R. Amayuelas
Fuente: Rojo y Negro