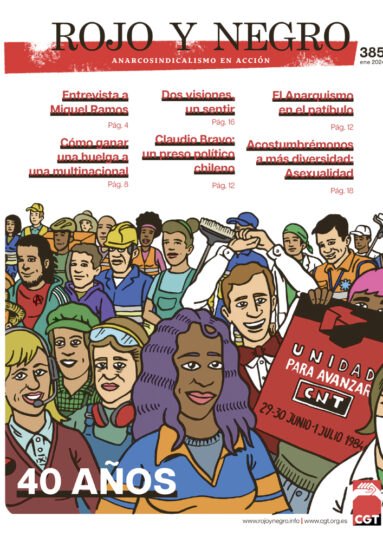La doctrina del tiranicidio, fórmula que abarca desde el “magnicidio” a conceptos como “guerra justa” o “injerencia humanitaria”, tiene una larga tradición cristiana, sobre todo en España, donde nombres como el padre Mariana, y su teoría del “regicidio”, basada en las enseñanzas de Cicerón, han hecho de ella el pilar de toda una escuela de pensamiento-acción, una suerte de teología de la liberación.
Y aunque desde la sociedad civil también se utilizó
este principio de intervención frente a los poderosos como aval de
legítima defensa de los más humildes y débiles (el Locke del
derecho a la rebelión), lo que a la luz de los sucesos de Libia nos
interesa de esta posición es la reflexión que establece entre
legalidad y legitimidad. No siempre lo que es legal, bendecido en las
Y aunque desde la sociedad civil también se utilizó
este principio de intervención frente a los poderosos como aval de
legítima defensa de los más humildes y débiles (el Locke del
derecho a la rebelión), lo que a la luz de los sucesos de Libia nos
interesa de esta posición es la reflexión que establece entre
legalidad y legitimidad. No siempre lo que es legal, bendecido en las
normas establecidas por el sistema político vigente, es legítimo,
acorde a valores respaldados por la mayoría social del pueblo, que
es el ámbito donde en realidad radica la soberanía (por más que la
revolución Francesa introdujera el término restrictivo de “nación”
como sucedáneo). Incluso la legitimidad no es un valor estático,
sino dinámico, como demostró Max Weber al diferenciar entre
legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Jürgen Habermas,
en su libro Factlcidad y validez maximiza
así el problema: “sólo son legítimas aquellas normas que
pudieran ser aceptadas por todos los posibles afectados por ellas
como participantes de discurso racionales”.
Pero lo
sustancial de este debate inacabable, desde un punto de vista
libertario y anti-autoritario, es que no existe legalidad sin
legitimidad, es decir, que una norma que arrincone, colisione o
liquide valores fundamentales es nula de pleno derecho. De ahí la no
prescripción de los delitos de lesa humanidad. La axiología debe
presidir las actuaciones políticas para que el consenso social sea
efectivo y no un simulacro. Cosa harto difícil cuando el poder está
instituido, aunque ostente la lacra de no remitir a un proceso
constituyente que le legitime. Por ejemplo, en el corpus jurídico de
la democracia española están incluidas, “casadas”, las
aberrantes sentencias del franquismo, que como acaba de reconocer
reciente y torticeramente el Tribunal Supremo (Sala V de lo Militar,
¡ojo!) son “ilegítimas e injustas” pero legales. El caso más
perverso de esta anomalía se plantea cuando en una sociedad
convenientemente mediatizada se aprueban con todos los requisitos
democráticos, esa legalidad de lo políticamente correcto, medidas
claramente atentatorias contra los derechos humanos como la pena de
muerte, el racismo, la tortura, la mutilación, etc.
Podríamos
decir que lo que hace coherente y valida una norma, lo que identifica
legalidad con legitimidad, es su carácter democrático, ex ante,
durante y ex post. Su axiología fundacional, su ética política.
Así, lo que tantas veces vemos en la actualidad, en resoluciones de
gobiernos formalmente democráticos, o en organismos internacionales
como la ONU, entes todos ellos tasados por “la ley de número”,
son guerras de agresión vindicadas y publicitadas como guerras
justas. Asesinatos legales en territorios jurídicos homologados
democráticamente. Y eso es un oxímoron. Por la democracia sólo se
puede morir, “aventurar la vida” que dice El Quijote por la
libertad, como demostró Sócrates acatando su suicidio por una
resolución de la asamblea ateniense. Pero lo que jamás se puede
hacer en su nombre es matar impunemente.
Hay, pues,
una única guerra justa, el derecho a la resistencia que contemplaba
la Constitución francesa de 1981, como defensa de los pueblos ante
los tiranos, cuyo ejemplo más palmario fue la lucha del pueblo
español en armas frente al golpe militar del 36. Que no sólo era
una manifestación democrática por su propia raíz, ya que surgió
espontáneamente del demos, sino que además resumía esos
condicionantes de legalidad en la legitimidad por surgir para
sostener a un gobierno salido de las urnas. Y es curioso que ese
referente histórico, que aún hoy se tiene como paradigma de
revolución popular, deviniera premonitoriamente en el agujero negro
del sistema. La neutralidad cómplice de las potencias “democráticas”
ante la agresión fascista expuso meridianamente el abismo que existe
entre lo políticamente correcto y los valores auténticamente
democráticos. Por eso cuando vemos decidir una “guerra
humanitaria” a un Consejo de Seguridad en cuyo seno existe un
reparto desigual que permite a los países más poderosos el
privilegio despótico del derecho de veto, es evidente que estamos
no sólo ante una guerra injusta sino además ante un intento de
usurpación del legítimo derecho de los pueblos a la resistencia.
Lo que nos
lleva a especular si la declaración de guerra a Libia realizada bajo
el paraguas de la ONU no esconderá un conato de sustraer a otros
pueblos oprimidos del contagio propiciado por la fórmula de rebelión
democrática experimentada con éxito por egipcios y tunecinos, una
“revolución” hecha al margen del poder de los Estados. En
cierta medida es algo parecido, en otro orden de cosas, al efecto de
solidaridad entre los pueblos que el fenómeno de las brigadas
internacionales representó en la práctica política como superación
de las razones de Estado en la guerra española. Estamos hablando de
procesos de ruptura democrática que ni compadecen ni admiten
solución de continuidad con prácticas atentatorias contra la
dignidad humana aunque vengan pertrechadas de legalidad. Ni con
transiciones que encubren el continuismo por arriba y el
decrecentismo democrático por abajo. Nunca estará de más recordar
que la afamada transición española se hizo de ley a ley, de la
dictadura a la democracia. Por eso la negativa de las actuales
instituciones que han “sucedido” en el escalafón a las del
franquismo a la hora de anular las sentencias de aquellos tribunales
que, como acaba de escribir el magistrado Ramón Sáez, no emitían
sentencias “sino crímenes de Estado”. Y ello porque, en esencia,
el pueblo no estaba presente ni se le esperaba. No fue el titular del
cambio, sino que estuvo representado por unos líderes que lo
fagocitaron en su nombre.
Al vaciar de
contenido el histórico “derecho a la rebelión” de los pueblos y
ser los Estados más poderosos quienes, con el escaparate
democrático de organismo internacionales de consenso
intergubernamental, ostentan la legalidad para decidir sobre la paz
o la guerra, la globalización se configura como la fase más acabada
del imperialismo capitalista, y de paso se despliega una camisa de
fuerza para poner sordina, refutar o en su caso contener las
legítimas aspiraciones de los ciudadanos a la hora de configurar su
propio destino. De ahí que quepa decir que el siglo XXI, tras el
corto siglo XX que tantas guerras mundiales, revoluciones, guerras
frías y contiendas de baja intensidad alumbró, en realidad
configura el ocaso de las “guerras justas”. La guerra de Libia,
manufacturada otra vez sobre la percepción de existencia de armas de
destrucción masiva en manos de Gadafi y promovida como una
“revolución desde arriba” por el penúltimo Premio Nobel de la
Paz, Barack Obama, es su signo más palpable. La pirueta es notable.
Hemos pasado del “regicidio”, entendido como un acto individual
de justicia del pueblo para eliminar al tirano opresor a la
“injerencia humanitaria” que ejercen las potencias mundiales en
nombre de principios democráticos para diseñar el mapa más afín
a sus intereses estratégicos. Una selección arbitraria enfeudada a
la conveniencia de sus clases dominantes decide qué tirano debe ser
objeto de la “guerra justa” (la Libia de Gadafi) y cuáles deben
gozar de su tolerancia (Marruecos, Yemen, Siria, Arabia saudí,
Bahrein, etc.). Con la acción armada sobre Libia “Odisea del
amanecer”, la Organización del Tratado del Atlántico Norte
coloniza militarmente el Mediterráneo Sur.
Por eso,
¡libertarios del mundo, uníos!: hoy no puede darse la división que
hubo en el movimiento anarquista respecto a la primera guerra mundial
de 1914, enfrentando a aliadófilos como Kropotkin o Juan Grave y
antimilitaristas como Enma Godman o Malatesta. Lo que la guerra de
Libia, la crisis económica y financiera y el desastre nuclear han
venido a verificar es que la soberanía de los pueblos ha sido
secuestrada por los poderes fácticos, los nuevos señores de la
guerra. La historia de la servidumbre voluntaria nos dice que incluso
los pueblos más cultos (la Alemania nazi), más democráticos (los
Estados Unidos de las subprimes) o más espirituales (el Japón de
Fukushima), seducidos por las razones de Estado, terminan en
holocausto, crisis sistémicas o desastres humanitarios.
¡¡La
emancipación de los ciudadanos ha de ser obra de los ciudadanos
mismos!!
Rafael Cid