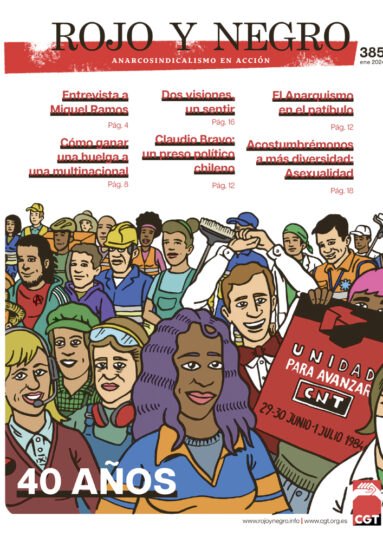Tradicionalmente, en el anarquismo militante ha habido exceso de discusión, bastante discurso y un déficit de conocimiento. En la forma en que esta corriente de pensamiento experimenta la realidad predominan a menudo las tendencias negativistas que la relegan al fotomatón de la disidencia antisocial. Esto ha conformado un modelo marginal, aislacionista, en donde la idea ácrata se ha instalado en una especie de dolce far niente político sin demasiada dificultad, posiblemente por el atractivo estético del malditismo que dicho carácter trasgresor conlleva.
Ser anarquista era, para el denominador común de la percepción, motivar una alternativa desestabilizadora y subversiva de devastador coste social. Afincado en esa “caverna ideológica” por la patología de un argumentario autocomplaciente en su compromiso radical, el anarquismo renunció a dar la batalla de la ilustración que debía ser la clave de bóveda que soportara su dinámica revolucionaria. Clichés como su supuesto antipoliticismo y el culto a la violencia son algunas de las consecuencias de un ostracismo ensimismado, cuyos servicias aún perduran.
Ser anarquista era, para el denominador común de la percepción, motivar una alternativa desestabilizadora y subversiva de devastador coste social. Afincado en esa “caverna ideológica” por la patología de un argumentario autocomplaciente en su compromiso radical, el anarquismo renunció a dar la batalla de la ilustración que debía ser la clave de bóveda que soportara su dinámica revolucionaria. Clichés como su supuesto antipoliticismo y el culto a la violencia son algunas de las consecuencias de un ostracismo ensimismado, cuyos servicias aún perduran.
Sin embargo, su verdadera potencialidad transformadora, humanista y civilizadora reside precisamente en esa comunidad de principios – logos, ethos y pathos – que perfila su estirpe. Hijo al fin de su tiempo, el anarquismo bien entendido supone una dinámica de construcción social superadora de las limitaciones del capitalismo y del liberalismo, sin pérdida de los referentes éticos indispensables para una existencia digna y emancipadora que asociados a los atajos de los distintos modelos totalitarios en liza. La miopía provocada por esa indigencia del conocimiento y el anestesiante hábito de la trifulca sin fin, auténtica dinamita cerebral, hizo necesario que hubiera de pasar un siglo para reconocer la energía implícita en aquellas virtudes avasalladas. Aunque recobrar plenamente la perspectiva anarquista suponga desmontar los eficaces mitos inoculados por adversarios e ignorantes.
Uno de los espantapájaros que tan rotundamente han marcado la historia del anarquismo es el de lo “político” y todo lo que gira a su alrededor. La ideología dominante en la práctica social ha pretendido la existencia de un “antipoliticismo” o “apoliticismo” como base sustantiva y perenne de la idea libertaria, relegando su virtualidad al limbo de los oxímoros o de las contradicciones fácticas. Si el anarquismo rechaza de plano la política, que es el espacio obligado de transformación convivencial, se sitúa fuera de la realidad existencial y carece de sentido. Esa ha sido, en cierta manera, la proverbial cantinela esgrimida por tirios y troyanos. Y sin embargo, se trata de una superchería.
Por el contrario, el anarquismo es el más político de los prontuarios sociales conocidos. Pero siempre que el término “político” se utilice con propiedad y no en su actual versión degradada y degenerada de mediación entre sujeto y objeto. Desde la aristotélica concepción del hombre como “zoom polítikom” (animal social) hasta la reciente de Karl Mannheim que entiende la política como “cualquier actividad que tiene como fin la transformación del mundo”, la acción directa anarquista puede significarse como la más acabada formulación de la político. Mientras, la política convencional es ejercida por profesionales a través de partidos políticos que en realidad sólo contribuyen a legitimar la actual neoservidumbre voluntaria.
La política cotidiana nada tiene que ver con la política originaria. De una acepción política a otra hay un abismo. Lejos de ser el ciudadano el titular de la política, como en natural derecho le corresponde, se ha convertido en un trasunto de preceptores que, por delegación seleccionada entre partidos con listas cerradas y bloqueadas, hablan en su nombre, negocian y deciden por él. Es el triunfo de la versión lampedusiana de la política, consistente en cambiar algo para que todo siga prácticamente igual, y no una experiencia de autodeterminación que se presumía como actividad para “transformar el mundo” circundante. El político realmente existente es un impostor, un guardián del statu quo, un mal traficante de sueños, que altera lo que haya que alterar para adaptar la realidad a las necesidades de los avances tecnológicos y perpetuar así el sistema de dominación. No hay acción directa, sino vicaria. Ni tutela efectiva de la existencia de cada cual. Ni progreso verdadero y equidad. Lo legal vigente hoy en realidad es el reino de la antipolítico.
En su genealogía libertaria como asiento de la verdadera democracia y en la aceptación de lo político como autogestión, tiene el anarquismo su expresión más autentica. La que sustenta un modelo de construcción social de la realidad por cooperación y acción directa decididamente anticompetitivo y antirepresentativo. Es un proyecto de interacción que se pretende superador del modelo delegativo que desde el advenimiento de la era industrial constituye una ideología basada en la transfusión de arriba abajo de un esquema de pensamiento, como tiene estudiado Serge Moscovici y su escuela, para una determinada versión vital.
Prácticamente marginado de los anales del pensamiento político como si de un apestado se tratara, el anarquismo ha trepado hasta la actualidad sobreviviendo a ideologías fuertes que, como el marxismo, contaron con amplios apoyos institucionales, rotundos soportes sociales y fervientes referentes intelectuales. La mala salud de hierro de esa anarquía, tantas veces presentada como poseída por una secta de iluminados, parece exigir, pues, una explicación que permita visionar y racionalizar el potencial real de esa su pertinaz “anomalía”.
A menudo considerado un agujero negro de la historia, anclado entre la resistencia numantina y el voluntario ostracismo, la anarquía sigue siendo un activo cierto para aportar materiales con que construir una convivencia libertaria, fraternal y equitativa por su condición de heredera de la más pura tradición democrática. De hecho, las relecturas participativas y deliberativas que ahora se postulan para intentar reflotar la desacreditada democracia en presencia recuperan recetas anárquicas, aunque la sempiterna cicatería oficial siga ocultando deshonestamente su origen de marca.
Este trabajo no tiene más mérito ni pretensión que indagar, sin demasiadas complacencias, en las causas de esa insólita y postergada vitalidad a través de su rastro en la historia del pensamiento político-económico. Sólo busca mostrar cómo y por qué la an-anarquía puede considerarse el eslabón perdido de la demo-kratía a la altura de los tiempos modernos, incluso como enclave de la tradición republicana de la democracia deliberativa. También intenta hacerlo inteligible en el contexto de la política e identificar los valores básicos compartidos que cimentan dicho continuum rescatando un itinerario biográfico e ideológico poco frecuentado por los historiadores-zahories del pensamiento único. Porque, fruto de una reveladora polisemia, los dos nombres habituales del antiautoritarismo, anarquía (sin autoridad) y acracia (sin gobierno) tienen la misma raíz ideológica que democracia (gobierno del pueblo). ¿Por qué esa sinergia ? ¿Qué hay detrás de esa identidad re-nombrada ?
Fuente: Rafael Cid