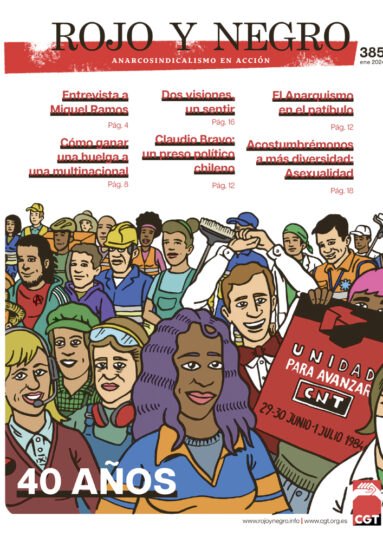La perennidad del anarquismo, pues, debe responder a causas menos contingentes. Y a nuestro entender, la razón de la tozudez de “la idea” estriba en la probidad de su planteamiento sobre la calidad de la libertad como condición sine qua nom existencial, y en la radicalidad de su ejercicio. Esa es la constitución anarquista por excelencia, su paideia. De hecho, casi dos siglos después de sus primeras escaramuzas, buena parte de las más lúcidas indagaciones de los politólogos actuales para renovar y autentificar eso que llaman democracia y no lo es, se basan en supuestos “anarquistas” o “libertarios”. Pensamos en Carlos Santiago Nino, Phillip Pettit, J.G.A. Pocock, Chantal Mouffe y la llamada escuela “republicanista” o de democracia deliberativa.
Como todo pensamiento inferencial, el anarquismo es hijo de su tiempo y esto a menudo se olvida porque prima la tendencia a una interpretación obsolescente y cortoplazista. El ethos libertario, en su contexto, es el mismo que el que se produce en esa explosión intelectual de finales del siglo XVIII que trata de comprender el fenómeno del naciente capitalismo y su impacto en la igualmente incipiente sociedad de masas.
Como todo pensamiento inferencial, el anarquismo es hijo de su tiempo y esto a menudo se olvida porque prima la tendencia a una interpretación obsolescente y cortoplazista. El ethos libertario, en su contexto, es el mismo que el que se produce en esa explosión intelectual de finales del siglo XVIII que trata de comprender el fenómeno del naciente capitalismo y su impacto en la igualmente incipiente sociedad de masas.
La quiebra conceptual que introdujo en la primera industrialización la “revolución mercantil” representó una mutación respecto al modelo de libertad que debía regular el proyecto capitalista. La independencia norteamericana, que contemplaba la conquista de la felicidad como algoritmo de la naciente sociedad (más tarde reflejada a su manera en la Constitución española de 1812), la publicación también en el emblemático 1776 del “nuevo testamento” de Adam Smith, La riqueza de las naciones, sacando la administración de las cosas del reducto doméstico del oikos, y la institucionalización de los derechos del hombre y del ciudadano por la Revolución Francesa, alumbraron un nuevo rumbo más allá de la acotada cartografía del nuevo mundo.
Como la revolución copernicana en astronomía, este giro trifásico (económico, político y social) estaba destinado a hacer tierra quemada de lo hasta entonces existente. Nuevos valores desplazaron rápidamente a viejas creencias y situaciones de dominio. Con el soporte legitimador del cartesianismo, que suponía de facto el ocaso del feudalismo, los regímenes de propiedad basados en la casta y el origen divino de la riqueza y del poder, el viejo sistema se batió en retirada. La lógica del mercado precapitalista, con su divisa laissez faire-laissez passer, alumbraba una insólita impronta laicista en la sociedad civil, la emergencia del ciudadano-individuo como sujeto de derechos.
Esta insoslayable concurrencia espacio-temporal se rastrea en obras tan notables y significativas como la Historia de las doctrinas económicas, de Charles Gide, publicada en castellano en 1927, que aparte de dedicar un extenso capítulo a Proudhon y el socialismo de 1848 y otro a Los anarquistas reconoce la deuda de la “ciencia lúgubre” con el pensamiento libertario por suponer éste un avance respecto al liberalismo y el socialismo al asumir como punto de partida de su reflexión la crítica del derecho de propiedad. “Este derecho, que los economistas se han abstenido cuidadosamente de discutir, transformando, como él dice (Proudhon), la Economía Política en un simple terreno de rutinas propietarias” (1927,426).
Sin embargo para perfilar los contornos del nuevo imago mundi imperante faltaba definir qué tipo de cepa libertaria se iba a implementar y qué democracia sería precisa para pilotar a esa humanidad definitivamente civilizada (civilizada porque el mercado a escala precisaba de su secularización). O la “deliberativa” de los antiguos, o la “delegada” de los modernos que apadrina la revolución capitalista. La primera significaba una revisión del sistema convivencial que cristalizó en Atenas, centrado en la deliberación y la participación reglada (isonomía, isegoría y parresía), resiste en la Roma republicana y da su último respiro en las repúblicas italianas independientes, modeladas y moduladas en el Maquiavelo de Las décadas de Tito Livio.
La segunda, que terminaría imponiéndose por su potencial racionalista y de emancipación material, cifraba su legitimidad en una astuta combinación de la máxima libertad posible para el mercado (la famosa “mano invisible”) y una libertad condicionada a la seguridad para los ciudadanos, erigiendo al Estado representativo en el garante de los sagrados derechos de propiedad de los medios de producción. Al cristalizar la libertad de los modernos, se inauguraba la nueva era que aún perdura.
La división del trabajo, que Smith entendió como factor dinamizador de la producción a escala, la emergencia del Estado legitimado por Hobbes para socializar el poder en el Soberano, y la pátina benefactora que conllevaba la asunción del utilitarismo de Jeremías Bentham promoviendo el mayor bien posible para el mayor número de personas, dieron consistencia intelectual y espiritual a la nueva hoja de ruta capitalista, democrática y liberal. Todos ellos, a su modo, fueron los padres fundadores, aunque su máximo gurú, Adam Smith, estaba lejos de pretender el sistema omniscente y totalizador que se entronizaría con el tiempo, como queda explicitado más arriba. En este radiante pathos capitalista sólo dos hombres marcarían distancias con consecuencias : Pedro José Proudhon, el agitador francés, y el pensador alemán Karl Marx, quien en su panfleto El manifiesto comunista, publicado en 1848, pulverizó la tesis de la prédica capitalista.
Pero estos dos colosos fueron también dos negatividades irreconciliables. Mientras Proudhon levantaba como alternativa la bandera de una epistemología libertaria que pivotaba sobre la negación del Estado y del principio de autoridad como salvaguardia de la autodeterminación personal, Marx daba pie con sus audaces reflexiones anticapitalistas a una hermenéutica de signo contrario. En donde, para los marxistas, el fin justifica los medios, para los anarquistas el medio predetermina el fin. Y, sobre todo, mientras la centralidad de la obra del alemán (excepto en el joven Marx de los Manuscritos, que era humanista antes que materialista) radica en la destrucción del capitalismo per se, en el acervo del francés lo seminal es la preservación y potenciación de la libertad del individuo en sociedad y el capitalismo uno de sus refractarios. Cruz y raya.
A lomos del jacobinismo unificador y centralista, el fracaso de la revolución del 1848 y de la Comuna de 1871, que suponía un ensayo de autodemocracia, el capitalismo liberal rampante y la democracia representativa se impusieron urbi et orbi bajo el paraguas protector del Estado de partidos, que como ha señalado agudamente el historiador M. I .Finley (Vieja y nueva democracia) vino a de-construir la capacidad política que suponía para los trabajadores el ejercicio del sufragio.
Esta paideia anarquista de que hablamos está lejos de suponer un rodillo uniformizador, un pensamiento único libertario, un ideal idílico, valga la redundancia. Por el contrario, consustancial a ella es el pluralismo intelectual, la controversia y el debate, como se ha manifestado en muchas ocasiones a lo largo y ancho de la historia social en confrontaciones que han marcado etapas y dejado jirones.
En sus archivos se encuentran anarquismos individualistas y casi nihilistas como el de Max Stirner ; personalidades que como Proudhon ocuparon un escaño en una asamblea legislativa tras la revolución de 1848 y puristas de la CNT-FAI que en las excepciones circunstancias de la guerra civil española aceptaron un cartera en un gobierno burgués. También comprometidos con el bando aliado en la Primera Guerra Mundial como Kropotkin, Reclus, Juan Grave, Carlos Malato, Federico Urales, Ricardo Mella y detractores tal que Malatesta, Fabri, Armand y Faure. Y hasta partidarios del uso de la violencia (discriminada) como Bakunin y quienes con Proudhon consideraban que no había nada más autoritario y antianarquista que la violencia cuando deja de ser defensiva, por no hablar de pacifistas puros como Tolstoi.
Y sobre esos complejos avatares, cuando la idea se ha enfrentado con el yunque de la realidad, se ha ido cincelando la paideia anarquista, los surcos de su cultura ética, su ADN como antipoder. Un corpus doctrinal que, aun permitiendo que afloraran esos vaivenes, nunca eclosionó en sectarismo, en una nueva iglesia, en ser apóstoles de otra intolerancia. Porque como dijo un delegado en un congreso celebrado en Ginebra en 1882 “estamos unidos porque estamos divididos”.La prevalencia de este espíritu libre y libertario por encima de las coyunturas viene espléndidamente reflejada en las palabras que sobre Luigi Fabrí escribió el historiador del anarquismo italiano Pier Paolo Masini en el prólogo de la semblanza hecha al más estrecho colaborador de Malatesta por su hija Luce Fabri.
“No fue un sectario. Su punto de referencia en el cuadro de la revolución francesa no fueron los jacobinos sino los girondinos. Este espíritu de tolerancia le llevó a buscar, fuera del movimiento anarquista, los contactos con los sectores afines de la izquierda. Y en este ámbito, colaboró con todos los que estaban disponibles para batallas laicas, de solidaridad civil y de protesta libertaria (…) También en el interior del movimiento se comportó y actuó como amortiguador de conflictos ideológicos y personales”( Historia de un hombre libre, 1996,10).