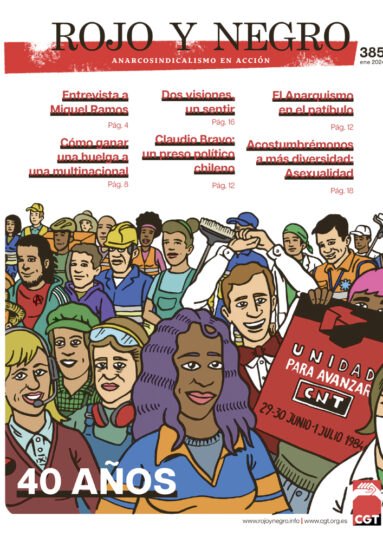Concebida la democracia clásica como la más alta expresión del orden a que puede aspirar una sociedad en su periplo libertario, cabría catalogar a su esqueje representacional como una mutación en la cadena trófica política que persigue esa plenitud convivencial.
Roto o desgajado tal eslabón natural con la irrupción del capitalismo, los sistemas vigentes deberán considerarse como expresiones indeseables e ineficaces que repercutirán holísticamente sobre toda la estructura social, provocando una identidad sobrevenida, un hombre menguante, el homo oeconomicus, y una nueva polis de soberanos y súbditos.
Esta mutación hay que inscribirla en un contexto espacio-temporal, donde una memoria social resistente, en cuanto experiencia propia, vivida y no retransmitida (que no nos cuenten los otros cómo pasó), porfía por un nuevo equilibrio que revitalice los antiguos valores de la autodeterminación. Hay que tener en cuenta que, en términos de “duración”, la democracia representativa aún no ha superado en años a la democracia directa griega.
Esta mutación hay que inscribirla en un contexto espacio-temporal, donde una memoria social resistente, en cuanto experiencia propia, vivida y no retransmitida (que no nos cuenten los otros cómo pasó), porfía por un nuevo equilibrio que revitalice los antiguos valores de la autodeterminación. Hay que tener en cuenta que, en términos de “duración”, la democracia representativa aún no ha superado en años a la democracia directa griega. La gran aportación histórica del anarquismo, en su dinámica de búsqueda incansable de máxima democracia y libertad, ha sido considerar la política y la economía como un ecosistema social que no puede vulnerarse sin consecuencias devastadoras (entropía).
En este discurso concurrente de economía y política, en el que a medida que aumenta la difusión del espíritu del capitalismo se invierten las tornas y la economía condiciona a la política, merece la pena consignar que la teoría estatista de Hobbes tenía pedigrí económico. El autor de Leviatán se inspiró en su amigo William Petty, primer pensador de la economía como materia aparte antes que Adam Smith le diera categoría de disciplina. Hobbes y Petty habían estudiado anatomía en París en 1645, y el “protoeconomista” había acuñado el término “aritmética política” y la noción de “cuerpo político”, que tanto darían que hablar. Lo que induce a pensar que Thomas Hobbes hizo una recepción de aquellos materiales al campo de la jerarquización de las relaciones sociales, manteniendo los parámetros organicistas del modelo perfilado por el pionero Petty.
Una vez que los escolasticos dieran su “fatwa” aprobando las actividades crematísticas –tenidas como crímenes por la Iglesia-, era cuestión de tiempo que la incipiente y unitaria economía política se escindiera en una rama económica, con el mercado y la “mano invisible” como factores constituyentes, y otra política que pivotaba en torno al Estado y el concepto de representación. Aunque los economistas clásicos, con su axiología del valor-trabajo aún lucharían para evitar el protagonismo excluyente de la economía, la impronta de la “revolución marginalista” iniciada dos siglos después por W. Stanley Jevons y Carl Menger confirmaría esa tendencia emancipadora. En este sentido, la tenaz posición integradora de Proudhon hay que valorarla casi como el único baluarte intelectual de entidad con una visión económica al servicio de la política y de la democracia directa antiatoritaria (Marx eligió la senda del socialismo de Estado), aunque su estela fuera eficazmente ninguneada por los guardianes de la ortodoxia.
Economía y política son desde el Hobbes del Leviatán y el Maquiavelo de El Príncipe mundos distintos. Pero no demasiado distantes. El alejamiento ha sido sobre todo procedimental. Al sustituir la lógica del trabajo por la del interés, que caracteriza la etapa utilitarista de la economía capitalista, se ha producido un sorpasso de esta sobre el mundo de la política. Ello a costa de una progresiva canibalización que ya habían intuido los padres fundadores de la disciplina, como Adam Ferguson, miembro de la ilustración escocesa y coetáneo de Adam Smith, quien en su Ensayo sobre la historia de la sociedad civil se refería al “espíritu que impera en un estado comercial (…) donde a veces el hombre es un ser aislado y solitario” donde “se relaciona con sus congéneres como con su ganado y su tierra, por el provecho que le reportan”, y donde “los lazos de afecto están rotos”.
“Reglas mordaza” llaman en el argot académico a esas normas de obligado cumplimiento hurtadas a la política que representan decisiones económicas fundamentales y condicionan nuestras vidas. De suyo, la globalización puede entenderse como la culminación de la separación entre economía y política, la entronización de “constituciones económicas” al margen de la voluntad democrática –Maastricht- y manejadas por cenáculos de poder y sociedades pétreas tipo Círculo de Davos, Club de Bilderberg o Comisión Trilateral.
La historiadora Diana Wood ha aportado un significativo matiz para interpretar la dialéctica oculta en ese puzzle formado por política y economía en su obra El pensamiento económico medieval : “Una diferencia importante entre las ideas políticas y las económicas es que las primeras a menudo se anticipaban a la práctica, mientras que con las segundas sucedía al revés” (2003,289). Pero aún afirmando la tendencia hacia la segregación, no se han podido borrar las huellas de la dinámica interna que informa a política y economía desde sus orígenes remotos. Hasta el punto de que la justificación de la “elección racional”, que suele utilizarse como divisa de la concepción del mercado neoliberal, denuncia en sí una deslocalización arbitraria de la democracia. Se utilizan argumentos de libertad, espontaneidad y racionalidad en el área del mercado que al mismo tiempo se niegan por presuntamente impracticables en el terreno político. Así, el interés (amor propio, utilitarismo o búsqueda de la felicidad, son sinónimos) es considerado el impulso que guía a una mano invisible para hacer posible el mercado competitivo, incluso un muy discutible equilibrio general a largo plazo entre oferta y demanda. Y sin embargo, ese mismo argumento se desmiente como base para el ejercicio de la democracia directa. El derecho a decidir de las personas, la búsqueda de su legítimo interés, la elección racional, no valen para implantar una política de proximidad y se arguye como remedio la necesidad del andamiaje y la prótesis representacional.
Para Karl Polanyi la clave de esta mutación está en que los economistas abandonaron pronto los fundamentos humanistas de Adam Smith por un absolutismo económico al que se subordinaba lo social, provocando una simplificación venal de la realidad. “La tesis defendida aquí es que la idea de un mercado que se regula así mismo era una idea puramente utópica”, dice. Y remata, “La historia económica muestra que los mercados nacionales no surgieron en absoluto porque se emancipase la esfera económica progresiva y espontáneamente del control gubernamental, sino más bien al contrario, el mercado fue la consecuencia de una intervención consciente y muchas veces violenta del Estado, que impuso la organización del mercado en la sociedad para fines no económicos” (La gran transformación, 1989, 26 y 391)
Llama poderosamente la atención que la suprema justificación para institucionalizar este doble rasero político-económico radique prácticamente en un cambio cuantitativo, de magnitud. Según eso, el problema estaría entre la sociedad a pequeña escala de la Grecia clásica, autogobernada durante siglos mediante la acción directa, y en su difícil extrapolación a la sociedad de masas actual, que parece exigir la reductora de unos representantes que facilite su manejo. Pero, esto, que en el caso de la democracia parece una misión imposible, en el terreno de la economía se trueca en virtud. El mercado capitalista real está formado por un número infinito de pequeños mercados, casi tantos como habitantes, sometidos al efecto “altruista” de la mano invisible. O sea, que la providencial mano invisible – concepto que Adam Smith sólo enunció una vez en toda su obra – tiene más peso regulador que el criterio racional de las gentes que buscan organizarse espontánea y solidariamente.
¿Con qué base ética, con qué lógica, se mantiene esta sicofonía ? ¿Por qué lo en que un caso es virtud en otro es vicio ? ¿No hemos quedado que los vicios privados producen virtudes públicas ? ¿O es que el mercado es una elaboración tan controlada ex ante como el Estado ? Castoriadis asegura al respecto : “no conozco ninguna discusión digna de ese nombre sobre la metafísica de la representación” (1998,122). Y, por nuestra parte, creemos que el sofisma que encubre la errática lógica restrictiva dominante, basado en suma en una cuestión de densidad de tráfico político, equivaldría a argumentar, por semejanza, que el paso del carro de tracción animal a la sociedad motorizada originaría una hecatombe debido al crecimiento exponencial de los vehículos puestos en circulación. Cosa que nadie piensa, a pesar de que la elección racional a favor del tráfico rodado supone hoy la principal causa de muertes no naturales en nuestras modernas sociedades. Tamaña exaltación del capitalismo neoliberal contra la democracia libertaria, que haría exclamar a la ex premier británica Margaret Thacher “la sociedad no existe”, ha obligado siempre al anarquismo a hacer la política fuera de las instituciones. “Paz a los hombres, guerra a las instituciones”, pedía Bakunin. O, en la terminología más académica del autor del Ascenso de la insignificancia, a desarrollar acciones “adiafóricas”, fuera de las instituciones políticas, como practican en la actualidad muchos movimientos sociales altermundistas.
Aparte de su empecinamiento en reubicar el valor trabajo en el magma de la organización social, el anarquismo siempre ha insistido en que la democracia directa (la acción directa) no sólo es posible sino que incluso ahora, cuando el individualismo se hace monadismo competitivo, es más necesaria que nunca. Esa es la raíz de su principio federativo, la pretensión de una democracia de proximidad que inserte el ideal micro de la ciudad-Estado helénico en el contexto macro del Estado-nación. Se trata de vestir a la democracia por los pies. Organizar la anarquía. De abajo arriba, y no a su revés representacional. Con pilares sólidos. No levantando cúpulas y cópulas endogámicas que necrofitan a sus bases como hace el irracional capitalismo neoliberal con sus crisis crónicas. Sin suplantar el interés general por el de las instituciones representativas. En cierta medida, recuperar el concepto de ciudad-Estado como “unidad de cuenta política”, en un mundo con los poderes globalizados, podría tener el mismo objetivo de búsqueda de equilibrio democrático que el que pensó Montesquieu para fundamentar su teoría de la separación de poderes : “para que no se pueda abusar el poder es preciso que, por disposición de las cosas, poder frene a poder”.
Más allá y acá del específico federalismo libertario, confederal siempre, existe una no desdeñable tradición utilitarista en el anarquismo individualista, que reivindica como primer peldaño de una moral social el propio bienestar de cada uno. Max Stirner asumió esta posición, ciertamente desaforada y encriptada, en su obra El único y su propiedad : “Mis relaciones con el mundo consisten en que por él no hago ya nada, ni por el amor de Dios ni por el amor del Hombre. Lo que hago lo hago por el amor a Mí (…) Yo también amo a los hombres ; no sólo a alguno sino a cada uno de ellos. Pero los amo con la conciencia de mi egoísmo ; porque el amor me hace dichoso : porque me es natural y agradable amar”. Pero aunque la caligrafía ideológica de Stirner admite muchas y contradictorias interpretaciones, en un contexto libertario también cabe rastrear en su pensamiento secuelas del imperativo categórico de Immanuel Kant “obra de tal forma que la máxima de tu acción pueda convertirse en ley general” (Sobre la paz perpetua, 2006, 92). A su vez Rousseau, en el Emilio y los Discursos sobre el origen y fundamentos de la desigualdad entre los hombres, había establecido una distinción entre “amour de soi”, referido a la satisfacción de las verdaderas necesidades de forma limitada, y “amour prope”, que contempla la aprobación y admiración de terceros, y es voraz e ilimitado.
Hacer superfluos a los seres humanos (VI)
La expropiación política del capitalismo respecto a las formas de autoorganización es muy similar a la expropiación económica que ha reducido al hombre, el factor trabajo humano, casi al rol de mero consumidor. El individuo ni posee los medios de producción (políticos o económicos), ni controla el producto final, ni tiene intervención directa en la organización del proceso. La implantación del maquinismo, ayer, y de la revolución cibernética, ahora, está reduciendo el trabajo humano a una dimensión subalterna. Todos los estudios coinciden en su declinación. El sociólogo polaco Zygmunt Bauman lo considera un aspecto residual :”(…) si continúa la tendencia actual, el 20% de la potencial fuerza laboral bastará para mantener en marcha la economía” (El busca de la política, 2002, 28). Y Viviane Forrester, en su conocido ensayo El horror económico, prevé un horizonte de exclusión para una mayoría de la población afirmando con tintes no exentos de dramatismo “que hay algo peor que la explotación del hombre por el hombre : la ausencia de explotación” (1997,19). Esta perspectiva bucle del fin de trabajo como se ha concebido durante veinte siglos y la defenestración de la política como interacción social sugiere, como señaló Hannah Arendt, la tentación por parte del poder de hacer superfluos a los seres humanos. Según el último informe del Programa de la ONU para el Desarrollo, las 500 personas más ricas del mundo atesoran igual renta que 416 millones de seres en todo el planeta, y mientras la esperanza de vida es de 80 años en Canadá y 79,7 en España, en la República Centroafricana es de 39,1 y en Mozambique de 41,6. Una desigualdad que no es sólo distributiva sino que también es contributiva y supone primar la opulencia y la cleptocracia. La parte asalariada de la población es la que más sufraga –otra acepción clasista del sufragio- las haciendas públicas, mientras que las grandes fortunas suelen acogerse al beneficio de los paraísos fiscales. La política convencional ve en estos datos la prueba de la fuerza emprendedora de la competencia, destrucción creativa lo llamó el economista Joseph A. Schumpeter. La “polis” anarquista lo siente como una darwiniana colusión de intereses que sirve para cebar la violencia de las necesidades denunciaba Proudhon.
Hoy hay que hablar de una alienación de doble vínculo, político-económico. Incluso podría argumentarse que en la “poliarquía” (muchas autoridades), nombre con el que el politólogo Robert Dahl ha rebautizado a la democracia vigente para reflejar una operatividad fáctica consensuada de dictadura socieconómica y democracia política, funciona una ley de rendimientos decrecientes. A medida que se multiplica el rito electoral por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, manteniendo fosilizada la participación ciudadana, encorsetada la formación de la opinión pública a los dictados de los medios privados y estabulada la libertad en su registro de libertades negativas, se produce un vaciamiento de la política, como demuestran los altos índices de abstención. En estas sociedades, habitadas por democracias sin ciudadanos, las deseconomías empiezan a ser más importantes que las economías, y casi más patentes. Basta con ver los últimos pronósticos sobre el calentamiento global (entropía).
En el diseño de la hoja de ruta contra el Estado (terrenal o celestial), los “utópicos” ácratas no han estado doctrinalmente solos. Desde Adam Smith a Hans Kelsen, son numerosas las personalidades que han alertado sobre la raíz esencialmente dominadora del aparato del Estado, su razón de ser como herramienta legitimada de control y explotación social y personal. Para el prestigioso jurista Kelsen “si el liberalismo no niega completamente al Estado, sino que lo tolera, se debe al hecho de que siguen reconociendo en él una defensa de su sagrada propiedad privada”. Curiosamente esta denuncia revela una contradicción entre el primer liberalismo de La Riqueza de las naciones, cuyo autor consideraba al Estado como “aparato para la dominación del proletariado”, y el capitalismo neoliberal de nuevo cuño de la escuela austriaca, uno de cuyos adalides, Ludwig Mises, proclamó “que el capitalismo, o sea la propiedad privada de los medios de producción, constituye el único sistema de cooperación humana viable” (Liberalismo, 1927, 37). Una declaración que, en sentido contrario, coincide con la opinión de Macpherson sobre la postura del fundador del utilitarismo respecto al sufragio : “Y debemos señalar que no expuso –Bentham- el principio del sufragio democrático hasta que se persuadió de que lo pobres no utilizarían sus votos para nivelar la propiedad ni destruirla” (1977, 50). Por cierto que La riqueza de las naciones apareció casi al mismo tiempo en que otro “clérigo” británico, William Godwin, redactaba su Investigación sobre la Justicia Política, obra tenida también como la primera reflexión intelectual sobre la ideología anarquista.
Las posiciones equidistantes de Smith y Mises parecen encubrir dos conceptos asincrónicos de democracia burguesa : la liberal y la capitalista. La democracia liberal y libertaria, de Smith y Proudhon, concibe al individuo como el único soberano y al Estado como su parasito ; mientras la democracia capitalista convierte al Estado en el centro del sistema y disocia al individuo de su entorno (zoon politikon) al empotrarlo en la condición de consumidor (homo oeconómicus). Para mostrar el abismo político que media entre ambas familias liberales, conviene decir que Hebert Marcuse, en su libro La lucha contra el liberalismo en la concepción totalitaria del Estado, recuerda que en el temprano 1926 un imprudente Mises escribía que el fascismo había salvado la cultura occidental del bolchevismo.