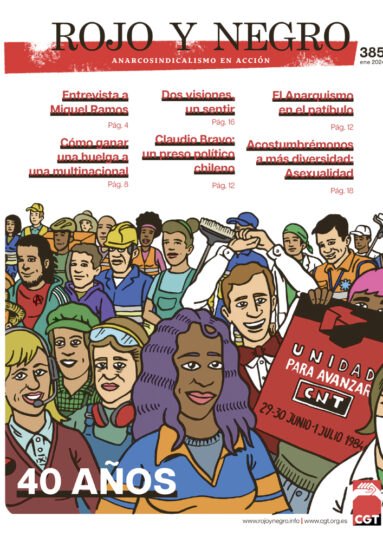Etimológicamente la palabra griega anarquía significa “sin gobierno”, “sin autoridad”, y expresa el espacio de realización autónoma del individuo indómito que cifra en la libre asociación el marco de la interacción colectiva, haciendo del trabazón público-privado el ámbito necesario de una existencia humana plena y digna. Por su parte, democracia quiere decir “gobierno del demos” (pueblo), y pretende un tipo de organización social en la que todos y cada uno de los ciudadanos gocen de la capacidad de gestión de lo público sin amputación del ascendente individual. Lo que Cornelius Castoriadis, uno de los más brillantes refutadotes de la democracia placeba, llama “la autoinstitución de la colectividad por la colectividad”
Etimológicamente la palabra griega anarquía significa “sin gobierno”, “sin autoridad”, y expresa el espacio de realización autónoma del individuo indómito que cifra en la libre asociación el marco de la interacción colectiva, haciendo del trabazón público-privado el ámbito necesario de una existencia humana plena y digna. Por su parte, democracia quiere decir “gobierno del demos” (pueblo), y pretende un tipo de organización social en la que todos y cada uno de los ciudadanos gocen de la capacidad de gestión de lo público sin amputación del ascendente individual.
Etimológicamente la palabra griega anarquía significa “sin gobierno”, “sin autoridad”, y expresa el espacio de realización autónoma del individuo indómito que cifra en la libre asociación el marco de la interacción colectiva, haciendo del trabazón público-privado el ámbito necesario de una existencia humana plena y digna. Por su parte, democracia quiere decir “gobierno del demos” (pueblo), y pretende un tipo de organización social en la que todos y cada uno de los ciudadanos gocen de la capacidad de gestión de lo público sin amputación del ascendente individual. Lo que Cornelius Castoriadis, uno de los más brillantes refutadotes de la democracia placeba, llama “la autoinstitución de la colectividad por la colectividad”
Anarquía y democracia son procesos históricos, no piezas de museo. Están sometidas a las contingencias del devenir social, por lo que han sufrido distintas transformaciones, aunque su esencia, su núcleo duro, permanece estable, que no inmutable. Quizá por esa denunciada e interesada obsolescencia, que a veces sólo encubre su instrumentalización por el mercado como paradigma oferente, en la actualidad ambos términos son considerados como simples teorizaciones o ideales : el anarquismo se ve como una utopía (un tabú) y a la democracia se la tilda de ucronía (un tótem).
La auténtica democracia es anárquica y la anarquía bien entendida es democrática. Por contener ese explosivo potencial transformador, la anarquía ha sido postergada y despreciada por los sistemas dominantes, los mismos que abusan –performativamente- del término democracia para justificar políticas claramente oligárquicas. Es más, se puede sugerir que el anarquismo supone la replantación de la democracia rasa, la de la antigua Grecia, a la sociedad industrial antes de la programada despolitización de las masas desde el poder. Y que lejos de ser equivalente a caos, como ha sido motejado por el nominalismo ventrílocuo, es “la más alta expresión de orden”, como sostenía el geógrafo Eliso Reclús.
Una frase que pulía para la posteridad una idea expresada cincuenta años antes por Pedro José Proudhon, el creador del término anarquía : “La política es la ciencia de la libertad ; el gobierno del hombre por el hombre, bajo no importa que nombre se disfrace, es la opresión ; la más alta perfección de la sociedad se encuentra en la unión del orden y la anarquía”. Anarquía y democracia son conceptos sinónimos, reinterpretaciones de una misma causa, porque ambos identifican el gobierno del pueblo (si todos gobiernan nadie manda), una organización social que hace del hombre en libertad la medida de todas las cosas, parafraseando a aquel predemócrata de siglo VI antes de Cristo llamado Protágoras.
La libertad es el fin inmediato, el bien supremo de la anarquía, y la democracia el medio. De ahí el persistente maximalismo liberal del anarquismo. Un afán nada superfluo que indujo a Joseph Déjacque a acuñar el neologismo “libertario” frente al común de “liberal” cuando, usurpado por los mercantilistas, quedó despojado de su dimensión política transformadora, institucionalizándose como algo pre-social. En la libertad sin condiciones ni obstáculos artificiales radica la garantía de la verdadera democracia, según dejó nítidamente escrito Aristóteles. “El principio básico de la condición democrática es la libertad, una constatación que la gente hace continuamente observando que sólo en esta constitución viven en libertad los hombres, porque toda democracia –dicen ellos- tiene la libertad como fin ; gobernar y ser gobernados por turnos es una prueba de libertad. El otro elemento es vivir como se quiere, porque esto –dicen ellos- es una condición de la libertad, ya que el esclavo no puede vivir como desea. Esta es la segunda nota de la democracia, y de ella deriva el ideal de no ser gobernado por nadie siempre que sea posible, o al menos gobernar y ser gobernado por turnos” (Política VI, 1317).
Retengamos la idea, “no ser gobernados por nadie”. Un equivalente a la noción de anarquía ; que nadie mande sobre nadie. Aquí y ahora, igual que catalogan anarquía como desorden irremediable, se denomina democracia a lo que no es sino su perversión legitimada a través de la ficción de la representación, esa prótesis que Michael Foucault entendía como el nexo entre las palabras y las cosas. Lo establecido hoy, lo políticamente correcto, es la sociedad heterónoma, aquella en que el nomos, la norma, la ley, la institución, es dada por otros ; que se impone desde fuera a nosotros. “En Francia –recordaba Castoriadis anticipando el debate de fondo que suele soslayarse-, el pueblo soberano está formado por 37 millones de electores. ¿Cómo ejerce éste su soberanía ? Cada cinco o siete años es llamado a elegir, de entre 3.700 personas como máximo a quienes han de representarlo (…) La oligarquía dominante está formada por una milésima parte de la población, porcentaje que haría palidecer de celos a la oligarquía romana” (El ascenso de la insignificancia, 1998,122). En la Atenas democrática eran unos 40.000 los ciudadanos llamados a gobernar y ser gobernados, y unos 6.000 los que regularmente se reunían en asamblea (ecclesia) en el ágora o en el pnyx para debatir y decidir sobre los temas comunes de la polis como libres e guales. Aún no existía separación entre potestas y auctoritas.
Nadie con un mínimo espíritu crítico puede discutir hoy que lo que denominamos democracia, con los calificativos que se la quieran poner (representativa, parlamentaria, de partidos, neoliberal, capitalista, popular, etc), ya no es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, propuesto por Abraham Lincoln. Tampoco es el modelo por el que los ciudadanos pueden gobernar y ser gobernados, mencionado por Aristóteles en su Política. Lo que existe en todos los países democráticos es el gobierno de una minoría sobre la mayoría, de una elite contra el resto de la población. Es el gobierno sobre el pueblo, aunque la manumisión se ejerza en su nombre. También la dictadura del proletario se pretendía en nombre del pueblo (el proletariado, la masa pobre) y no a su costa. Pero no se trata sólo de un cambio cuantitativo, la “ley de número” descrita por el libertario asturiano Ricardo Mella, sino de que junto a esa lesiva extrapolación de los guarismos se da una mutación cualitativa para concluir en la “aritmética parlamentaria”. El demos original en Atenas incluía al pueblo llano –también en el anarquismo-, que por serlo es objetivamente mayoritario, por lo que la democracia se entendía como el gobierno de la hegemonía social.
Nada que ver, por tanto, con la democracia de mínimos al uso en Occidente, donde mediante un mecanismo de adoctrinamiento que implica una des-educación cívica institucionalizada, que incluye como piezas de un gran dominó a partidos políticos, separación de poderes, sufragio a la carta y elecciones, el demos se abandona a manos de una clase política que asume, despótica pero legal e incluso legítimamente, su representación. Un tránsito que pone la oración por pasiva, como ha intuido acertadamente C.B.Macpherson : “la democracia, vista desde los estratos superiores de sociedades divididas en clases, significaba la dominación de una clase” (La democracia liberal y su época, 1977, 20).
Esto no quita para que la ateniense fuera a su modo también una democracia limitada, alicorta, restringida. En la sociedad griega la condición de ciudadano era excluyente, dejaba fuera a mujeres y esclavos, sobre todo a los esclavos, el sector mayoritario de la población, nuestros sin papeles de hoy. Pero todos los ciudadanos sin excepción eran sujetos políticamente capaces, podían gobernar y ser gobernados sin otras condiciones. Porque la democracia griega tenía una grandeza inigualable que la distingue de todas las otras democracias que en la historia han sido. Era una democracia oral, aunque no ágrafa, frente al si se quiere rudimentario alfabetismo del posterior sufragio. Lo que le daba un carácter realmente ecuménico. Su ejercicio no requería saberes ni requisitos previos. La participación en la polis estaba al alcance cualquiera.
Por lo demás, en la para tantos modélica democracia americana, tan ponderada por el aristócrata Alexis de Tocqueville, la prohibición del sufragio a los negros persistió en algunos Estados de la Unión hasta bien entrados los años sesenta. Y en la católica España este tráfico con seres humanos no se abolió hasta el tardío 1870, con lo que las fortunas de las primeras dinastías capitalistas a principios del siglo XIX procedían, según el historiador Sebastián Balfour, “en especial del lucrativo tráfico de esclavos” (El fin del imperio español (1898-1923),1997,174). La esclavitud y su negocio representan una de las formas más antiguas de propiedad, la del hombre sobre el hombre.
Ciertamente no es lo mismo mantener la esclavitud que cercenar derechos políticos por cuestión de raza o etnia, pero ambas prescripciones participan de una misma ideología : el numerus clausus democrático. Lo padeció la democracia griega con el baldón de la esclavitud y, en otro sentido, hay que reprochárselo incluso al propio padre de la anarquía, el francés Pedro José Proudhon, que si bien fue un decidido partidario de la universalización de los derechos del hombre y del ciudadano, se resistió a la emancipación de la mujer, como quedó de manifiesto en las páginas de la Pornocracia, uno de sus trabajos póstumos. No hablamos, por tanto, de regímenes perfectos, ideales, utópicos, sino de sistemas racionales que, aunque sometidos a la contingencia de la coyuntura historia y a los avatares de sus protagonistas, estaban orientados a la mejora social. Con todos sus errores y lacras : Sócrates, uno de los pocos filósofos que defendía la democracia en Grecia, fue condenado a muerte por una asamblea de demócratas. Por su parte, la paradójica dualidad proudhoniana de, por un lado, encendido defensor de la libertad de todos, y su aberrante refutación de la plena condición femenina, por otro, bebe en las fuentes de Adam Smith (de donde le vendría su firme impulso liberal) y de la Biblia (raíz de su “machismo” pero al mismo tiempo de la universalidad de la dignidad de las personas), dos referentes intelectuales que, junto con Hegel, fueron reconocidos por Proudhon como “mis verdaderos maestros” (Correspondencia, tomo I, XXII). Hecho este exordio, queda a la perspicacia del lector cómo semaforizar las actuales políticas emigratorias de este llamado mundo libre cuyas economías capitalizan un efecto llamada de mano de obra semiesclava.
En este punto convendría recordar que, así y todo, aquella democracia jónica, auténticamente participativa y realmente deliberativa, se basada en tres premisas : isonomía, isegoría y parresía. La isonomía garantizaba la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. La isegoría aseguraba la igualdad de palabra en la asamblea. Y la parresía exigía que la participación en ella se hiciera bajo el principio de “decir verdad”. Como vemos no había separación de funciones (vulgo poderes). El pueblo era soberano íntegramente. Precisamente una de las características de la democracia actual es la fragmentación (centrifugación) de esos atributos que identificaban a la democracia. Hoy rige, al menos formalmente, una isonomía-ficción. Todas las constituciones proclaman retóricamente la igualdad de los ciudadanos ante la ley, pero se trata de una liturgia democrática a rebufo de la desigualdad realmente existente.
En cuanto a la isegoría, se confiere a un cuerpo específico de profesionales de la política que ostenta la representación en el parlamento, sede teórica de la soberanía popular, para conformar la voluntad general, que habrá dejado ya de ser la voluntad popular (aunque la prestidigitación de los mass media aún valide el simulacro).Y la parresía (veracidad), indispensable para formar la conciencia que permita al ciudadano interpretar el mundo y decidir con conocimiento de causa, se focaliza en la socorrida opinión pública, que como es bien sabido resulta opinión publicada, más encuestas y sondeos. Con ello no se cumple el mínimum de “entre libres e iguales” que Juan Jacobo Rousseau demandaba como quórum democrático, y se desnaturaliza el proceso en su raíz. El sufragio como forma de acceso a la ciudadanía pasa a ser una antigualla y la historia como experiencia-memoria de libertad (B.Croce dixit) un sarcasmo.
Fuente: Rafael Cid