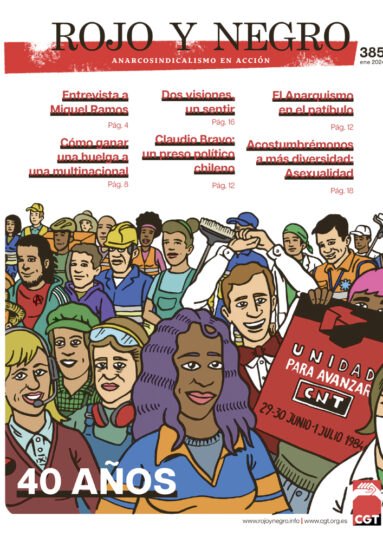Tradicionalmente, en el anarquismo ha habido exceso de discusión, bastante discurso y un déficit de conocimiento. Por eso, en la forma en que esta corriente de pensamiento experimenta la realidad predominaron a menudo las tendencias negativistas, que la relegaban mecánicamente al cliché de la disidencia antisocial. Con ello se ha conformado un modelo marginal, aislacionista, en donde la idea ácrata se ha instalado sin demasiada dificultad, posiblemente por el atractivo estético del malditismo que dicho carácter trasgresor implicaba.
Ser anarquista era, para el denominador común de la percepción, motivar una alternativa desestabilizadora y subversiva de devastador coste social. Instalado en este “nicho ideológico” por la patología de un argumentario autocomplaciente en su compromiso radical, renunció a dar la batalla del conocimiento que debía ser la clave de bóveda que soportara su iniciativa revolucionaria. Clichés como su supuesto antipoliticismo y el culto a la violencia son algunas de las consecuencias de este ostracismo ensimismado, cuyos servicias aún perduran.
Ser anarquista era, para el denominador común de la percepción, motivar una alternativa desestabilizadora y subversiva de devastador coste social. Instalado en este “nicho ideológico” por la patología de un argumentario autocomplaciente en su compromiso radical, renunció a dar la batalla del conocimiento que debía ser la clave de bóveda que soportara su iniciativa revolucionaria. Clichés como su supuesto antipoliticismo y el culto a la violencia son algunas de las consecuencias de este ostracismo ensimismado, cuyos servicias aún perduran.
Y si embargo, su verdadera potencialidad revolucionaria, humanista y civilizadora reside precisamente en esa comunidad de principios – logos, ethos y pathos – que constituían sus señas de identidad. Hijo al fin de su tiempo, el anarquismo bien entendido suponía una dinámica de construcción social superadora de las limitaciones del capitalismo y del liberalismo, sin la pérdida de los referentes éticos indispensables para una existencia digna y emancipadora, que postulaban los atajos de los distintos modelos totalitarios al acecho. La ceguera ocasional provocada por esa indigencia del conocimiento y la anestesiante demasía del discurso, hizo posible que hubiera de pasar un siglo para volver a darnos cuenta de la energía implícita en aquellas virtudes avasalladas. Aunque para recobrar la perspectiva sea preciso desmontar aquellos eficaces mitos inoculados por sus adversarios.
Uno de esos espantapájaros que tan rotundamente han marcado la historia del anarquismo es el del concepto de lo “político” y todo lo que gira a su alrededor. La ideología dominante en la práctica social ha pretendido la existencia de un “antipoliticismo” o “apoliticismo” como base sustantiva y perenne de la idea libertaria, relegando, pues, su virtualidad al limbo de los oxímoros o de las contradicciones fácticas. Si el anarquismo rechaza de plano la política, que es el espacio de transformación convivencial, éste está fuera de la realidad y carece de sentido. Esa ha sido, en cierta manera, la proverbial cantinela, académica y laica. Y sin embargo, se trata una superchería.
El anarquismo es el más político de los prontuarios sociales conocidos. Pero siempre que el término “político” se utilice con propiedad y no en su actual versión degradada y degenerada de mediación entre sujeto y objeto. Desde la aristotélica concepción del hombre como “zoom político” (animal social) hasta la reciente de Karl Mannheim que lo entiende como “cualquier actividad que tiene como fin la transformación del mundo”, la acción directa anarquista puede significarse como la más alta expresión de la político. Mientras la política convencional, ejercida por ventrílocuos sociales, a través de partidos -que dividieron la unitaria dimensión de hegemonía social del “zoom” que anidaba en el sufragio universal, según Finley y Macpherson- como mojones de esa mutación que ha entronizado la actual servidumbre voluntaria.
La política cotidiana nada tiene que ver con la política original. De una acepción política a otra hay un abismo. Lejos de ser el ciudadano el titular de la política, como en derecho le corresponde, se ha convertido en un trasunto de preceptores que, por delegación seleccionada entre partidos con listas cerradas y bloqueadas, hablan en su nombre, negocian y deciden por él. Es el triunfo de la versión lampedusiana de la política, consistente en cambiar algo para que todo siga igual, no de la formulada como experiencia de autodeterminación que se presumía como actividad para “transformar el mundo” circundante. El político realmente existente es un impostor, un guardián del statu quo, un mal traficante de sueños, que cambia lo que haya que cambiar para adaptar la realidad a las necesidades de los avances tecnológicos y así perpetuar el sistema de dominación al servicio de los dueños de los medios de producción. No hay acción directa, sino delegada. Ni tutela efectiva de la existencia de cada cual. Ni progreso verdadero y equidad. Lo legal vigente hoy es el reino de la antipolítico.
Algo semejante ocurre con el sentido que se imprime al uso del concepto “liberal” y “democracia”, y que originó que la teorización antiautoritaria acuñara como referentes más fieles el de “libertario” (Dejacques) y “anarquía” (la más alta expresión del orden). Los liberales, siguiendo el mismo modelo que triunfó con el concepto de “político”, consiguieron arrinconar la libertad en el estricto terreno de lo privado, desvinculándolo de lo social y quebrando con ello su vínculo comunitario. Al ligarlo a la propiedad y por ende a la vigilancia del Estado y de sus leyes, la libertad sin atributos se convirtió en consentimiento, libertades negativas (Isaac Berlin) o simple tolerancia. O sea la capacidad legal de actuar en un marco restringido por sujetos que se mueven en un campo de reglas previamente delimitadas según los intereses del conservadurismo político elitista. Un control remoto que permite la innovación económica y mercantil, con sus procesos consiguientes de acumulación de capital y reproducción en ciclos y fases marcados por la necesidades del mercado, pero que impide a la postre el avance de la historia como progreso ético y como realización humana. La auténtica libertad de los libertarios, pues, frente al simulacro performativo de los liberales.
Y así, golpe a golpe, finalmente el irracionalismo del poder consumó el último gran viraje en la ciclópea tarea de hacer del hombre la medida de todas las cosas, pasando a convertir a las cosas mismas en la medida de todos los hombres, mediante el efecto placebo de la institucionalización de la democracia como valor supremo social. Pero una democracia nominal y fetichista, jibarizada mental y materialmente al ritual de una votación representativa cada equis tiempo. De aquella primitiva democracia directa de Atenas que, por ser auténtica democracia, debía bascular sobre el tridente isonomía (igualdad legal), isegoría (igualdad de opinión) y parresia (decir verdad) -supuestos históricos del ideario anarquista-, se pasó al amanuense veredicto de las urnas, sin siquiera información ni deliberación previa. Ello en el marco de unas constituciones que lejos de ser garantes de derechos y libertades en expansión, han servido para bunkerizar los anhelos de autodeterminación de la gente, como ha denunciado en sus escritos el politólogo Joan Elster. Todo a pesar de tener en cuenta las dificultades que encierra hoy en día, en las complejas sociedades de masas, la práctica real de la democracia directa. Pero sin que ese evidente cambio de densidad de tráfico político sirva para justificar la errática deriva que se ha impuesto y legitimado. Sin ir más lejos, la economía neoliberal de mercado se teoriza desde el presupuesto inicial del ceteris páribus (cambiando lo que haya que cambiar) y hasta ahora nadie la ha anatemizado.
Polisemia o ambivalencia en los términos, el déficit cognitivo del anarquismo ha facilitado su relegación por los poderes a una anomia castrante, desvirtuando su manera de ser en el mundo y permitiendo que, a falta de competidor radical y consecuente, la irracionalidad política y cierta construcción social contrafáctica se hayan convertido en el alfa y el omega del único mundo posible. Sólo unos datos. Según el último informe del Programa de la ONU para el Desarrollo, las 500 personas más ricas del mundo atesoran igual renta que 416 millones de seres en todo el planeta, y mientras la esperanza de vida es de 80 años en Canadá y 79,7 en España, en la República Centroafricana es de 39,1 y en Mozambique de 41,6. La política convencional ve en esas cifras la prueba de la fuerza emprendedora de la competencia ; la anarquista lo siente como una darviniana colusión de intereses inhumana, ilegal e ilegítima que urge democratizar.
Fuente: Rafael Cid