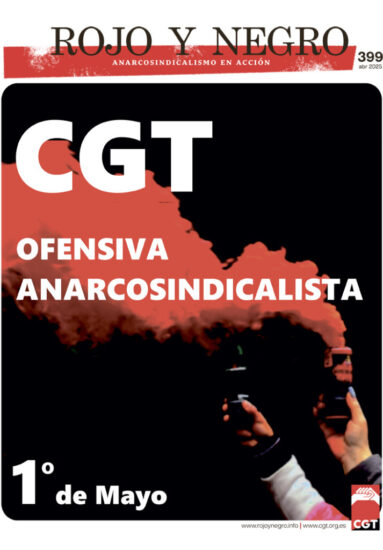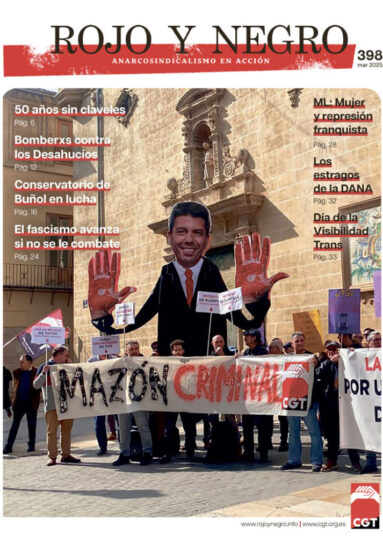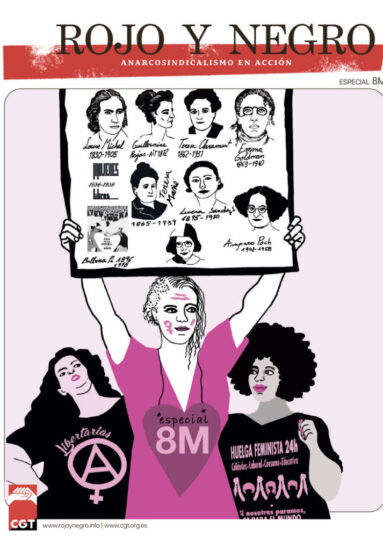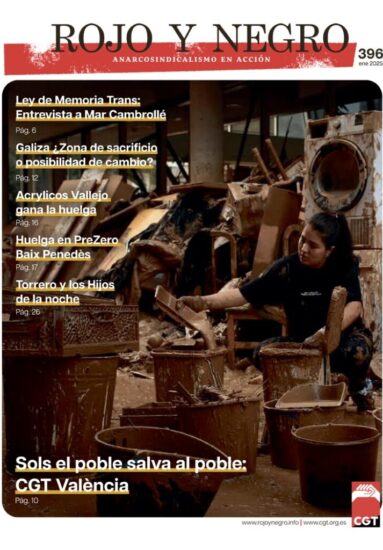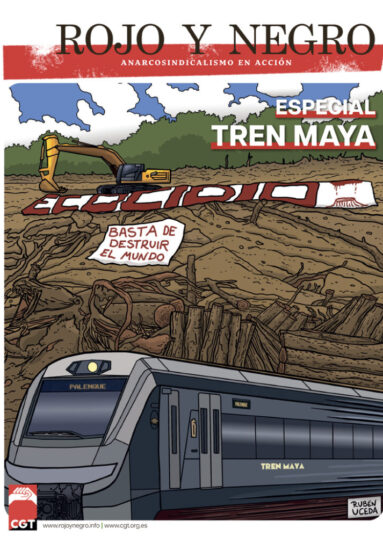Artículo publicado en RyN nº 379 de junio.
«Oye solo a medias el que oye solo a una parte (…) Parentesco obliga»
(Esquilo)
Una de las señas de identidad de la democracia liberal, en vigor a trancas y barrancas en buena parte de los países desarrollados, ha sido la percepción de real participación política por parte de la ciudadanía. Supuestamente habríamos avanzado desde un modelo despótico, basado en la jerarquización absoluta del poder (de gobernantes y gobernados, distintos y distantes), a otro menos depredador convenido entre representantes y representados. Sobre este simulacro de vinculación consensuada bascularía el marco de actuación en que se construyen el ámbito de lo público y el de lo privado. Dos esferas concomitantes, con el sobreentendido de que todo lo esencial, en última instancia, queda subordinado al interés general, independientemente de a quién corresponda la titularidad (artículo 128 de la Constitución Española). Un pálido reflejo ad calendas graecas del apelativo «idiota» que en la polis de la antigua Grecia se daba a todo el que únicamente se ocupaba de lo suyo propio y particular. En la abrasiva postmodernidad en que andamos instalados veinticinco siglos después, muy al contrario, gana adeptos la controvertida fórmula antitética «lo personal es político».
Sin propiciar lecturas que podrían anclarse en la teoría de conjuntos, podemos atisbar que en el sistema capitalista neoliberal global las aguas bajan turbias. A ese encaje de matrioskas superpuestas público-privado hay que añadir un actor sobresaliente que, en uso de sus capacidades legales y legítimas (democráticas), puede influir en el resultado final: el gobierno, nuestros máximos representantes, una especia de tercer ojo del vaivén público-privado, un ogro filantrópico. No se trata solo de que, debido a su extracción social mayoritariamente de las clases más acomodadas e instruidas, se desnivele el fiel de la balanza a favor del sesgo arriba-abajo (sería el caso de las famosas puertas giratorias), sino y sobre todo del hecho, apenas asumido, de que el Ejecutivo (el ordeno y mando por designación) también oficia de patronal. La excesiva focalización de la contienda política sobre lo que acontece en el sector privado a veces solapa y menosprecia lo mucho que gestiona el Estado (empresas, empleo, capital, etc.), ente al que normalmente se suele conceder aval de supremacía moral. Presunción de inocencia como baluarte de lo público en una galaxia donde lo privado suele soportar el estigma de la desconfianza, máxime cuando el esquema público de gestión privada está en su apogeo.
En la práctica se dan continuamente ejemplos de esa dismetría existencial. Por ejemplo, un clásico en el terreno informativo es considerar como medios de comunicación públicos a las distintas televisiones oficiales (estatales y autonómicas) que compiten con las privadas. Cuando en la realidad de nuestro día a día como usuarios (la doble condición de espectadores y contribuyentes) es que suelen remar groseramente a favor del gobierno de turno en cada circunscripción. Otro tanto ocurrió antaño con la Cajas de Ahorro, en principio un sector financiero volcado hacía lo público-social (no repartían beneficios y las ganancias servían para sufragar la obra social) que se desplomó como un castillo de naipes en la crisis del 2008, después de haber sido abusivamente instrumentalizadas y colonizadas por patronal, partidos y sindicatos mayoritarios. Vasos comunicantes demostrativos de la malignidad de un uso «okupa» de lo público por el artefacto gubernamental-estatal.
Sin embargo, ni se rectifica ni escampa. Todo lo contrario, se reincide en la herida con alevosía. En las recientes elecciones del 28-M se ha elevado este listón hasta límites nunca vistos en la ya larga saga de patrimonialización de lo público en provecho de los inquilinos de La Moncloa. A pesar de que lo que se ventilaba eran unos comicios autonómicos y municipales, nada ni nadie ha impedido que Pedro Sánchez desembarcara en los múltiples mítines que se prodigaban en todo el territorio nacional para apoyar a los candidatos de su partido. Dicho así, no suena raro. Pero la cosa adquiere otra dimensión si advertimos la doblez interesada y fraudulenta de su presencia en esas sesiones de agitprop. Porque la asistencia de Sánchez era en calidad de secretario general del PSOE y el anunció en esos actos de la graciosa concesión de ayudas públicas (con dinero de todos) se efectuaba como presidente de Gobierno (del conjunto de los españoles, no solo de los socialistas). Lo que supone un caso de libro de desviación de poder y potencial malversación de caudales públicos (ahora penalmente devaluada si no se demuestra que el conseguidor se lo ha llevado a su bolsillo). A este trágala «paga tú, que invito yo» habría que añadir otras rutinas más ladinas que siguen la pauta de acotación de lo público a beneficio de inventario: ergo, la contumacia de la cita previa en los servicios sociales (a su manera una especie de «reservado el derecho de admisión»).
La lógica utilización del teletrabajo no presencial por razones sanitarias durante la pandemia no puede convertirse como está sucediendo en una nueva versión del «vuelva usted mañana» que caracterizó en épocas decimonónicas a aquella añosa Administración española. La contumacia en el error convierte a sus presuntos beneficiarios en mendicantes y deja en barbecho sus derechos de ciudadanía. Recientemente hemos tenido noticia de que un robot programado para llamar cada media hora al teléfono del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), tardó 18 días en ser atendido por una persona física para consultar sobre la percepción del Ingreso Mínimo Vital (IMV). En otro orden de cosas, parece lógico sospechar que la extemporánea prolongación de la atención virtual solapa un proyecto de ahorro presupuestario sobrevenido (tanto en el capítulo de contratación de personal como en el de inversiones) que puede erosionar su prestigio mixtificando el desempeño funcional.
Y aquí topamos con otra variable del problema que visibiliza la doble vara de medir con que se tarifa lo público respecto a lo privado: la relativa orfandad de los trabajadores del sector público en cuanto a recabar el apoyo social en defensa de sus legítimos intereses. Salvo, y por razones obvias, el claro respaldo obtenido por las protestas de los sanitarios, otros colectivos públicos a la greña, como los funcionarios de Justicia, los Inspectores de Trabajo, el cuerpo de policía y guardia civil o el de bomberos (cada vez más arrinconado por la acometida de la superfinanciada UME) suelen encontrar poco eco para sus reivindicaciones en la opinión pública y los sindicatos de la «paz social». Un diario próximo a Ferraz ilustraba ese distanciamiento con un titular que razonaba peyorativamente «las huelgas salariales agravan el problema de la Justicia», desliz valorativo infrecuente en el relato laboral de lo privado. La que iba a ser la primera huelga en la historia de la Seguridad Social fue abortada a última hora atendiendo a la promesa de mejoras hecha por el ministro José Luis Escrivá, el titular de la cartera, que proclamó en sede parlamentaria que lo de la cita previa era un bulo infame.
Tanta tolerancia y empatía con unos (la patronal estatal) y tanta acritud y desapego con otros (la patronal privada) arroja un déficit ético con daños colaterales para la calidad del sistema democrático. La prueba radica en la pasividad y resignación con que la sociedad civil aceptó que desde el poder del Estado central (el Gobierno progresista PSOE-Unidas Podemos) se declararan sendos Estados de Alarma claramente ilegales, como más tarde dictaminó el Tribunal Constitucional. Un despotismo de emergencia que llevó incluso a cerrar el Congreso de Diputados, sede de la soberanía popular, lesionando el derecho a la participación política ejercida «libremente o a través de representantes» que habilita el artículo 23 de la Constitución. Igualmente, esos desafueros permitieron multar a millones de rebeldes aplicando la «ley mordaza», reos de vulnerar las disposiciones que prohibían el derecho a la libre circulación de los ciudadanos (lo que resultó de facto un caso de arresto domiciliario a nivel nacional).
Casi cuatro millones de trabajadores tienen como patronal al Estado (central, autonómica y local). En concreto, según los datos del Instituto Nacional de Estadística correspondiente al tercer trimestre de 2002, entre funcionarios de carrera y personal laboral en España había 3,5 millones de empleados públicos, el 17,07% del número total de ocupados. Y a pesar de la leyenda urbana, no es oro todo lo que deslumbra. La temporalidad en el sector en esas fechas alcanzaba el 30,7%, es decir 13,2 puntos más que en el sector privado, lo que ha merecido serios reproches de las autoridades comunitarias. Unos servidores públicos profesionales, no burocratizados, bien dotados, libres de influencias políticas y que gocen de estima social constituye una garantía contra la corrupción, cuyo punto de ignición pivota sobre la Alta Administración (gobiernos, parlamentos, cargos de libre designación, comisarios políticos). En un texto ya clásico, el catedrático de Derecho Administrativo y ex presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Alejandro Nieto, apuntaba: «Porque sin Gobierno y con Administración —valga el retruécano— puede gobernarse de alguna manera y las cosas funcionan; pero sin Administración no hay gobierno posible, por muy buenas que sean las voluntades y los propósitos de la clase política» (La organización del desgobierno). El mayor escándalo de malversación de dinero público desde la transición, el asunto de los ERE de la Junta de Andalucía, ha sido el paradigma de la canibalización de una Administración por su Gobierno. Aunque desde las troneras del partido implicado en el monumental desfalco pretendieran endosar la responsabilidad al mensajero afirmando que «han pagado justos por pecadores». Los pajaritos disparando a las escopetas por la arrogancia intelectual del aparato del Estado y sus mandatarios.
De todo el vademécum ideológico, solo los libertarios consecuentes poseen legitimidad histórica para hacer oposición conjuntamente al capital privado y al capital público, en tanto en cuanto ambos, actuando con vocación de palimpsesto, pretenden suplantar a la sociedad en su deriva autoritaria y paternalista. El primero haciendo que todo sea mercado y el segundo convirtiendo todo en Estado. Como la «más alta expresión del orden», el anarquismo sin adjetivos asimila lo mejor del viejo humanismo que situaba al «hombre como medida de todas las cosas» y de la nueva democracia del compromiso ético «no más deberes sin derechos ni más derechos sin deberes». Una de las tragedias del anarquismo actual procede de contentarse con ser otro izquierdismo más. Anclarlo en esa definición reductiva y trópica (la izquierda como antípoda de la derecha) supone disminuirlo, rebajarlo, menospreciarlo y a la larga anularlo. En su intertextualidad y contra el sentir imperante, la mala reputación que arrastra el término anarquía (no-gobierno) como cliché de caos, no representa un hándicap sino su oculta fortaleza. También «antibiótico», que etimológicamente significa «anti-vida», contrario al bíos, es en realidad el remedio más eficaz para combatir los procesos mórbidos y los agentes patógenos.
Rafael Cid
Fuente: Rojo y Negro