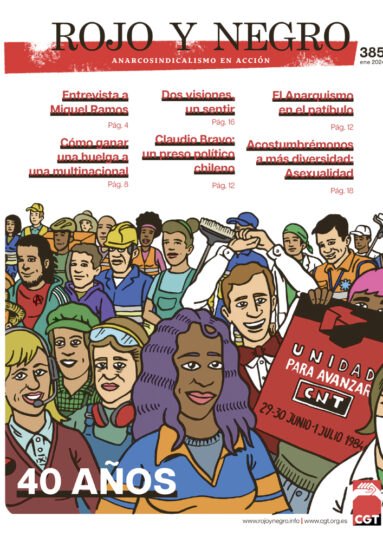Artículo de opinión de Rafael Cid
Según su versión canónica, la democracia es un juego de mayorías sin grave perjuicio para las minorías. De ahí el soniquete de algunos, según les pete, a favor de que gobierne la lista más votada. Y sin embargo, la realidad cotidiana, está en las antípodas. Porque son determinadas minorías de postín las que mandan sobre las mayorías. Con ello, el cacareado interés general se traduce en la práctica en el interés particular. Es decir, se asiste a una extrapolación en valores del método deductivo al método inductivo, sin solución de continuidad.
Según su versión canónica, la democracia es un juego de mayorías sin grave perjuicio para las minorías. De ahí el soniquete de algunos, según les pete, a favor de que gobierne la lista más votada. Y sin embargo, la realidad cotidiana, está en las antípodas. Porque son determinadas minorías de postín las que mandan sobre las mayorías. Con ello, el cacareado interés general se traduce en la práctica en el interés particular. Es decir, se asiste a una extrapolación en valores del método deductivo al método inductivo, sin solución de continuidad.
El tantas veces invocado 15M tuvo entre sus muchas virtudes la de anticipar la autopsia del régimen con dos prevenciones fulgurantes. Son los famosos “no nos representan” y “lo llaman democracia y no lo es”. Porque en las sociedades a escala, la fórmula “democracia” ha perdido su principio autogestionario (el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo) y siempre se conjuga con la mochila de la “representación”. En esto sigue la pauta de lo que ocurre con la economía real, que se activa operativamente solo al por mayor. Oferta y demanda son variables dependientes del término “masa”. Como sus equivalentes en el plano político, representante y representado. Igual que no es rentable la producción artesanal, tampoco cabe la acción directa. Y aquí es donde entra el consejo aristotélico sobre que un orden de actividades humanas nunca debería superar el perímetro abarcable por la voz del heraldo (Ética).
Dos entelequias resueltas a través del mecanismo de la “representación”, un concepto exhaustivamente estudiado por la pensadora norteamericana Hanna Fenichel Pitkin. El problema surge cuando esa dualidad pierde su cualidad reversible y se fosiliza en el rígido esquema representante (pasivo)-representado (activo). No ya porque, como dejo escrito Rousseau, el único momento en que el ciudadano elector es soberano es al introducir la papeleta en la urna. Sino porque en las sociedades complejas ese vínculo se materializa a través de una prótesis organizativa llamada partido. Entonces, igual que la economía positiva (es decir, el arte de gestionar recursos limitados para satisfacer necesidades humanas, según la clásica expresión de Lionel Robbins) está referenciada a la propiedad de los medios de producción, la política queda confiscada en los aparatos partidarios. Una estructura que, como afirma Robert Michels en su “ley de hierro de la oligarquía”, responde igualmente a una dinámica privatizadora.
Durante este proceso jibarizador, hasta ahora sin alternativa viable, el factor Trabajo pasa a ser subalterno del Capital, al que se ancla mediante como consumidor. En la misma lógica que el representante delega su capacidad democrática en el representado. Basculando el poder desde el universal inicial al particular final. Lo que conlleva, en uno y otro ámbito, una subversión de valores que institucionaliza el modelo de explotación y dominación vigente. Así, los más encargan la gestión social a los menos. Una especie de “síndrome de Estocolmo” que lleva implícito invertir la secuencia legitimadora. Del abajo-arriba propio de la experiencia democrática original se pasa al arriba-abajo característico del despotismo.
En la práctica diaria esta alquimia representacional acaba de evidenciarse en las chuscas primarias del Partido Popular, la formación más votada en las últimas elecciones y hasta hace poco las siglas al frente del gobierno de la nación. El esperpento, en este caso, se concreta en el asombroso hecho de que un partido con poco más de 66.348 militantes (inscritos con sus cuotas a corriente de pago) “represente” a los cerca de 8 millones de ciudadanos que le apoyaron en las últimas elecciones. Una distancia estratosférica que revela la insolvencia del sistema. Pero ni siquiera esa proporción es genuina. Porque ahora el escrutinio de marras, que decide quién dirige la formación y por tanto la alineación que concurrirá a nuevos comicios, tiene que pasar el filtro purgativo de los compromisarios. Un mosquito llevando a hombros a un elefante.
Eso ocurre en el partido favorable a que gobierne la lista más votada, pero no es el único que aplica la ley del embudo. El PSOE, ahora en el poder gracias a una moción de censura por acumulación de fuerzas, retiene 5,4 millones de votos con una militancia constatada de 187.949 personas. Casi igual que Podemos, con 5 millones y 190.000 activos de un total de un total de 487.772 inscritos, según el censo del plebiscito sobre el chalet de sus dirigentes, aunque aquí el refrendo es telemático y no contempla cuota de adhesión. Aunque ni PSOE ni Podemos inflan sus datos hasta los 869.535 adscritos de que blasonaba el PP antes de descubrirse la gran bola. Y si trasladamos estas cuentas a los momentos presentes, tendríamos que el ejecutivo que hoy decide por 46 millones de españoles trae causa de una formación como el PNV, que tiene 24.650 afiliados y cosechó 286.215 votos en los pasados comicios. Por no hablar de los llamados “sindicatos representativos” que firman acuerdos para todos los trabajadores imitando el modelo partidario. Un tinglado representativo tan falso como aquella Triple A con que se avalaba la emisión de las subprimes que luego deflagraron en crisis mundial.
La abismal distancia entre representantes y representados que hace posible la democracia cuantitativa sin que se note la trampa, pone la carga de la prueba en los partidos políticos. Definidos en la Constitución española como órganos que “expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política” (Art. 6). Pero ya hemos visto que la supuesta participación política tiene precisamente en los partidos su ogro filantrópico. Una deriva similar a lo que dice la norma suprema respecto a la economía. Que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general” (Art. 128). Neolenguaje, realidad virtual y postverdad como legitimidad constituyente para designar partidocracia y crematística (la producción para el beneficio, que decía Einstein)
Es la fatalidad del algoritmo disfrazado de representación. Un desenlace que sólo podría ser enmendado asumiendo como propio un decrecimiento económico-político equitativo. Algo que la mayoría de la gente viciada por el modelo imperante no quiere, ni busca, ni pretende. Prefiere darse nuevos amos, como prueba el auge de los césares xenófobos por todo el mundo. Lo que supone admitir sin remilgos que cada generación vivirá peor que la anterior y al mimso tiempo enarbolar por toda respuesta la divisa “los nuestros primero”. La guerra de clases endógena. La forma más extrema de competencia intersocial, jerárquica, autoritaria y tribal. Hasta las estadísticas de la Agencia Tributaria lo proclaman: aumenta en número de ricos pero los asalariados siguen siendo los que más aportan.
Conclusión. La auténtica democracia prospera en sociedades a escala humana mientras en las grandes conglomeraciones de masas es una mera superstición. El decrecimiento equitativo y la confederación solidaria pueden ser su bálsamo.
Rafael Cid
Fuente: Rafael Cid