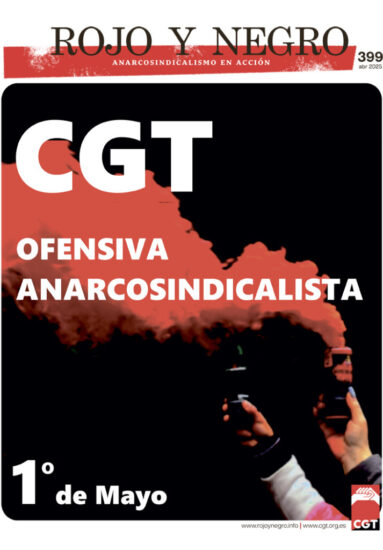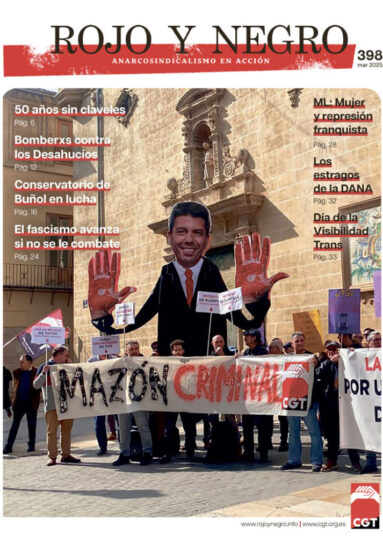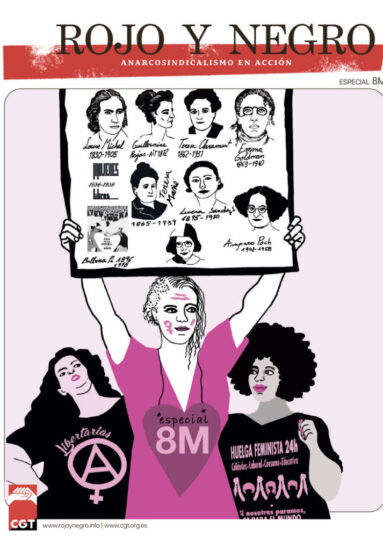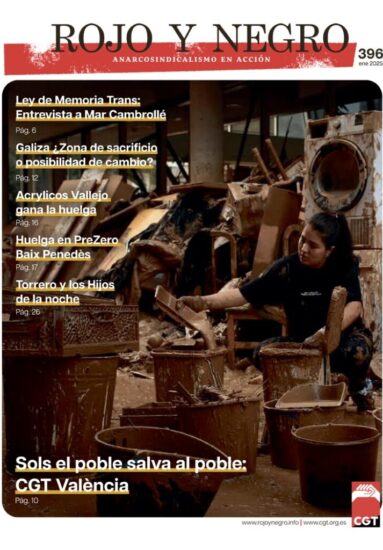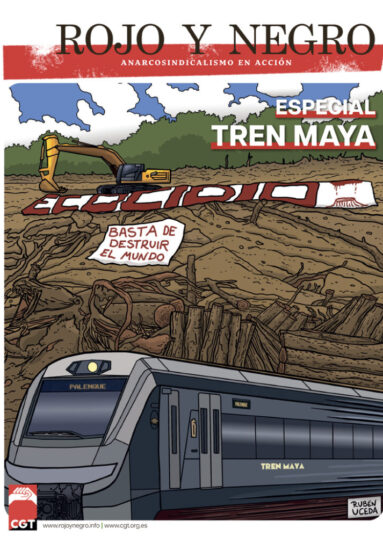Artículo publicado en Rojo y Negro nº 400, mayo 2025
Es obvio a estas alturas de siglo que los trastornos psicológicos son un gran problema de salud pública, todas las fuentes consultadas, nacionales e internacionales, así lo atestiguan. Según UNICEF, «un 13% de los niños y adolescentes de esta franja de edad padece un trastorno mental diagnosticado». Por otro lado, el Libro Blanco de Depresión y Suicidio 2020 esboza la hipótesis de que «la depresión será el principal problema de salud en 2050»; a lo que hay que añadir que «el suicidio es la segunda causa de muerte entre adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años en España.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que «el 50% de los trastornos mentales comienzan antes de los 14 años. Dentro de estos datos alarmantes hay más datos que sorprenden: «los problemas de ansiedad suelen aparecer entre los 5,5 y los 6 años, mientras que los síntomas depresivos emergen más tarde, entre los 13 y 20,5 años». ¿Nuestros niños y niñas antes de los 6 años ya manifiestan ansiedad?
Contamos con un reciente estudio publicado en el año 2024 por el Centro de Investigación de la Infancia y la Adolescencia, «Problemas psicológicos en la infancia y adolescencia», que proporciona cifras que redundan en lo dicho más arriba, números ciertamente inquietantes sobre el estado psicológico de la infancia y la adolescencia en nuestro país. El estudio citado analizó a 5.652 estudiantes con edades comprendidas entre los 9 y los 16 años, y encontró una alta prevalencia de depresión en estas tempranas etapas evolutivas siendo las sintomatologías más frecuentes las autolesiones y la ideación suicida. El 50% de las adolescentes encuestadas informaron «haber sentido que la vida no merece la pena». Otro dato relevante, un 18% manifestó haber intentado suicidarse. Es imprescindible recordar que se está hablando de personas de 16 años o menores.
Si desmenuzamos las simples cifras observamos que, tanto en la infancia como en la adolescencia, como ya se ha dicho, el problema psicopatológico más relevante es la depresión, en concreto un 5%, siendo la prevalencia de las niñas superior a la de los niños. Después de la depresión, el problema más acuciante es la ansiedad, genéricamente hablando, que se manifiesta en diagnósticos como la ansiedad generalizada, la ansiedad social, trastornos psicosomáticos o el trastorno por estrés postraumático. La prevalencia de este tipo de problemáticas ascendió al 4%, tanto en infancia como en adolescencia; nuevamente aparece el dato de una mayor prevalencia en niñas. Podemos preguntarnos visto lo visto en qué tipo de sociedad habitamos que genera este malestar en personas que están empezando a vivir.
Pero sigamos adelante. Otros aspectos destacados en el informe son los denominados «problemas de conducta»: descontrol de la ira, agresividad y conducta desafiante con prevalencias entre el 5% y el 6%. «Los problemas de atención y control de la ira son más frecuentes en las niñas y la hiperactividad, la agresividad y la conducta desafiante más comunes en los niños». El estudio también hace referencia a los trastornos de la conducta alimentaria que afectan al 4% de las adolescentes, estando más presente en las chicas, un 8%, en los chicos es un 1%. Además, un 5% de las personas adolescentes afirmaron consumir o abusar de drogas, conducta más común en los chicos.
Estos informes deberían llevar a la sociedad a reflexionar sobre el estado psicológico de nuestros hijos e hijas en las edades más tempranas y la importancia que tiene este malestar a la hora de entrar en la edad adulta y tener que asumir las responsabilidades que la sociedad les exige. La falta de programas de detección y tratamiento de los problemas psicopatológicos de manera precoz puede generar a medio plazo una cronificación de los mismos, así como la génesis de otros, lo que a su vez aumentará el riesgo de aparición de dolencias físicas diversas, disminución de la calidad de vida y aumento de la mortalidad de la población.
Parece obvio mencionar que la salud mental de niños, niñas y adolescentes es un reflejo del mundo de sus mayores, de las personas que les educan, del entorno en el que viven. Son la parte más débil de la sociedad, no están preparadas para afrontar ni los restos que se les plantean, ni la inestabilidad del mundo en el que vivimos. Por tanto, sería vital desarrollar programas de prevención y detección de las personas afectadas por las problemáticas definidas en el informe para evitar que se genere un sesgo en sus vidas. Sería imprescindible también —así lo dice el informe— implantar programas en los centros escolares que permitieran el desarrollo de una educación emocional dirigida a la gestión del estrés y la resolución de conflictos conjuntamente con las familias y siempre a nivel comunitario para establecer redes de apoyo social (apoyo mutuo) que les hicieran sentirse seguras. En esta línea, sería interesante hacer estudios permanentes de seguimiento de la población infantojuvenil para identificar factores de riesgo y de protección.
Pero lo realmente importante sería abrir una reflexión sobre sobre el mundo en el que vivimos y estamos transmitiendo porque, si no somos capaces de cambiarlo, de impulsar nuevos valores, todo lo que podremos hacer es poner parches que les permitan sobrevivir y ser productivos.
Ángel E. Lejarriaga
Fuente: Rojo y Negro