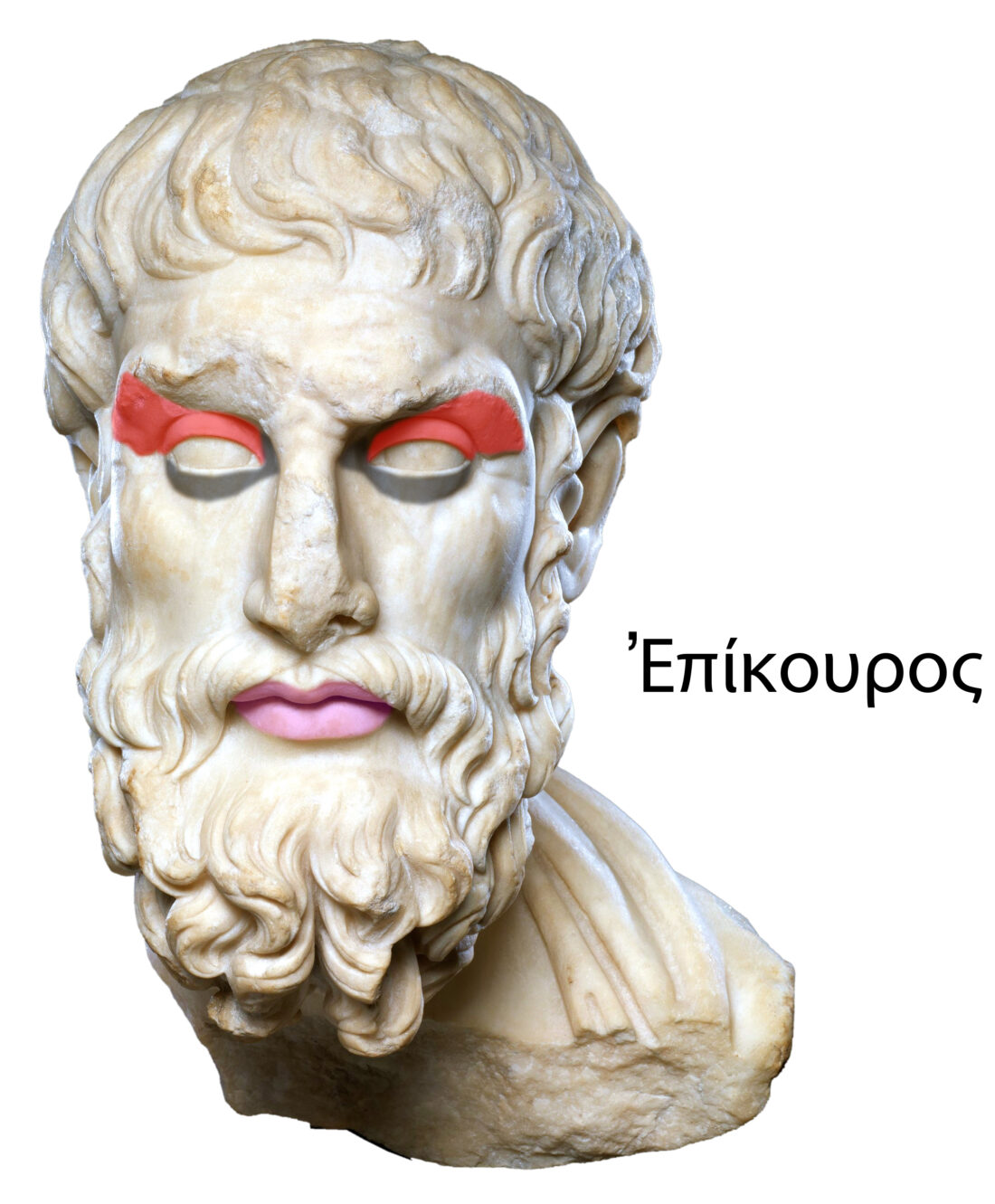Artículo publicado en Rojo y Negro nº 389 mayo.
En anteriores ocasiones, he tenido la oportunidad de hablar de dos escuelas filosóficas que, con sus siglos de antigüedad, tienen mucho que enseñarnos a quienes vivimos en este nuestro presente tan convulso.
Hoy es el turno de Epicuro y su filosofía de jardín. Es mi deber recalcar con la pertinente insistencia que lo poco o mucho que diga del epicureísmo –así como lo que he dicho antes de los cínicos o los estoicos– no es más que un abrebocas de un complejo sistema de ideas que, y de ello estoy seguro, carga con un maremágnum de enseñanzas que pueden ser de gran provecho para todo aquel que hoy en día se dedique a leerlos –más bien a prestarles su merecida atención–.
La Real Academia de la Lengua Española sostiene que un epicureista es aquel que busca el placer y huye del sufrimiento. Esta es la idea más general que se tiene de la escuela de Epicuro, pero mucho tiene que ver la historia y sus injusticias, mas no el movimiento filosófico, en esas conclusiones. Es verdad que un epicureista estaría de acuerdo con esta afirmación, pero no con la opinión de que la verdadera esencia de su filosofía pueda ser tan groseramente resumida. Se dice de Epicuro que, dadas sus malas condiciones de salud, creó un modo de vivir la filosofía en el que el placer surgiera como ausencia de dolor; se dice, pues, que hizo de la necesidad, virtud.
Epicuro era un filósofo en todo el sentido de la palabra: conocía y dialogaba con los movimientos de su época, era un fuerte detractor del platonismo y su ética otro-mundana; se reconocía como físico atomista, presentó una epistemología y teoría del lenguaje, además de reflexionar acerca de la génesis de la sociedad y el comportamiento humano. Es injusto pensar en Epicuro como alguien que sólo se ocupaba de “los placeres”, sin detenerse en atender la realidad que le interpelaba, cuando probablemente fuera más fiel a la tierra, en expresión de Nietzsche, que muchos otros griegos.
Además de la pobre lectura hecha al filósofo de jardín, otro asunto que dificulta su indagación es su tendencia a la acción, a filosofar con los hechos, más que con los textos. Se sabe que Epicuro escribió varios trabajos; algunos de ellos aún se conservan, pero la naturaleza escolar que se expresa en ellos demuestra que el centro de su filosofía se hallaba en el jardín, un espacio de reunión en el que él y sus discípulos, hombres y –en franca novedad para la época, a la par que el cinismo– mujeres y esclavos, vivían el epicureísmo, sin puertas cerradas como las de la Academia platónica. Y la búsqueda central en aquel lugar era la felicidad como problema.
¿Qué es la felicidad? Apelo al lector de este artículo y asumo que tanto él como yo, y como Epicuro en su momento, nos hemos preguntado por la verdadera naturaleza de la felicidad. Es un asunto paradójico: sabemos en principio qué es, sabemos que la hemos vivido; sabemos incluso que es algo que deseamos con fervor, pero cuando nos detenemos a pensar en profundidad qué es verdaderamente eso de la felicidad, nos hallamos con más preguntas que respuestas. Somos hijos de nuestro tiempo, es cierto.
Lo que podamos decir sobre la felicidad dependerá en gran parte de los “acuerdos” a los que ya hemos llegado como grupos sociales –ethnos– capitalistas: somos amantes de la apariencia y de ese tan fútil sentimiento de placer que obtenemos cuando nos damos un gustillo en el centro comercial. El consumo, en el sentido opulento de la palabra, se perfila como el primer garante de la felicidad y muchos de nosotros dedicamos nuestras vidas a él. El consumo se da de diferentes maneras: ya sea en redes sociales o videojuegos; también con comida, ropa a la moda o accesorios lujosos; hay consumidores de experiencias, dentro de los que se cuentan quienes viajan a lugares exóticos o practican deportes extremos. En fin, la lista es larga. El hecho es que nos hemos convertido en expertos del consumo, y asumimos con ligereza que eso equivale a la felicidad.
Epicuro era un filósofo pragmático; es decir, no se andaba con chorradas. Consideró que la felicidad era un asunto que debía tomarse en serio y, para hallar respuestas, decidió investigar sin depender de teorías abstractas quedándose tan solo con la evidencia que le daban los sentidos, su cuerpo entero, con la fidelidad a la tierra. De allí concluyó que si algo produce un sentimiento de placer es señal suficiente para ser tenido en buena estima. El problema es que, afirma, tanto nuestras construcciones sociales como el fruto de nuestros miedos y ansiedades pueden llevarnos a tergiversar ese principio tan sencillo. El asunto es que el placer es algo muy simple: se obtiene cuando recibimos estímulos que nos provocan alguna sensación positiva. Los habrá corpóreos (hêdonê) o mentales (khara). La dificultad es que nosotros, como humanos, distamos de ser simples. Solemos enfrascarnos en pensamientos e imaginaciones que hacen nuestras vidas más complicadas. Tememos a la muerte y al más allá, deseamos lo que no poseemos; añoramos aquello que en realidad no existe y olvidamos la importancia del aquí y el ahora. En lo que respecta a los placeres, siempre queremos más. No nos conformamos con el gustillo del centro comercial, ni la experiencia que nos da el viaje al extranjero, buscamos más, y esa búsqueda exige placeres cada vez más ostentosos.
Epicuro concluye que la felicidad (eudaimonia) es un placer en el sentido propio de la palabra, pero se distingue de los demás en tanto que es “estático” (katastema). Lo más importante es en verdad el bienestar y con él vendrá, por mera añadidura, la felicidad. Ser feliz, dirá Epicuro, viene de un estado de serenidad (ataraxia) que se origina al hacer aquello que nos da una buena vida; diríamos, no “hacer lo que quiero” sino “querer lo que hago”. Pero lo interesante es que esta buena vida que los filósofos de jardín proponían implicaba una actitud hacia el mundo y los otros en la que se procuraba evitar el daño a los demás. Epicuro huía de la política, la riqueza y del poder, pues sabía que una vida de opulencia o excesos, el “vivir como rey”, se construye sobre el sufrimiento y el sacrificio de los demás: a diferencia de la República platónica, en el jardín no hay reyes.
Más allá de la verdad que pueda llegar a tener la teoría epicureista de la felicidad, creo que esta enseñanza vale la pena. Debemos reconocer que nuestras vidas siempre implican las de los demás; es decir, que todos y cada uno de nosotros co-habitamos en este gran jardín llamado realidad. Esto significa que lo que sea que hagamos para ser felices o llevar una buena vida, ha de conllevar necesariamente la posibilidad de buena vida también para los demás. Por eso es que, en nuestra sociedad opulenta y consumista, mal llamada por eso “hedonista”, ni todo vale, ni hay consumo éticamente responsable. El jardín de Epicuro, pues, nos entrega una lección de auténtica comunidad.
David Higuera Flechas
Investigador en Filosofía Fundamental
Fuente: Rojo y Negro