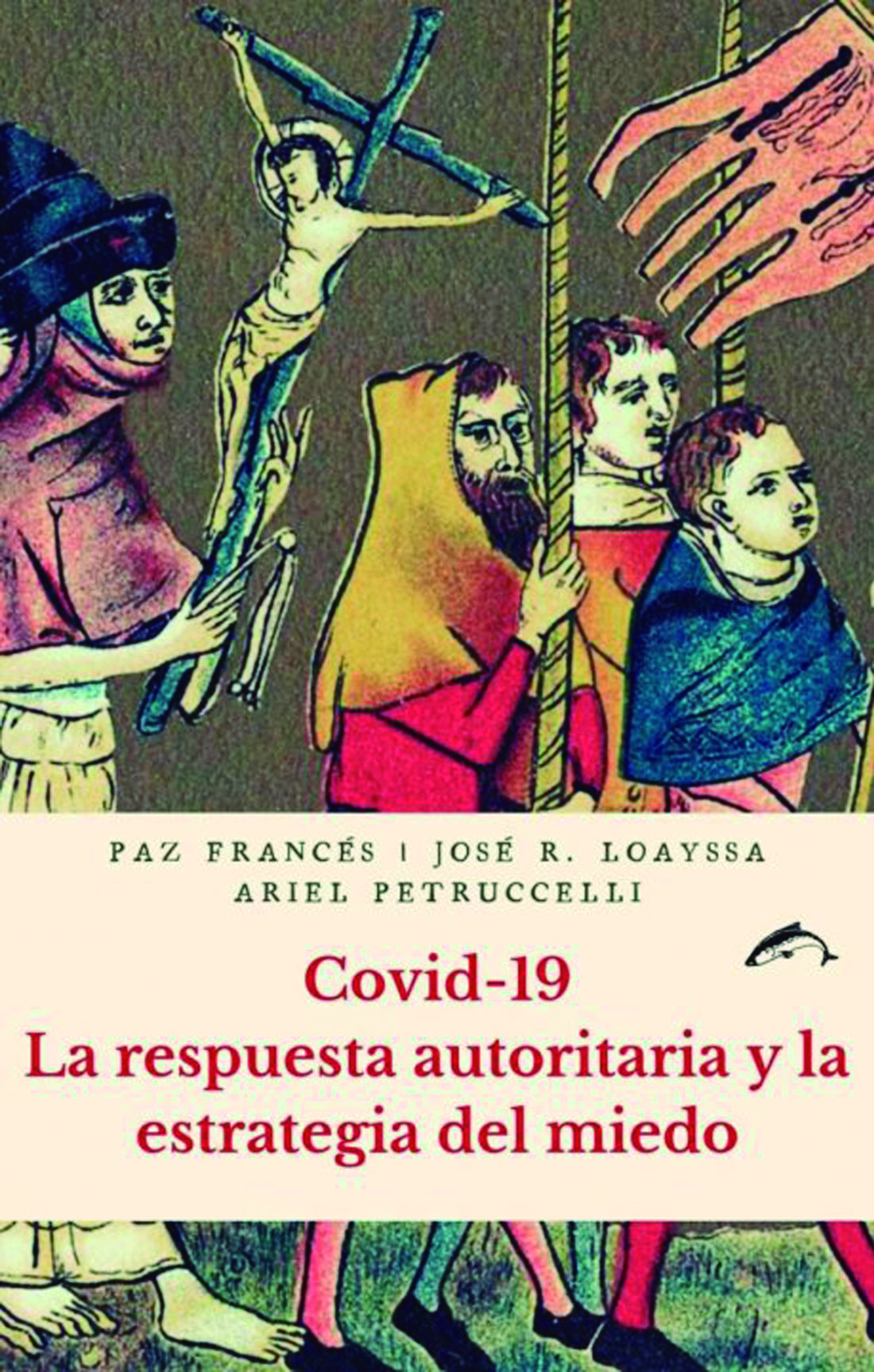Entrevistamos a Paz Francés, José R. Loayssa y Ariel Petruccelli, autores del libro
¿De dónde parte la necesidad de escribir este libro? ¿Por qué es necesario?
Es evidente para todo el mundo que la pandemia de covid-19 es el acontecimiento más importante en lo que va del siglo XXI, y que estaría a la par de los sucesos más relevantes del siglo XX. Dada su extensión y su carencia de final previsible, es pertinente considerarla un proceso. Esto por sí sólo ya haría necesario ocuparse de ella. Pero nuestra motivación fundamental ha sido que disentimos profundamente con la percepción social de la amenaza viral, que se ha promovido como una catástrofe inaudita y sin precedentes, cosa manifiestamente falsa y exagerada. Así mismo disentimos con las respuestas políticas mayormente adoptadas para afrontar el problema. Estamos convencidos de que los encierros masivos mitigaron poco la expansión viral, y ocasionaron innumerables daños sanitarios, sociales, psicológicos, económicos y educativos. Además de fomentar una ciudadanía infantilizada y un miedo y un autoritarismo de consecuencias muy nocivas.
Ciencia o ideología ¿Cuánta diferencia habría entre las informaciones y recomendaciones oficiales y los datos que maneja la comunidad científica en torno al covid-19?
Es la pregunta clave. Las ideologías son creencias profundas, existenciales, aunque en general débilmente articuladas, sobre las que en el mejor de los casos cabe argumentar, pero sin que nada puede ser demostrado de manera fehaciente. Uno cree o no cree en Dios, simpatiza o no con en el capitalismo, se juega o no se juega por la revolución. La ciencia se basa en datos comprobables, aunque interpretables, por lo que ninguna teoría científica a nivel explicativo o predictivo es reductible a tales datos. Por lo demás, ninguna decisión política es una deducción mecánica de ningún análisis científico. No hay una frontera tajante entre ciencia e ideología, aunque en su núcleo no son lo mismo. Sin embargo, hay decisiones políticas (o concepciones ideológicas) mejor o peor fundadas en lo que se conoce científicamente. Bien, las decisiones tomadas por la mayor parte de los Estados carecían de respaldo científico previo, y no se ven validadas por los datos posteriores. Las pandemias no son un fenómeno desconocido. La historia está plagada de ellas. Y en ningún caso los encierros masivos fueron una solución. Puede comprenderse el impulso a confinar, como se comprende que quien tiene ronchas se vea tentado a rascarse. Pero eso no mejora su situación, y puede empeorarla. Por lo demás, en la historia de las pandemias la del covid-19 no es especialmente destacada en términos de morbilidad y mortalidad. Puede afectar gravemente (según los países) a un segmento de la población que rara vez supera al 5%. Para el resto, la inmensa mayoría, la infección es asintomática o con síntomas leves o moderados. La sociedad entró en pánico, azuzada por la irresponsabilidad de gobiernos y medios de comunicación. El alarmismo fue siempre exagerado, pero podría ser en parte comprensible a partir de las primeras informaciones, que atribuían al virus tasas de letalidad verdaderamente preocupantes. Cuando el grueso del mundo implantó cuarentenas ―en marzo de 2020― la OMS le atribuía una letalidad del 3,4%. Pero muy pronto estudios bien precisos mostraron que eso era exagerado. La letalidad promedio del virus (con grandes diferencias según las edades y también según los países), es del orden del 0,14%. Sin embargo, se reaccionó ante el virus como si nos enfrentáramos a un peligro tremendo y completamente indiscriminado, cuando la realidad es que es un peligro moderado (aunque importante), pero sumamente sesgado: la covid-19 representa un riesgo cercano a nulo (inferior a una gripe) para los niños, pero un riesgo muy considerable para la población mayor de 70 años (bastante más que una gripe, en términos cuantitativos, y con cuadros diferentes cualitativamente).
Una buena manera de ver los vínculos entre ciencia e ideología es analizar el discurso público sobre las vacunas. Ya dijimos que ninguna política puede fundarse enteramente en ninguna evidencia científica. Esto significa que si los estudios mostraran concluyentemente que una persona vacunada no puede contagiar a otra persona, tendría entonces sentido la discusión ética, política, ideológica sobre si debemos vacunarnos (con los riesgos que ello implica) para proteger a otros. Digamos: asumir un riesgo personal en pos de un bien colectivo. Y quien concluyera que correrá el riesgo no tiene por qué pensar que entonces se deba imponer la obligatoriedad. Dados los mismos datos científicos: hay muchas opciones posibles (incluso asumiendo que los datos científicos no son controvertidos, lo cual en general no es el caso). Gobiernos y prensa nos repiten todos los días: «vacúnate, protégete y protégeme», y los privilegios para los vacunados ganan terreno en tanto que la espada de la vacunación obligatoria pende sobre nuestras cabezas. Sin embargo, todos los estudios científicos muestran que las vacunas anti-covid-19 no producen inmunidad de rebaño ―no proporcionan protección colectiva―, por la sencilla razón de que, si protegen de algo, es de los cuadros graves de enfermedad, no de la infección: las personas vacunadas se contagian y pueden contagiar. Entonces la premisa científica que podría dar sustento a la discusión ética, política e ideológica sobre la obligatoriedad se desmorona. La obligatoriedad no tiene sustento científico porque estas vacunas no producen inmunidad colectiva, no impiden que el vacunado difunda la enfermedad. Los pases sanitarios o la vacunación compulsiva carecen de sustento científico, son pura ideología.
Covid-19. La respuesta autoritaria y la estrategia del miedo ha provocado polémica y hasta censura en sectores de lo que llamaríamos «izquierda crítica». ¿Por qué creéis que se ha reaccionado así?
Es una pregunta difícil, porque para nosotr@s ha sido una sorpresa y una decepción. Se ha producido (no sólo en la izquierda) un fenómeno de que un relato construido apresuradamente condiciona la percepción de la realidad y la interpretación de los datos que van apareciendo, sesgando esa percepción y esa interpretación para reforzar el propio relato. Es un sesgo cognitivo de confirmación. El relato de una epidemia catastrófica que requería medidas excepcionales fue creado, tras un desconcierto inicial, por los gobiernos y los medios de comunicación casi al unísono. Se construyó no sobre un análisis de datos epidemiológicos, sino sobre imágenes y sucesos truculentos como las morgues llenas o los hospitales colapsados. Se reforzó por el mimetismo de las imágenes en China de calles desiertas y la vida económica y social detenida. Los gobiernos y los medios masivos de comunicación, que son los grandes voceros de la ideología dominante, erigieron a la pandemia en el gran problema del momento y lo enfrentaron como si se tratara de una guerra. Ya sabemos que en una guerra la primera baja es la verdad.
La izquierda, sus militantes y dirigentes, no eran inmunes al miedo irracional que se promovía y que se utilizaba sin ningún recato. Se ha demostrado que la apelación a armas biopolíticas es tremendamente efectiva y las clases dominantes tomarán buena nota de ello. En nuestra sociedad, por muy indigna que sea la vida que nos hacen vivir, esquivar la muerte cruda representa una motivación profunda que desafía cualquier racionalización. Ha sido toda una campaña mediática basada en el potencial de la irracionalidad.
Pero en la izquierda ha jugado un papel no despreciable limitaciones de su perspectiva teórica e incluso, en algunos casos, su composición social (mucha gente de izquierda se cuenta entre el sector de trabajadores con empleos protegidos y posibilidad de teletrabajar). También su carencia secular de una reflexión propia en el ámbito de la salud, en la que a menudo hace gala de un desarrollismo medicalizador (que podría expresar la consigna «menos militares y más hospitales»). Por último, cabe mencionar las contradicciones entre la fascinación con el Estado y las perspectivas antiautoritarias.
La izquierda se metió en el relato oficial y, una vez dentro, encontró que era una posición cómoda. Estar en favor de la corriente es una sensación seductora. Más aún cuando podía ejercer las veces de sector radical de la ortodoxia Covid, pidiendo medidas más duras con unos tintes sociales (vacunas para todos), lo que satisfacía su necesidad de mantener algún tipo de «desmarque». Un desmarque que se vio favorecido por la presencia de unos personajes como Trump y Bolsonaro que, además de encontrarse en la derecha, mantenían un discurso con evidentes contradicciones y oscilaciones. También la aparición en papel estelar de grupos «negacionistas» que mantenían posiciones con escasa base científica. La izquierda pudo sentir que está justificado alinearse con la derecha «progresista» y el cientifismo tecnocrático frente a la derecha cavernícola y los sectores «antivacunas» e incluso «esotéricos». La permanente tentación de colaboración de clases se hizo realidad incluso para los sectores que han hecho de su oposición a tal conciliación una seña de identidad.
Los análisis de «clase» se olvidaron, tanto para valorar la repercusión de las medidas como para entender el trasfondo de intereses que había detrás de la cuasi unanimidad de los gobiernos y de las corporaciones económicas y financieras. Es cierto que la pandemia no fue fruto de una conspiración, pero las clases dominantes comenzaron a conspirar desde el primer día.
Finalmente, unas consideraciones sobre la falta de sensibilidad antiautoritaria de una parte de la izquierda, fundamentalmente de raíces marxista-leninista. Es cierto que hay, como decía Bensaid, un Lenin libertario, pero también el leninismo contiene un gen dirigista y «sustitucionalista» que no hay que olvidar. Porque no es principalmente el contenido de las medidas anticovid lo que debemos discutir, sino cómo se han aplicado. Es verdad que la izquierda ha criticado algunos excesos, pero eso sabe a muy poco cuando se ha aceptado el «encuadre». Estamos ante la expresión de una profunda desconfianza en la efectividad de participación y la autoorganización comunitaria en las epidemias, cuando la historia demuestra que ésta es considerable. Se ha hecho oídos sordos ante la represión y el autoritarismo omnipresente que era consustancial a las medidas sanitarias y sociales adoptadas. Se justifican restricciones generales porque se dice que siempre va a haber sectores incumplidores. Se justifica por ello el castigo colectivo. Una vez que cualquier crítico de los abordajes dominantes pudiera ser visto como un saboteador del «esfuerzo de guerra», un potencial criminal, un peligroso «negacionista», se entró en una peligrosa escalada autoritaria y represiva, de la que la izquierda mayoritaria no supo escapar. Que muchas fuerzas de izquierdas o progresistas se hayan plegado al clima dominante es indicio, en el fondo, de que la ideología burguesa y las pulsiones represivas están mucho más arraigadas de lo que nos gustaría creer. También habla de un déficit de pensamiento crítico: para quien quisiera revisarlos, los datos han estado disponibles. Y los datos oficiales desmienten el relato oficial. O, para más precisión: dan poco o nulo sustento a la visión de la pandemia como si fuera el principal problema sanitario, y no justifican la creencia de que las medidas adoptadas hayan sido adecuadas. En el último año y medio ha muerto mucha más gente de infartos y de cáncer, y por supuesto de desnutrición (si sacamos nuestra mirada de los países opulentos), que de covid-19. Una comparación entre los resultados obtenidos por los países que establecieron cuarentenas «duras» (duras para las personas, no para el virus, claro), restricciones más o menos débiles o casi ninguna restricción no arroja ningún resultado favorable a la tesis de que a mayor confinamiento mejor resultado sanitario. Y arroja indicios bastantes concluyentes de que, a mayor confinamiento, peores resultados psicológicos, educativos y económicos.
¿Se pueden ya hacer predicciones sobre la influencia futura de esta plaga en nuestra vida social y sanitaria? ¿Qué medidas pensáis que puedan mantenerse para siempre?
Toda previsión es incierta, por lo mucho que ignoramos, por un lado, y porque lo que suceda depende en gran medida de lo que hagan los gobiernos, las personas, las organizaciones sociales, las fuerzas políticas, etc. Si la sociedad civil, si las clases trabajadoras, si la intelectualidad crítica no reflexionan sobre lo sucedido y no se disponen a luchar contra las medidas o hábitos implantados, entonces cualquiera podría durar para siempre. La educación virtualizada o el uso de mascarillas, por ejemplo (un porcentaje grande de la ciudadanía continúa usándolas en las calles, aunque ya no sea obligatorio y aunque los estudios científicos no muestren ninguna efectividad en el uso de mascarillas al aire libre). También podrían subsistir los pases sanitarios, si no hay una oposición importante a los mismos. No habría que olvidar que en los próximos lustros la situación ecológica a escala global se volverá cada vez más dramática, y las poblaciones desplazadas serán ingentes. En tales condiciones, el llamado «pase verde», por ineficiente que sea en términos sanitarios, es un excelente medio de control fronterizo que permite cerrar con «buena conciencia» las puertas a millones de personas: «No somos racistas, ¡qué va!, pero ustedes no pueden entrar porque son un peligro sanitario». Podría continuar el miedo (a este virus, a otros o a lo que se les ocurra a los sectores de poder), y arraigarse aún más la percepción burguesa sobre los otros: vistos crecientemente como una amenaza, lo que redundará en lógicas crecientemente individualizadoras propias del neoliberalismo salvaje. No es sano vivir con miedo permanente. Y puede continuar la censura, que ha alcanzado cotas insospechadas muy poco tiempo atrás. Pero en fin, todo dependerá de cómo reaccionemos.
¿Qué herramientas tenemos las personas para distinguir entre lo que es verdad o manipulación histérica en esta situación de sobresaturación informativa?
Es la pregunta del millón. La respuesta es muy simple de enunciar, y muy difícil de realizar. La clave es el pensamiento crítico. Tener capacidad para analizar datos e información. No es tan difícil, pero desgraciadamente, nuestros sistemas educativos nos forman más en la repetición que en la reflexión. El pensamiento crítico (la ciencia bien entendida sería una de las principales manifestaciones de pensamiento crítico) presupone libertad, incluso para sostener cosas que parecen insostenibles. Pero también presupone colectividad: intercambio de pareceres, diálogo, debate. Y capacidad para revisar los procesos y respuestas de los Estados sin alejarse de ciertos principios básicos basados en el respeto a los derechos individuales y colectivos. Por último, dado el poder enorme de los Estados y de las empresas capitalistas ―que tienen intereses propios y ajenos a los de la gente común o a los de la clase trabajadora― se necesitan también organizaciones sociales (políticas, sindicales, comunales, etc.) que recreen otras formas de vivir y de pensar, más allá del productivismo histérico y el consumismo compulsivo en que se funda ―y a los que nos impulsa― esta civilización del plástico y de la basura, que es una manera ciertamente sesgada y parcial, pero no falsa, de describir a la civilización capitalista.
Fuente: Redacción RyN