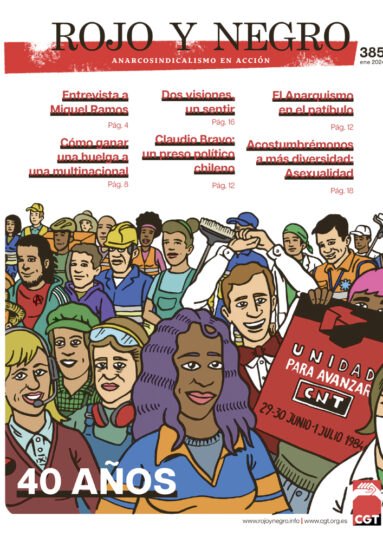Parece fuera de discusión que el proceso que ha conducido a la independencia, por tutelada que ésta sea, de Kosovo arrastra vicios nada desdeñables. Recordemos al respecto, y por lo pronto, que ninguno de los objetivos establecidos hace ocho años por el protectorado internacional ha sido colmado : si por un lado apenas se ha progresado desde entonces en materia de democratización del país, por el otro la economía permanece estancada en un escenario marcado —y esto es al cabo lo más importante— por violaciones serias de los derechos de las minorías.
Quienes a esto le atribuyen un relieve singular agregarán que la fórmula abrazada para permitir que la independencia sea un hecho conculca las normas estatuidas al efecto de estas cuestiones en el derecho internacional. Por si poco fuere, ni siquiera quienes defienden el principio de libre determinación
— entre ellos me cuento— tienen con qué sentirse satisfechos : aunque a menudo prefiera olvidarse, las principales potencias del planeta han preferido esquivar en Kosovo cualquier criterio inspirado, en los hechos, en ese principio.
Nada de lo anterior justifica, sin embargo, la hostilidad manifiesta con que la abrumadora mayoría de nuestros analistas y políticos, cargados de prejuicios y lugares comunes, ha acogido en los últimos meses el horizonte de un Kosovo independiente. De la noche a la mañana ha desaparecido de nuestro discurso público y mediático lo que —parece— debería ser un recordatorio obligado a la hora de encarar lo que ocurre en el Kosovo contemporáneo : en el decenio de 1990 las autoridades serbias protagonizaron una agresión en toda regla contra los derechos elementales de la mayoría albanesa de la población kosovar. De resultas, la condición autónoma de la provincia fue abolida, se disolvieron el parlamento y el gobierno locales, se prohibió el empleo del albanés en el sistema educativo, se instauró un genuino régimen de apartheid y, en suma, cobró cuerpo una ley marcial saldada con numerosos muertos, desaparecidos y detenidos. Quiere uno creer que nada de lo que sucede hoy en Kosovo puede entenderse de no haberse verificado en su momento todo lo anterior, tanto más cuanto que durante ocho años, los que mediaron entre 1989 y 1997, la respuesta de la mayoría albanesa de la población ante tantos desafueros consistió en el despliegue de un olvidado movimiento de desobediencia civil no violenta.
Pero el rechazo, casi unánime, de un Kosovo independiente que se registra entre nosotros bebe también de la certeza, rara vez verbalizada pero evidente, de que los Estados y sus fronteras son sagrados. Sin rebozo se nos dice que, a la hora de determinar si un territorio o una población pueden abandonar el Estado en que se hallan, ello debe ajustarse escrupulosamente a lo que rezan las leyes de éste, en franco olvido, claro, de que esas leyes obedecen casi siempre, como no podía ser menos, a percepciones ontológicamente hostiles a cualquier perspectiva de secesión. Al cabo se nos señala, sin más, que Kosovo es Serbia porque lo dicen las leyes de esta última, sin formular pregunta alguna en lo relativo a cómo y cuándo nació el Estado correspondiente, a la presunta condición democrática de su ordenamiento legal y a las fórmulas que en su momento permitieron la integración de unos u otros territorios y poblaciones en ese Estado. ¿Cuándo se le preguntó, por cierto, a los habitantes de Kosovo si deseaban formar parte de Serbia ?
En realidad la forma de razonar de la que acabamos de dar cuenta no tiene, entre nosotros, otro sentido que el que nace de una lectura sesgada vinculada con un problema celtibérico de siempre. Y es que en realidad poco importa lo que haya ocurrido en el pasado, y lo que suceda hoy, en Kosovo : lo que preocupa a los guardianes de nuestras esencias es el efecto que la independencia kosovar pueda tener en materia de las disputas nacionales que se revelan en España. El lector atento rápidamente se percatará de que la universal contestación que la independencia en cuestión merece entre nosotros se ve siempre acompañada de la mención del presumible efecto dominó que le seguirá. Interesa sobremanera subrayar que, de resultas, los procesos de secesión se nos retratan cargados de universales rasgos negativos sin que, de nuevo, se deje espacio para pregunta alguna relativa a su eventual racionalidad. Una vez más lo que despunta es, en otras palabras, la postulación de la bondad intrínseca de los Estados realmente existentes. Cuando se señala, con argumento respetabilísimo, que no parece razonable que se reconozca en Kosovo lo que se rechaza en otros lugares, bueno sería que quienes tal criterio abrazan se planteasen si no habría que pelear, no por la negación del derecho de secesión en Kosovo, sino por la extensión de tal derecho a otros escenarios.
Rematemos con la mención de un fenómeno que se ha revelado sibilinamente, en las últimas semanas, entre nosotros. Curioso resulta el cambio de percepción que se ha operado, con enorme diligencia, en determinados discursos públicos. Los mismos que a lo largo de los veinte últimos años han demonizado de manera visiblemente acrítica todas las políticas que cobraban cuerpo en Serbia parecen recorrer hoy el camino contrario. Pareciera como si la necesidad de pertrechar argumentos que permitan contestar la independencia kosovar condujese a aligerar repentinamente las críticas —a menudo impregnadas, por cierto, de gris xenofobia— vertidas durante dos decenios contra la conducta abrazada por los gobernantes serbios. ¡Qué lejos llegan entre nosotros, supuestamente amparados en la magia que desprenden las palabras democracia y derecho, los defensores cabales de las esencias patrias !
Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y autor de Guerra en Kosovo. Un estudio sobre la ingeniería del odio (Catarata, 2000).
Fuente: Carlos Taibo | Público