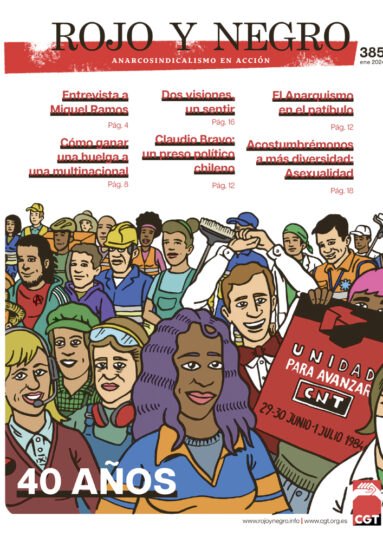"No nos engañemos : los problemas de pertenencia, de identidad cultural… son problemas sociales. (…) El aislamiento, la separación del individuo y de la comunidad son la condición misma de funcionamiento de la máquina capitalista".
(A. Dell’Umbria)[ii]
«No nos engañemos : los problemas de pertenencia, de identidad cultural… son problemas sociales. (…) El aislamiento, la separación del individuo y de la comunidad son la condición misma de funcionamiento de la máquina capitalista».
(A. Dell’Umbria)[ii]
Las líneas que siguen se proponen descender a un ámbito preciso —el de las protestas registradas en Francia en el otoño de 2005— que, parece, retrata muchas de las disputas relativas al terreno en el que se mueven, al menos en el Norte desarrollado, los movimientos antiglobalización. Muchos se preguntaron en aquellos meses cómo era posible que en tantas ciudades de Francia se hubiesen registrado tensiones muy agudas materializadas, ante todo, en la quema masiva de automóviles en las noches. Parece que la pregunta estaba mal planteada : más razonable se antojaba interrogarse por las razones que durante tantos años habían impedido que, frente a lo que rezaban muchos pronósticos al uso, una revuelta de esa naturaleza se registrase luego de un proceso sórdido de deterioro general, «duradero y silencioso, de los espacios y de los destinos sociales»[iii]. Lo ocurrido en tantas localidades francesas venía a certificar de manera palmaria, por lo demás, que se equivocaban quienes sostenían que los Estados del bienestar de la Europa occidental estaban libres de contestaciones radicales. Las cosas como fueren, y en la intuición de S. Roché[iv], parece obligado concluir que todo fenómeno futuro que en alguna dimensión recuerde a lo ocurrido en Francia en el otoño de 2005 será medido desde el rasero que los sucesos correspondientes han pasado a ofrecer.
Los hechos
Sabido es que la revuelta francesa del otoño de 2005 vio la luz tras la muerte, por electrocución, de dos jóvenes, después de una persecución policial, en Clichy-sous-Bois. Los hechos sucedieron el 27 de octubre de ese año. Al poco se manifestó una activa solidaridad entre los diferentes barrios de una misma ciudad y entre unas ciudades y otras, sobre la base de la percepción de la existencia de problemas comunes que reclamaban procedimientos de protesta ajustados a la sociedad del espectáculo[v]. Aunque a menudo se ha señalado que, tomados uno a uno, los protagonistas de la algarada eran buenos chicos y los problemas sólo emergían cuando aquéllos se reunían, semejante forma de razonar olvida que «todo individuo aislado es un vencido, y que el orden social que aplasta se asienta en ese aislamiento»[vi].
El procedimiento desplegado no tuvo nada, por lo demás, de gratuito, pese a que este adjetivo fuese empleado muchas veces en un tramado ejercicio de denigración. El calificativo que nos ocupa resultaba tanto más llamativo cuanto que, llamativamente, no se echaba mano de él a la hora de dar cuenta de otras circunstancias : «Se admite perfectamente que se destruyan ciudades y campos, que se envenenen el aire y el agua, que el amianto, el óxido de carbono, la química agroalimentaria y la multiplicación de las fugas nucleares generen cánceres y destruyan centenas de millares de vidas —por no hablar de las ventas de armas a los países pobres—, porque es la contrapartida lamentable de la prosperidad de los países, la garantía de un PNB en alza… Se puede destruir todo lo que se quiera siempre y cuando se creen empleos y se active el crecimiento. Pero destruir por placer es el escándalo supremo para una sociedad que ha desterrado toda forma de desembolso salvaje. Los incendios configuran la parte maldita de nuestra sociedad»[vii].
Importa mucho subrayar, por otra parte, que la mayoría de los protagonistas de las protestas eran jóvenes y varones, con preeminencia de inmigrantes o de descendientes de tales, pero presencia también —sobre ello volveremos— de gentes que no reunían tal condición. Es significativo, por ejemplo, que muchas de las protestas en Nord-Pas de Calais, una región castigada por el desmantelamiento de la minería y de la industria, fuesen protagonizadas por gentes que nada tenían que ver con los inmigrantes y sus descendientes[viii]. Estamos hablando, por lo demás, de jóvenes que rara vez aparecían vinculados con movimientos que, como los de parados y sin papeles, se caracterizaban por reivindicar expresamente derechos[ix]. Y estamos hablando, también, de iniciativas que acabaron por desplegar una violencia ejercida contra las cosas y no —o sólo marginalmente— contra las personas. Según el Ministerio del Interior francés, fueron quemados unos 10.000 vehículos y cerca de 30.000 contenedores de basura, al tiempo que padecieron ataques varios centenares de edificios públicos[x].
Roché ha subrayado que el movimiento tuvo un carácter silencioso, en el sentido de que no expresó públicas reivindicaciones, algo que a la postre vino a justificar —es cierto— la proliferación de un sinfín de interpretaciones[xi]. Al calor de éstas poco relieve tiene, sin embargo, el nombre que atribuyamos al impulso que dio origen a la revuelta del otoño. El hecho de que las protestas no respondiesen a ninguno de los criterios tradicionales de movilización política o social —organizaciones, reivindicaciones expresas, líderes…[xii]— no parece motivo suficiente para negar, sin embargo, la condición fundamentalmente política de aquéllas. Alguien se sentirá tentado de afirmar que fue precisamente la ausencia de esos criterios lo que a la postre se convirtió en un sólido indicador, antes bien, de radicalidad en la contestación política. Las protestas reflejaban, por encima de todo, que una parte de la ciudadanía, singularmente entre los jóvenes, no podía más. Y en ese sentido no parece razonable afirmar, como lo hace Roché[xiii], que los participantes en la revuelta eran incapaces de identificar un adversario social. Más bien cabría aducir que no se caracterizaban por su precisión, lo que no es exactamente lo mismo, a la hora de identificar ese adversario. Y ello es así aun cuando sea cierto que la revuelta no se vio acompañada de ningún impulso efectivo de transformación, revolucionaria o no, de la realidad y ningún cambio visible generó en la situación de tantos barrios marginales[xiv]. Y aunque sea verdad, también, que no se volcó en contra de los símbolos y las realidades del poder burgués, sino, antes bien, en contra de los automóviles de los vecinos[xv].
Agreguemos, en este somero repaso de datos, que las protestas del otoño de 2005 abocaron, del lado de las autoridades, en la aplicación de un estado de emergencia en virtud de una ley que databa de 1955. Esa ley permitía prohibir la circulación de personas y vehículos en determinadas horas y lugares, ordenar el cierre provisional de salas de espectáculos y bares, cancelar reuniones y facilitar el despliegue de registros domiciliarios[xvi] en un escenario en el que la justicia militar podía ocuparse, por añadidura, de delitos civiles[xvii].
Las razones
L. Mucchielli y A. Aït-Omar han llamado la atención sobre los numerosos problemas que acosan a las llamadas «zonas urbanas sensibles» (ZUS), en las cuales viven cerca de cinco millones de personas, un 8 por ciento del total de la población francesa[xviii].
Procedamos a reseñar la enumeración que al respecto proponen los dos autores mencionados —no sin agregar algunas observaciones adicionales— y subrayemos, antes que nada, las delicadas tesituras que en las ZUS acompañan a la vida familiar. En ellas son frecuentes las familias numerosas, a menudo monoparentales, que habitan viviendas muy pequeñas, insalubres y masificadas. En un marco de escasa movilidad y concentración de gentes que proceden de la inmigración, datos ambos que propician el sentimiento de diferencia, los territorios considerados como propios se perciben como auténticos lugares de marginación[xix]. Menudean, por otra parte, los problemas en la relación de padres e hijos con el sistema escolar, en un escenario lastrado por la mercantilización de éste : «No se trata sólo de que la escuela no haya alcanzado los objetivos igualitarios que ha podido proponer : cada vez recuerda menos a una institución y más a un mercado… No se envía a los niños a la escuela para educarlos, sino para que adquieran las certificaciones apropiadas a efectos del desarrollo de su carrera»[xx]. En paralelo, la escuela ha ido perdiendo credibilidad por cuanto la extensión de la precariedad ha hecho que la realización de unos u otros estudios en modo alguno garantice la promoción social.[xxi]
En otro orden de cosas, los niveles de paro son dos o tres veces superiores a los registrados en otros recintos, al tiempo que proliferan el empleo precario, los contratos a tiempo parcial y los trabajos no cualificados, y con todo ello, claro, los bajos salarios. En estas condiciones, cabe afirmar que la reducción de los niveles de desempleo a duras penas configura una receta mágica para resolver problemas muy
graves[xxii]. Agreguemos que el paro afecta en muchos casos a un 30, un 40 e incluso un 50 por ciento de los jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 25 años. Una de las secuelas de este escenario es, por cierto, un crecimiento notabilísimo en los niveles de endeudamiento, acelerado, cómo no, por la precariedad y la extensión del desempleo[xxiii].
Los problemas de salud, a menudo vinculados con una mala alimentación, son harto frecuentes, como lo es el descontento con el entorno vital. En ese caldo de cultivo han proliferado sentimientos de dependencia y de inferioridad, reacciones violentas y sospechas en relación con los servicios sociales y administrativos, con el sistema educativo y, naturalmente, con las fuerzas del orden, sin que haya prosperado ninguna suerte de mecanismo de representación política. Lo que se ha instalado, antes bien, y con singular fuerza, es un sentimiento de enclaustramiento y percepción de abandono por parte de los otros. En las palabras de Mucchielli, «la desorganización es el sentimiento de vivir en un entorno ’podrido’, habitado por gentes que no tienen sino problemas, por adultos a menudo hostiles a los jóvenes y hostiles entre sí, en un medio degradado y triste. La exclusión es, por una parte, el sentimiento de impotencia, la interiorización del fracaso, la sensación de haber sido abandonado por el destino, todo eso que se deriva de la acumulación de obstáculos y rechazos ; por otra, refleja la frustración en lo que hace a la esperanza de una vida social ’normal’. La rabia es la expresión de un sentimiento de dominación, y no simplemente de exclusión y frustración. Es una dominación ’sin rostro y sin principio, que no puede conducir a ningún movimiento social’. Se trata de un sentimiento difuso que se manifiesta de forma caricaturesca frente a interlocutores que encarnan el orden y la dominación : representantes electos y policías. Es el sentimiento que provoca que, en lugar de producir vergüenza y frustración, la delincuencia adquiera una dimensión heroica»[xxiv].
No ha faltado, en este mismo terreno, quien ha tenido a bien recordar que la palabra francesa que describe los barrios del extrarradio, banlieu, no significa otra cosa que le lieu du ban, el lugar de la prohibición[xxv]. A. Dell’Umbria menciona al respecto, por añadidura, que en muchos de los suburbios de las ciudades francesas se ha creado una población «sin tradición, sin memoria, sin vínculos, en pocas palabras… sin cohesión interna», con principal resultado en la ruptura de muchos mecanismos de solidaridad. Los efectos son singularmente graves, claro, en el caso de las familias de inmigrantes, toda vez que «la ruptura entre el universo cultural de los padres nacidos en otro lugar y los hijos nacidos aquí se ve acompañada por un debilitamiento del sistema patriarcal»[xxvi]. El propio Dell’Umbria agrega que la exigencia de fortalecimiento de la figura paterna, y en general de la familia, tan querida del a la sazón ministro del Interior, N. Sarkozy, tenía pocas posibilidades de prosperar entre los inmigrantes y sus descendientes. No sólo eso : era frecuente que los padres, y en particular las madres, prefiriesen encubrir a sus hijos frente a una autoridad que no escuchaba[xxvii].
Propongamos un elemento más de reflexión, como es el que aporta la pésima relación de muchos jóvenes con una policía comúnmente retadora y avasalladora, entregada al insulto y al comentario racista y xenófobo, propensa a una violencia completamente gratuita y, en suma, siempre beneficiada por una absoluta impunidad[xxviii]. Es raro que los jóvenes, que comúnmente desconfían de la justicia, presenten quejas por malos tratos, tanto más cuanto que en muchos casos los procedimientos correspondientes acaban en condenas… de los propios jóvenes[xxix]. Y no deben olvidarse las ejecuciones sumarias perpetradas, desde muchos años atrás, por la policía : decenas de jóvenes, muchos de ellos de origen árabe, han muerto en Francia a manos de aquélla sin que prosperasen al respecto investigaciones y encausamientos.
El entorno
No está de más que completemos, con cinco observaciones sobre otros tantos ámbitos vitales, la descripción que hemos acometido. La primera subraya que en Francia, como en todos los países de su entorno, las políticas de vivienda se han orientado siempre de forma interesada. Dell’Umbria señala que, ya en 1895, la ley Siegfried, encaminada a facilitar el acceso de los trabajadores a la vivienda, respondía en los hechos al propósito de conferirle al obrero la condición de figura economizadora y previsora, alejada de las utopías revolucionarias y, también, del cabaret[xxx]. No parece que sean muy distintos los objetivos de las políticas de vivienda que se despliegan hoy entre los jóvenes. El propio Dell’Umbria agrega que la televisión responde en último término a designios similares. Acaso no está de más añadir que la organización del espacio se adapta desde mucho tiempo atrás a otro fetiche contemporáneo, el automóvil, objeto de la ira desenfrenada de los revoltosos del otoño de 2005 : «Al quemar automóviles, los jóvenes la emprenden con objetos que nada tienen de inocentes. En su concepción el automóvil encarna el enclaustramiento. Ese habitáculo prolonga el domicilio privado, en tanto el automovilista, encerrado en pleno embotellamiento en su caja con la radio o los CD, el portátil, la calefacción y el aire acondicionado, resume perfectamente la condición inhumana del habitante de los suburbios»[xxxi]. Es verdad, con todo, que los automóviles —también los autobuses— configuran objetos accesibles y vulnerables, los únicos de valor que, las más de las veces desprotegidos, se hallan al alcance de cualquiera[xxxii].
Señalemos, en segundo lugar, las palpables taras que exhibe el sistema educativo francés. En 2001 un 48 por ciento de los hijos de obreros no remataba los estudios secundarios, frente a un 59 por ciento en el caso de los hijos de comerciantes, un 60 por ciento en el de los de oficinistas y un 85 por ciento en el de los cuadros superiores. Mientras entre los universitarios un 32 por ciento procedía de familias de cuadros superiores, sólo un 11 por ciento lo hacía de familias obreras[xxxiii]. Si, en general, a los 18 años cerca de un 20 por ciento de los jóvenes había abandonado los estudios, el porcentaje ascendía a un 30 por ciento, en cambio, entre los hijos de obreros y se reducía, por el contrario, a un 5 por ciento entre los de los cuadros directivos[xxxiv]. Por otra parte, el 10 por ciento de los colegios acogía a un 40 por ciento de los hijos de inmigrantes en un escenario en el que la única política oficial al respecto parecía ser la conducente a sacar de éstos a los alumnos más dotados[xxxv].
Un tercer elemento interesante es el hecho de que la tasa de sindicalización ha retrocedido sensiblemente en Francia, fenómeno tanto más llamativo cuanto que los problemas en el mundo laboral en modo alguno han remitido, con efectos tan ilustrativos como el que se relata de la mano del hecho de que «a los 60 años los obreros tienen una esperanza de vida inferior a la de los cuadros empresariales. Cotizan más tiempo que las restantes categorías, pero mueren antes»[xxxvi]. Piénsese, en relación con la sindicalización, que si en 1953 un 53 por ciento de los asalariados estaba sindicado, en 1988 el porcentaje se emplazaba por debajo del 20 por ciento y en 2002 apenas superaba el 5 por ciento. Significativamente, la sindicalización es mayor en el sector público que en el privado, y crece a medida que aumentan los ingresos de los asalariados[xxxvii]. Es difícil no concluir que los sindicatos han dejado de ser un instrumento adecuado para las capas más castigadas de la población.
Conviene recordar que el voto en provecho de opciones políticas extremas es, en cuarto lugar, señaladamente mayor en el caso de oficinistas (37 por ciento) y obreros (49 por ciento) que en el de los cuadros superiores. Al respecto, y entre los obreros, se antoja muy significativo el crecimiento de los apoyos recibidos por el Frente Nacional de J.M. Le Pen[xxxviii], en lo que cabe entender que es un reflejo defensivo de muchos trabajadores, otrora votantes del Partido Comunista Francés (PCF), frente a los problemas que los atenazan, a menudo vinculados, en su percepción, con la inmigración. El fenómeno no es desconocido, de cualquier forma, entre la clase media y los desempleados : si en 2002 un 40 por ciento de estos últimos votaba al Frente Nacional, sólo un 7 por ciento se inclinaba por formaciones de la izquierda radical[xxxix].
Recalquemos, en fin, que es fácil apreciar una creciente distancia entre los beneficiados por la globalización y los perjudicados por ésta. Los últimos, en un escenario de creciente desigualdad, hace tiempo que dejaron de creer en partidos, sindicatos y… movimientos sociales. «El cuadro de desigualdades territoriales revela una sociedad extraordinariamente compartimentada, en la que las fronteras de vecindad se han endurecido y en la que la desconfianza y la tentación separatista se imponen como principios estructuradores de la coexistencia social. De hecho, el ’ghetto francés’ no lo configura tanto un lugar de confrontación entre incluidos y excluidos, sino el teatro en el cual cada grupo se entrega a la tarea de esquivar al inmediatamente inferior en la escala de dificultades. En este juego, no son sólo los obreros quienes huyen de los inmigrantes en paro, sino también los asalariados mejor colocados quienes hacen lo propio de las clases medias superiores, las clases medias superiores escapan de las profesiones intermedias, las profesiones intermedias se niegan a mezclarse con los empleados de rango inferior…»[xl].
La versión oficial de los hechos : la paranoia securitaria
En la percepción de las autoridades francesas no tiene mayor sentido buscar causas de la revuelta del otoño de 2005, que, en el marco general del discurso securitario, remitiría sin más a una violencia gratuita e irracional[xli]. El discurso que nos interesa bebe con claridad, en otra de sus dimensiones, de la «mirada que, históricamente, ha lanzado Occidente sobre los otros mundos. Por un lado está la versión de lo ’bárbaro’ y de su cultura violenta ; por el otro, la del ’buen salvaje’ y su ausencia de civilización»[xlii]. La trama correspondiente ha sido amplificada, por lo demás, por los medios de comunicación, comúnmente entregados a la trivialización y al sensacionalismo[xliii], y nada interesados en desentrañar fenómenos tan delicados como complejos. La mediatización, de la que participan un sinfín de series televisivas de contenido policial, ha desempeñado un papel importante a la hora de construir el fenómeno, ritualizarlo y, en último término, propagarlo[xliv]. En la trastienda no parece haber otra apuesta, en suma, que la que sobreentiende que el encaramiento de problemas dispares y multidimensionales debe corresponder, poco menos que en exclusiva, al Ministerio del Interior[xlv]. Por cierto que, a posteriori, las autoridades no encargaron ninguna investigación seria encaminada a determinar por qué ocurrió lo que ocurrió[xlvi].
De manera más precisa, la versión oficial de lo acontecido invocó la presencia notable, en los disturbios del otoño, de primodelincuentes[xlvii], pese a que, por lo que parece, la mayoría de los jóvenes detenidos con ocasión de la revuelta eran por completo desconocidos de la policía[xlviii]. Bien es cierto que, en un sentido diferente, algún estudio oficial concluyó que un 80 por ciento de las personas interrogadas por la algarada exhibían algún antecedente delictivo, aun cuando no necesariamente hubiesen sido condenadas ; un 45 por ciento, por lo demás, eran menores[xlix]. Resulta llamativo, en cualquier caso, que estos supuestos delincuentes no hubiesen aprovechado los disturbios para, por ejemplo, sustraer bienes. Pero la versión oficial que glosamos ha dado en identificar, también, grupos de extremistas organizados, con agitadores y provocadores técnicamente coordinados, dirigidos, según una interpretación relativamente común, desde el islamismo radical, desde la extrema izquierda, desde el narcotráfico[l] o desde los intereses de quienes se dedican al robo de automóviles[li]. Al respecto de estas cuestiones, y de forma visiblemente contradictoria, las autoridades francesas creyeron identificar en unos momentos un movimiento contra las instituciones y, en otros, una iniciativa carente de cualquier tipo de lógica[lii]. No parece, de cualquier modo, que lo que sabemos hoy de los disturbios permita apreciar, en su trastienda, ni líderes, ni organizaciones formalizadas ni, en fin, manipulaciones externas.
En los hechos, la visión policial de la revuelta se ajustó a tres patrones : subrayar la existencia de una amenaza que iba a más, rechazar que los disturbios acarreasen alguna dimensión política y ocultar cualquier suerte de responsabilidad propia[liii]. A todo ello siguieron varias apuestas precisas : el desprecio hacia los mediadores locales, la criminalización de las asociaciones islámicas —y ello pese a que parece demostrado que la práctica religiosa se vinculó con una menor presencia de hechos violentos[liv] ; Sarkozy era paradójicamente consciente, en tal sentido, del efecto que las comunidades religiosas tenían en materia de pacificación de los jóvenes, y al respecto no dudó en respaldar a las más rigoristas de entre aquéllas, las más eficientes, también, en materia de apaciguamiento de la violencia[lv]—, la denuncia de eventuales aproximaciones realizadas por partidos y movimientos emplazados en la izquierda…[lvi]
En este marco, y como es fácil colegir, la caza del presunto criminal tenía mucho mayor relieve que cualquier modalidad de acción preventiva, siempre menos vistosa y menos acorde con una ideología policial[lvii] a la que nada interesaban los cambios sociales y sus secuelas. No sólo eso : lo que imperaba era comúnmente una crítica descarnada del laxismo que caracterizaría a las políticas oficiales, cuya dimensión represiva —se subrayaba— debía ser fortalecida : no podía dejarse sin castigo ni siquiera la acción más nimia. En muchos casos, aun así, lo que se reclamaba era que aquéllas, dado su fracaso, fuesen reeemplazadas por otras que, desarrolladas por instancias privadas, se encargasen de garantizar respuestas más severas[lviii]. En este sentido parecía sugerirse, frente a evidencias elementales, que ya se habían experimentado sin éxito todas las políticas de prevención imaginables[lix].
Conviene dejar claro, con todo, que la negativa a tomar los hechos por su raíz no era privativa de las esferas gubernamentales y policiales : alcanzaba al grueso de los partidos tradicionales. En el caso del Partido Socialista Francés (PSF) menudearon los lamentos ante la extensión de los comportamientos violentos : se criticaba la violencia pero no se sopesaban sus causas, de la misma suerte que se cuestionaban los métodos empleados por el Ministerio del Interior pero no el sentido de fondo de las políticas abrazadas[lx]. El Partido Socialista reclamó ante todo un incremento de los efectivos policiales y una agilización de la acción de la justicia que permitiese aportar «una sanción rápida, justa y eficaz a la delincuencia juvenil»[lxi]. Si alguno de sus portavoces llegó a pedir incluso, y nada menos, la intervención del ejército[lxii], en términos generales los socialistas parecieron fiarlo todo en soluciones semimágicas como un servicio civil que rescatase a muchos jóvenes de su situación presente[lxiii]. Tampoco se apreció en las posiciones del PSF ningún designio mayor de rechazar la declaración del estado de emergencia. Por lo que parece, la propia S. Royal hizo suya la propuesta de restablecer el servicio militar para reeducar a los jóvenes en los valores republicanos…[lxiv] En 2006, y como es sabido, Royal sugirió la conveniencia de emplazar a jóvenes delincuentes en misiones militares humanitarias desplegadas en el exterior.
Al igual que el PSF, el Partido Comunista Francés reclamó una mayor presencia policial, aun cuando pusiese el acento, es cierto, en la más benigna policía de proximidad[lxv]. En primera instancia, los dos principales partidos de la izquierda tradicional ninguna atención prestaron al desempleo, al sistema escolar, a la pobreza, a la discriminación o a los problemas de vivienda como presuntas explicaciones de conductas desbocadas[lxvi]. Sólo parecieron interesarse por estas cuestiones cuando los disturbios fueron a más y se prolongaron en el tiempo. Los manifestantes, en suma, se antojaban poco más que delincuentes para unos partidos, los que acaban de interesarnos, cuyo problema no era que hubiesen abandonado todo horizonte de transformación revolucionaria : embaucados por el designio de hacer frente al lepenismo, ni siquiera acertaban a ser honradamente reformistas[lxvii].
Hablemos, mejor, de explotación y de injusticia
El que más y el que menos, incluidos los más reacios a asumir estas explicaciones, acepta hoy que en nuestros emporios de prosperidad y civilización son muchos los problemas que quedan por resolver. Nos hallaríamos, si así se quiere, ante un trasunto local de lo que algunos hemos apreciado en el magma general de la idolatrada globalización capitalista. Es muy llamativo que expertos que hace sólo media docena de años defendían sin pestañear el proyecto correspondiente pareciera como si empezasen a verle las orejas al lobo y hubiesen arribado paulatinamente a una conclusión inquietante : como ya hemos señalado en el capítulo 1, de perseverar una apuesta inmoderada en provecho de la gestación de un paraíso fiscal de escala planetaria, de tal manera que los capitales se muevan sin ninguna cortapisa, arrinconando a los poderes políticos tradicionales y prescindiendo de cualquier consideración de cariz humano, social y medioambiental, bien podemos adentrarnos en un escenario de caos generalizado que escape del control, y también de los intereses, de quienes pusieron en marcha las prácticas correspondientes.
Describamos los hechos así o recurramos a otros términos parejos, habrá que convenir que el discurso de la derecha conservadora —permítase la redundancia— algo tiene de suicida y prepotente. La apuesta, inocultada, por la obtención del máximo beneficio en el menor tiempo posible se ve con frecuencia acompañada de la firme aseveración de que los problemas consiguientes se encaran de manera suficiente con disciplina y orden. Hay quien, en este tronco, se contenta con aguardar presuntos premios electorales aun a costa de ignorar que lo más fácil es que, con esos mimbres, las cosas vayan a peor. Es verdad, aun así, que entre los representantes de esa derecha no faltan quienes disfrutan de un feliz sentido del humor. Ahí está, por ejemplo, el alcalde de Marsella, quien, preguntado por las razones que daban cuenta de por qué en su ciudad las algaradas nocturnas se antojaron menores, no dudó en responder que habían conseguido controlar saludablemente la información sobre los incidentes, tanto más cuanto que en Marsella se queman automóviles todo el año… J.-C. Gaudin agregó, aun sí, que en su ciudad disponían de un arma secreta para plantar cara a los desmanes : el Olympique, el equipo de fútbol, permitía arrinconar, rápidamente, eventuales diferencias de criterio en provecho de un sano horizonte común.
Pero vayamos a lo que se antoja lo principal de cuanto tuvimos entre manos. Que lo que ocurrió en Francia mucho le debió a los avatares de los inmigrantes y de sus descendientes parece fuera de discusión. Nada sería más equivocado, sin embargo, que olvidar que hay muchas gentes que padecían, y padecen, la misma miseria y que no eran ni inmigrantes, ni hijos ni nietos de éstos. En tal terreno el diagnóstico tiene que ser firme : si nos liberamos de los florilegios retóricos al uso, lo que tantos análisis vienen a decirnos es que sólo los inmigrantes, en virtud de sus presuntas taras culturales y formacionales, y acaso de nuestros prejuicios, vivirían en la marginación y protagonizarían, de resultas, altercados. Se olvida que lo que se barrunta es, por encima de todo, la lacra de una explotación cotidiana que no remite en exclusiva a la condición de los inmigrantes, sino a la más general, claro, de los explotados.
Dicho sea de paso, en el otoño de 2005 la relación entre inmigración y revuelta resultó ser más compleja de lo que comúnmente se gusta de señalar. O. Roy ha subrayado que las organizaciones islámicas no estuvieron presentes en las movilizaciones, al tiempo que no parecía que a redes como Al Qaida les interesase esta suerte de lucha menor. Por otra parte, los musulmanes que residían lejos de los barrios afectados no parecieron sumarse a los disturbios, de la misma suerte que no lo hicieron decenas de millares de alumnos que profesaban esa fe religiosa. En las algaradas estuvieron presentes, en cambio, «africanos no musulmanes» y jóvenes de origen francés. Tampoco se apreció el empleo de símbolos externos que recordasen a lo árabe o a lo musulmán, como en su momento lo fueron el kefiye palestino, la bandera argelina o determinado tipo de vestimenta[lxviii]. Sobran, entonces, los motivos para afirmar que la revuelta poco —exceptuemos algunos casos excepcionales— o nada tuvo de árabe o de islámica. Fuentes oficiales parecieron concluir, en fin, que aquélla mostró un carácter pluriétnico y no monoétnico, sin que se apreciasen entre los participantes señales de confrontación entre unas y otras comunidades[lxix].
Nuestros gobernantes gustan de tolerar, magnánimos, las diferencias
— étnicas, religiosas y de otro cariz—, pero no muestran mayor preocupación por las injusticias y la desigualdad. Tal vez porque la contestación de los intereses que están detrás de estas dos últimas reclama de una energía, y de una asunción de riesgos, a años luz de las exigidas por el tratamiento de las diferencias étnicas o culturales. No nos engañemos : son la explotación y la desigualdad las que dificultan la integración, y no la presencia de las diferencias invocadas. No deja de ser curioso, eso sí, que se reclame la integración en una sociedad que apuesta rotundamente por la desintegración, bien que policialmente vigilada, en todos los órdenes. Más aún, y tal y como lo señala Dell’Umbria, «allí donde perviven sentimientos de pertenencia —a un lugar, a un oficio, a una etnia—, el Estado encuentra resistencia. La lógica de ese poder soberano que invocaba Hobbes estriba, muy al contrario, en disolver todo vínculo directo entre los individuos para no dejar que subsista otra cosa que el individuo aislado»[lxx], en un proceso que en mucho recuerda a la atomización social a la que tantas veces se refirió H. Arendt. El estado de excepción permanente aparece, así, en el horizonte.
Como quiera que el problema radica, pues, no en la inmigración, sino en la condición, profundamente injusta, de nuestras sociedades, la conclusión parece servida : hay pocos motivos para ser optimistas en lo que respecta a la resolución razonable de los problemas de fondo que vinieron a explicar la revuelta francesa del otoño de 2005.
Notas del capítulo 5
[i]. Una versión de este texto fue publicada, con el mismo título, en El viejo topo (n°229, febrero de 2007), págs. 52-61.
Notas del capítulo 5
[ii]. A. Dell’Umbria, C’est de la racaille ? Eh bien, j’en suis¡ À propos de la révolte de l’automne 2005 (L’échapée, París, 2006), pág. 78.
[iii]. É. Maurin, Le ghetto français. Enquête sur le séparatisme social (Seuil, París, 2004), pág. 6.
[iv]. S. Roché, Le frisson de l’émeute (Seuil, París, 2006), pág. 7.
[v]. Dell’Umbria, op. cit., pág. 7.
[vi]. Ibidem, pág. 17.
[vii]. Ibidem, pág. 7.
[viii]. Ibidem, pág. 8.
[ix]. Ibidem, pág. 79.
[x]. L. Mucchielli y A. Aït-Omar, «Introduction générale. Les émeutes de novembre 2005 : les raisons de la colère», en L. Mucchielli y V. Le Goaziou (dirs.), Quand les banlieues brûlent… Retour sur les émeutes de novembre 2005 (La Découverte, París, 2006), págs. 7-8.
[xi]. Roché, op. cit., pág. 48.
[xii]. Ibidem, pág. 43.
[xiii]. Ibidem, pág. 55.
[xiv]. Ibidem, pág. 10.
[xv]. Ibidem, pág., 47.
[xvi]. Mucchielli y Aït-Omar, op. cit., págs. 9-10.
[xvii]. Dell’Umbria, op. cit., pág. 43.
[xviii]. Mucchielli y Aït-Omar, op. cit., págs. 23-24.
[xix]. Y. Kherfi y V. Le Goaziou, «Les émeutiers : entre violence et résignation», en L. Mucchielli y V. Le Goaziou (dirs.), Quand les banlieues brûlent…, op. cit., pág. 91.
[xx]. F. Dufet y D. Martucelli, À l’école. Sociologie de l’expèrience scolaire (Seuil, París, 1996), pág. 12, cit. en L. Mucchielli, Violences et sécurité (La Découverte, París, 2002), pág. 126.
[xxi]. Dell’Umbria, op. cit., pág. 24.
[xxii]. Mucchielli, op. cit., pág. 133.
[xxiii]. C. Guilluy y C. Noyé, Atlas des nouvelles fractures sociales en France (Autrement, París, 2004), pág. 136.
[xxiv]. Mucchielli, op. cit., págs. 110 y 112.
[xxv]. Dell’Umbria, op. cit., pág. 14.
[xxvi]. Ibidem, págs. 19 y 21.
[xxvii]. Ibidem, pág. 23.
[xxviii]. M. Mohammed y L. Mucchielli, «La police dans les ’quartiers sensibles’ : un profond malaise», en L. Mucchielli y V. Le Goaziou (dirs.), Quand les banlieues brûlent…, op. cit., págs. 102 y 104.
[xxix]. Ibidem, pág. 106.
[xxx]. Dell’Umbria, op. cit., pág. 29.
[xxxi]. Ibidem, págs. 35-36.
[xxxii]. Roché, op. cit., pág. 46.
[xxxiii]. Guilluy y Noyé, op. cit., pág. 52.
[xxxiv]. L. Ott, «Pourquoi ont-ils brûlé les écoles ?», en L. Mucchielli y V. Le Goaziou (dirs.), Quand les banlieues brûlent…, op. cit., pág. 122.
[xxxv]. Ibidem.
[xxxvi]. T. Barnay, en Le monde diplomatique (enero de 2003), cit. en Guilluy y Noyé, op. cit., pág. 43.
[xxxvii]. Guilluy y Noyé, op. cit., pág. 54.
[xxxviii]. Véase J. Le Bohec, Sociologie du phénoméne Le Pen (La Découverte, París, 2005).
[xxxix]. Guilluy y Noyé, op. cit., pág. 58.
[xl]. Maurin, op. cit., pág. 6.
[xli]. Mucchielli, op. cit., pág. 7.
[xlii]. Ibidem, págs. 8-9.
[xliii]. Ibidem, pág. 15.
[xliv]. Ibidem, pág. 19.
[xlv]. Ibidem, pág. 133.
[xlvi]. Roché, op. cit., pág. 10.
[xlvii]. Mucchielli y Aït-Omar, op. cit., pág. 18.
[xlviii]. Dell’Umbria, op. cit., pág. 10.
[xlix]. Roché, op. cit., pág. 36.
[l]. V. Le Goaziou, «La classe politique française et les émeutes : una victoire de plus pour l’extrême droite», en L. Mucchielli y V. Le Goaziou (dirs.), Quand les banlieues brûlent…, op. cit., págs. 43-44.
[li]. Mucchielli, op. cit., pág. 45.
[lii]. Roché, op. cit., pág. 49.
[liii]. Mucchielli, op. cit., págs. 49-50.
[liv]. Ibidem, pág. 121.
[lv]. Dell’Umbria, op. cit., pág. 53.
[lvi]. Mucchielli, op. cit., pág. 51.
[lvii]. Ibidem, pág. 53.
[lviii]. Mucchielli, op. cit., págs. 37-38.
[lix]. Ibidem, pág. 154.
[lx]. Le Goaziou, op. cit., pág. 33.
[lxi]. Ibidem, pág. 40.
[lxii]. Ibidem, pág. 41.
[lxiii]. Ibidem, pág. 49.
[lxiv]. Dell’Umbria, op. cit., pág. 50.
[lxv]. Le Goaziou, op. cit., pág. 35.
[lxvi]. Ibidem.
[lxvii]. Dell’Umbria, op. cit., pág. 58.
[lxviii]. Roché, op. cit., pág. 65.
[lxix]. Ibidem, pág. 67.
[lxx]. Dell’Umbria, op. cit., pág. 41.
Fuente: Carlos Taibo/El Viejo Topo