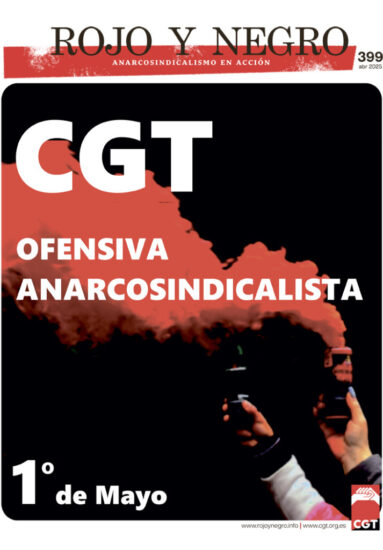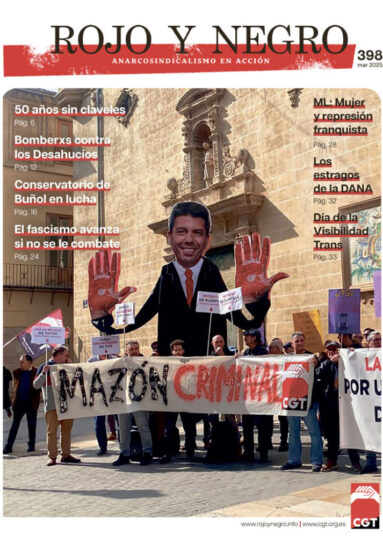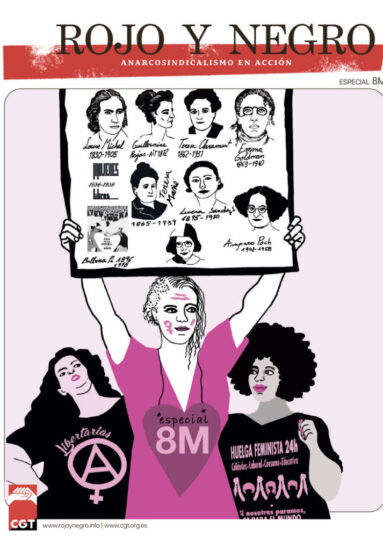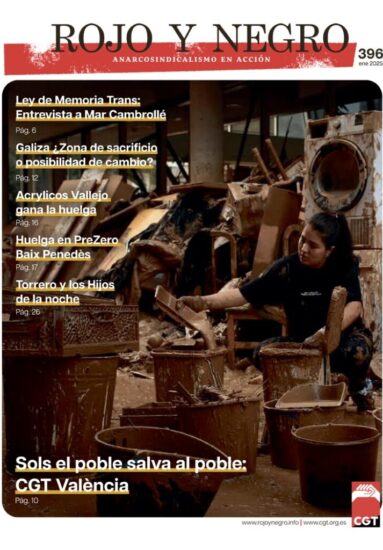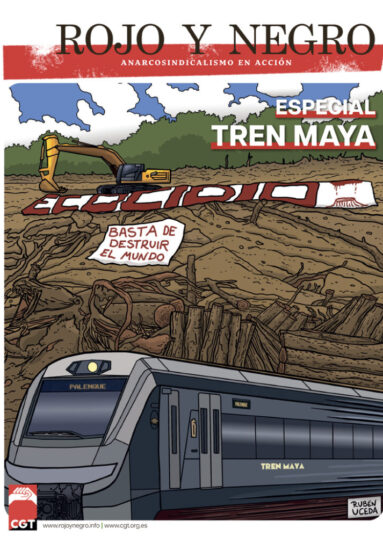Artículo publicado en Rojo y Negro nº 390 junio.
Por los ventanales del aula entra la luz del sol. Inunda cada rincón del espacio como si se hubiera detenido el tiempo. Se cuela por las mesas verdes ligeramente desalineadas, por sus cajones inferiores, por las sillas, por la pizarra, por algún papel que está en el suelo, por la pantalla de televisión… es tan agradable la sensación que dan ganas de cerrar los ojos y recordar, aprovechando el vaivén de las voces infantiles del patio, una etapa escolar que cada vez queda más alejada.
Estamos en un instituto público de la Ribera de Navarra, en una población de unos 3.500 habitantes. Suena una canción que hace las veces de sirena y comienza a escucharse ajetreo por el pasillo. En ese momento, se abre la puerta y aparece un chico cuya mochila parece enorme en esa espalda. Da los buenos días y se sienta mientras sonríe. Tras él, comienzan a entrar el resto. Hay quienes entran en silencio, quienes lo hacen riendo, quienes gritan, hay quien entra agarrado del hombro de algún compañero. Son de 1º de ESO, 12-13 años. Antes de que se sienten, colocamos las mesas en la parte de atrás del aula y ordenamos las sillas formando un semicírculo. La idea es que perciban una vibración diferente a la cotidiana y sientan una subjetiva sensación de desnudez.
“¿Sabéis qué vamos a hacer hoy?”. Se miran entre sí y comienzan a responder con un tono de duda: algo del racismo…, un rap…, una canción… “vamos a hacer una canción”, les aclaro. Gestos de incredulidad. Risas nerviosas. “¿Y hay que cantar?”, pregunta un alumno algo preocupado. “No. Va a ser una canción de rap. Escribiréis la letra y después la grabaremos. Si alguien quiere cantar, estupendo. Si no, solo rapear”. Y aquí se acaban los preliminares para pasar directamente al acto: “La única condición que va a tener vuestra canción es que va a hablar de migraciones y racismo. ¿Todo el mundo sabe qué quiere decir migrar?”. Hay quien responde, hay quien calla, hay quien mira al suelo, hay quien se incomoda… “Joe, pues lo de moverte de un país a otro sin papeles, ¿no?”, dice alguien. Podría escribir hojas y hojas con las reflexiones que surgen tras esta pregunta, pero no hay espacio para todas y el editor me mataría porque se podría copar la edición completa del Rojo y Negro. Avanzamos.
Para rebajar un poco la densidad del momento, les pregunto si se puede cambiar el mundo con la música. Se escucha Sí y No de manera bastante repartida. “Para cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros mismos”, contesta un alumno. Flipo con la respuesta. Deberíamos de fomentar más espacios de participación para estas edades. aprenderíamos mucho porque las respuestas, a esas edades, salen de una parte que los adultos nos empeñamos en domar y eso creo que nos hace perder frescura.
“Estoy de acuerdo con el compañero. Cambiar el mundo es aprender a mirarlo de otra manera, reciclar los ojos y ser capaces de cuestionar lo que se considera normal. Empezando por nosotros y nosotras, empezar a cambiarnos y, sobre todo, es un ejercicio de imaginación, de imaginar cómo deberían ser las cosas para organizarnos y cambiarlas”. “Sí, mira qué está pasando mientras en Palestina. Hay mucha gente que no ve que Israel son los malos”, responde un alumno de rasgos árabes. Mierda, ya me ha jodido la frase bonita, pienso… con lo que me costó pensarla… “Tienes razón”, le digo, “por eso, como mínimo, en mi opinión, es muy importante que hablemos de ello, que esté presente en nuestras conversaciones, que hablemos un poco menos de fútbol, coches, cotilleos, ropa… y, además de eso, que organicemos manifestaciones, que recojamos firmas… Todo para apoyarles y denunciar a quien apoya a Israel”. “Sí, ¿y de qué sirve eso? Los van a matar igual”, responde otro. Vaya… hoy va a ser un grupo de los que me gustan… a ver qué respondo, pienso otras vez. “Hay parte de razón en lo que dices, pero es el mínimo. Es nuestra obligación como testigos que somos. Salir a la calle es siempre el primer paso, concienciarnos, vernos las caras y, a partir de ahí, cada persona tiene que ver cuál es su camino”, respondo como puedo… al menos en mi cabeza lo recuerdo así, seguro que en el momento sonó algo peor…
Hablamos de Rosa Parks para poder avanzar. Hay a quienes les suena… Llegamos a la conclusión de que nosotros y nosotras, aunque no nos eduquen para ello, también somos capaces de cambiar las cosas colectivizando las injusticias. Somos sujetos activos de cambio. Empezando por lo más cercano, por nuestra aula, nuestro instituto, por nuestro pueblo.
En esto consiste la primera parte del taller: debatir, pensar, imaginar. Tratar de construir un espacio de seguridad en el que el alumnado se sienta cómodo y, sobre todo, protagonista. Esta primera sesión dura dos horas. Teniendo como “meta” escribir una canción colectiva, el objetivo real de la actividad es combatir el racismo y la xenofobia que, desgraciadamente, tiene cada vez más protagonismo en las aulas: comentarios, discriminaciones por no entender o no hablar bien el castellano, por el color de piel, porque dicen que vienen a vivir de las ayudas… Para conseguir ese objetivo, la propuesta del taller es clara: crear un espacio en el que el alumnado pueda contar sus experiencias migratorias, para hablar de ellas desde la primera persona, con un enfoque humano que haga empatizar al resto del grupo y rompa los bulos, pero también desde un enfoque político, de Derechos Humanos, porque, como dice Helena Maleno, en Europa sufrimos unas políticas que han dicho a la ciudadanía que el derecho a controlar las fronteras está por encima de los de las personas que intentan cruzarlas, incluido el derecho a la vida. En otras palabras: hemos normalizado que nuestras fronteras se conviertan en espacio de NO derecho donde forme parte de lo cotidiano perder la vida por tener la piel más oscura y ser pobre.
Así, la primera reflexión de la que se parte es que todas las personas somos migrantes. Miradas atónitas en general. “¿Qué os parece?”. “Pues yo no lo creo”, “¿lo puedes explicar mejor?”. “¿Aunque hayas nacido aquí?”. “Yo no soy migrante y ya está”, “¿y si tus padres son migrantes pero tú no?”. Avanzo para no extenderme. “Todas las personas somos migrantes porque todas las personas descendemos de personas que han tenido que emigrar y, sobre todo, porque no hay ninguna certeza de que, en un tiempo, cualquiera de quienes estamos aquí tengamos que abandonar nuestro hogar en busca de una vida digna en cualquier otro sitio”. La respuesta les sorprende. Tras explicarles que en los años 60 y 70 hubo millones de españoles que viajaron a Alemania o a Suiza principalmente y que hace apenas diez años, en la anterior crisis económica, hubo más personas que emigraron de España que inmigrantes que vinieron, comienzan los murmullos. Se nota cierta inquietud. Hay que romper el muro entre “los migrantes” y nosotros. Migrar es algo inherente al ser humano. Punto.
Después siempre aparece alguien con valentía para contar su experiencia migratoria y empiezan a aflorar las emociones. Las palabras más repetidas: soledad, miedo, incertidumbre. Y después lo concreto: no poder asistir al entierro de tus seres queridos; echar de menos a tus amistades, a los abuelos y abuelas; conflictos de identidad; tener que reinventarte en otras miradas, en otro paisaje; echar de menos tu comida favorita; asumir la decisión de tu familia, que ha decidido emigrar y que no siempre se comparte; problemas para acceder a ciertos locales… el silencio que se produce en ese momento resulta sobrecogedor. Lo que hasta ese momento era un murmullo incesante, propio de un aula de ESO, desaparece. “¿Migrar tiene algo de heroico?”. “Yo creo que sí, profe”, contesta alguien con cierto pudor. Miradas algo vidriosas, cuando no un llanto disimulado de quienes lo han vivido en primera persona y miradas perdidas de quienes no lo han hecho.
Seguimos. “¿Habéis sufrido o presenciado algún acto de discriminación racista?”. Hay quienes miran al suelo, quienes se quedan pensando o quienes dan un no o un sí rotundo. “¿Y qué hacéis si lo veis?”. En muchos casos afirman tratar de acompañar a la víctima, los menos se identifican con quien agrede o directamente es él o ella quien ha agredido en alguna ocasión. Hay clases (etapas finales de ESO o FP) en las que afloran las diferencias y tensiones entre ellos y ellas, especialmente por el tema de las ayudas. El bulo de que por ser extranjero te corresponde una ayuda económica es tremendamente dañino, lo oyen en sus casas y lo repiten en el aula. Da igual que expliques que no hay ayudas por nacionalidad; que el 65% de los hogares extranjeros está sustentado por el trabajo por cuenta ajena, un 1% más que los nacionales según el INE; que porcentualmente en España las personas inmigrantes representan un porcentaje de la población activa mayor del que les correspondería por porcentaje de población global por no hablar del desastroso sistema financiero que se ha llevado miles de millones de dinero público que ni siquiera ha devuelto… Lo peor es la tensión que genera esto entre el alumnado ya que quienes proceden de otros países se defienden contando la experiencia de sus familias, que en muchos casos jamás han cobrado una ayuda.
Después hablamos de la tragedia de El Tarajal en 2014, de las condiciones de esclavitud a las que se somete a las personas migrantes en situación irregular, de las temporeras violadas en Huelva, de la última tragedia en Melilla, del papel de las mafias, del aumento de los gastos militares… hasta acabar preguntando qué podemos hacer para que se respeten los derechos de las personas que migran. “¿Nosotros? Nosotros qué vamos a hacer, profe. Tienen que hacerlo los gobiernos”. Entonces ven el último de los testimonios, el de Chekhouna, un senegalés que vive en Pamplona y al que la Policía intentó expulsar en 2015 tras ser detenido vendiendo ropa por los bares del barrio de la Txantrea. El caso consiguió unir a todo el vecindario que llevó a cabo acciones de sensibilización, lanzó el chupinazo en fiestas, salió con Olentzero… hasta que finalmente consiguieron detener una de las expresiones más racistas de las instituciones: la deportación. Una victoria sin precedentes.
Así acaba la primera sesión y al día siguiente, cuando empiezan a escribir, se descubren capaces de construir un discurso propio. Según una de las profesoras, les proporciona autoestima, creer en sí mismos, creatividad, seguridad, sentirse protagonistas, aprenden a argumentar… en otras palabras, se empoderan.
Desde el anarcosindicalismo, creo que no deberíamos nunca perder de vista que habitamos un mundo jerarquizado en el que la supremacía blanca lo inunda todo. El orden mundial actual, consecuencia de procesos políticos como la esclavitud, el colonialismo y el neocolonialismo, fue la semilla del racismo: había que deshumanizar y criminalizar a la población indígena para poder seguir optimizando beneficios y justificar las prácticas bárbaras que se llevaron a cabo contra ella. Actualmente, aprovechando esa inercia criminal, se sigue condenando a países enteros a vivir en la precariedad más absoluta y en conflictos permanentes que benefician a Occidente en la medida en que a más inestabilidad menos pueden defender sus intereses y más fácil resulta extraer sus materias.
Afortunadamente, a nivel estatal, es imprescindible destacar el rayo de luz que supone la ILP por la Regularización de los sin papeles que recogió 700.000 firmas y es un ariete para tratar de superar el actual modelo de la Ley de Extranjería. Como decía Gonzalo Fanjul, las migraciones son inevitables porque el reparto de la riqueza en el mundo es obsceno y, por lo tanto, condena a miles de millones de personas a buscarse la vida lejos de su tierra. Así que, mientras peleamos para cambiar la distribución de la riqueza, el urbanismo que condena a guetos a la población racializada, nos cuestionamos nuestros privilegios como blancos o nos preguntamos si desde el sindicato estamos a la altura de la sociedad mestiza en la que vivimos, convendría entender que las personas vamos a seguir moviéndonos pese a que las vallas sean cada vez más altas y más mortales, pese a que los gastos militares para rechazar a las personas en las fronteras sean cada vez mayores, pese a las palizas por parte de la policía, pese a las violaciones… porque migrar, al fin y al cabo, es también exigir la parte de la riqueza que un día se les arrebató y que se les sigue arrebatando y, por supuesto, es parte de una lucha de clases encarnizada.
Txus
CGT Nafarroa
Fuente: Rojo y Negro