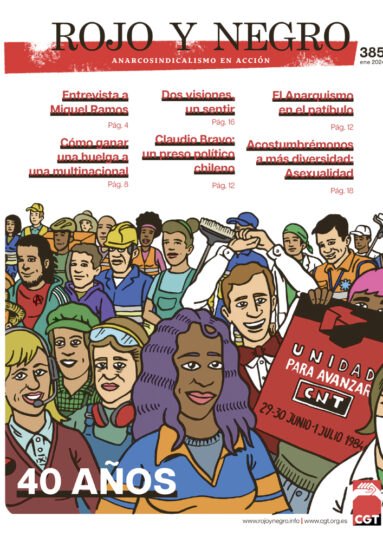C on la candidez propia de los diecisiete años pregunté en una ocasión a mi maestro, un entrañable profesor de eso que llaman filosofía, cuál sería la función de artistas e intelectuales en una hipotética sociedad libertaria. Su respuesta fue tajante : poca o ninguna.
Porque, tras, pongamos, tres horitas de trabajo físico, vendrían otro par de ellas de trabajo intelectual. Tenemos, pues, una jornada de cinco horas tras la cual uno podría empuñar la lira, el microscopio o lo que le pareciera. Como resultado, casi todo el mundo poseería chispa artística para algo, y las veladas serían amenizadas por nuestros vecinos con sus relatos y canciones. Seguro que habría gente tan hábil que sería reclamada por las comunidades vecinas e incluso de otras lejanas para cantar, bailar, o explicar procedimientos para transplantes de corazón. La comunidad podría decidir, incluso, que hay intelectos tales que tenerlos tres horas al día cogiendo manzanas es un desperdicio y dedicarlos a tiempo completo a la medicina o el ajedrez, pero ni la naturaleza ni la sociedad serían capaces de obligar a unos a dejar sus riñones en la gleba ni a otros a perder la cordura entre los libros.
Perdonad que os venga con esta simplonata lección de acracia elemental, pero lo veo necesario para ilustrar la posición libertaria acerca de la controversia sobre la propiedad intelectual. El artista, compañeros y compañeras, es alguien que, como dirían en el sur con esa gracia que tienen, “tiene arte”, o sea : es tan bueno haciendo algo “no productivo” que puede evitarse el “ratico” de producción que a todos nos toca. En los pueblos de antaño se recibía al artista con cierto recelo, pero, una vez superado éste, al artista le llenaban la gorra, lo agasajaban con los yantares de la tierra y le aprovisionaban las alforjas, deseándole suerte en el camino y pronto regreso. Reconocían así su igualdad los artistas y el resto del pueblo. Es un intercambio justo : pan por canciones ; las incomodidades y soledades del sedentarismo por las de la vida errante ; el agobio de la comunidad concreta por el temor, la incertidumbre y el desarraigo del egregio. Así comenzaron, de pueblo en pueblo, los burócratas de la lira que ahora pretenden ingresar una peseta cada vez que en un bar de barrio ponen el Rey del Pollo Frito. Nuestro Carlitos Cano diría que las dentaúras ya no están duras pa esas huesuras y la vieja caterva punki pretende ahora vivir de las rentas. ¿De qué van estos señores ?
Porque no son las penas del artista errante las que se están ventilando en este debate, sino la decadencia de ese fenómeno sociológico que se ha dado en llamar estar sistema. La antigua escasez de medios de producción y reproducción artística dificultaba enormemente la práctica y disfrute de las artes. Hoy, con la grabadora de cedé a mil duros y la guitarra eléctrica a ciento cincuenta euros, cualquier vecino es un artista de campeonato. Los más geniales chistes y los himnos generacionales más coreados nos llegan ahora de gratis. En consecuencia, quien desee seguir aspirando a la vire bohémico puede olvidarse de jetas privados y desayunos con diamantes. Tendrán que volver a la carretera o buscarse un curro, como hacemos el resto de los pobres mortales. Quizá algunos estómagos agradecidos se vean perjudicados, pero el arte, amigos y amigas, seguirá brotando a raudales, seguro. El artista ha muerto. Viva el arte.
Fuente: Abundio. Foto : Rompamos el Silencio.