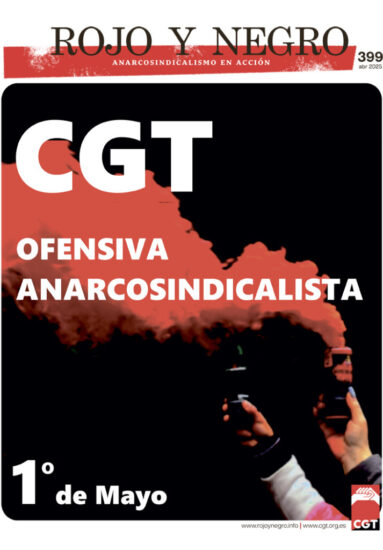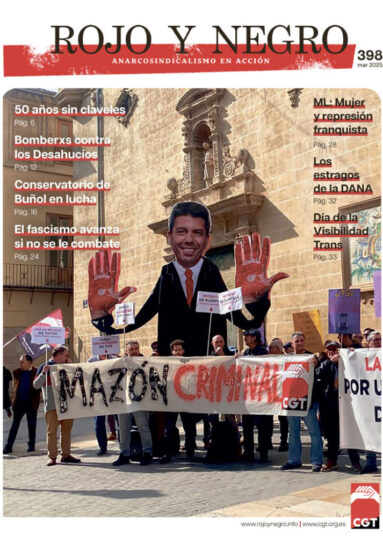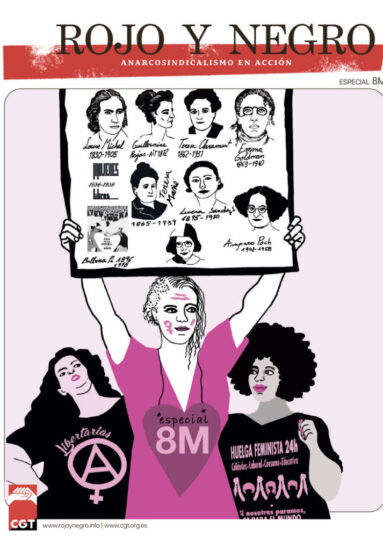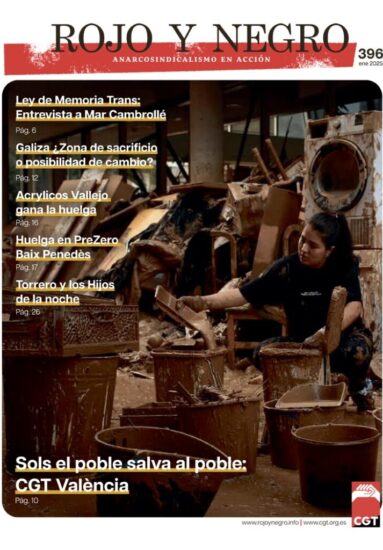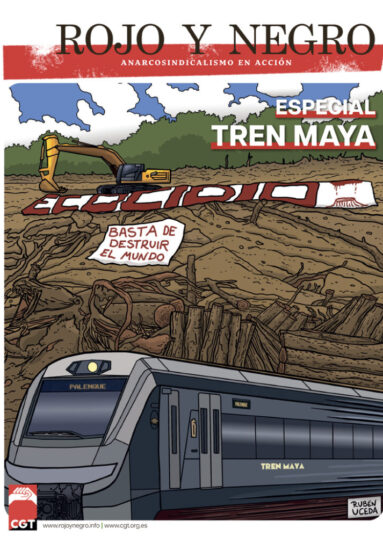Artículo publicado en Rojo y Negro nº 400, mayo 2025
En esta segunda y última parte de este artículo se examinarán algunas de las otras carencias —muy relevantes— del EPIF, como pueden ser los salarios, la definición de qué se entiende por formación y la carrera académica, es decir, qué pasos debe seguir un doctorando para tener garantizado un trabajo en la Universidad o en la investigación.
En el primer artículo, publicado el pasado mes en Rojo y Negro, se apuntaba cómo la vaguedad y ambigüedad del Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación (EPIPF o EPIF) servía de muy poco para garantizar que los doctorandos y doctorandas puedan acogerse a él para reclamar derechos. Cuestiones como los años de duración del contrato, la labor a desarrollar o el apoyo y recursos que le ha de dar la parte contratante quedan demasiado desdibujadas como para poder recurrir al EPIF para obtener mejoras o denunciar irregularidades. Obviamente, como se señalará más abajo, la acción sindical no se ha de limitar a lo que dice o deja de decir un papel, sin embargo un buen Estatuto puede ser una buena herramienta a la que acudir para poder fortalecer las reivindicaciones de los doctorandos.
Respecto a la fijación de un salario, el EPIF marca unos mínimos, pero de una forma muy tenue, de modo que, en algunas convocatorias de contratos predoctorales, la dotación económica es más alta y en otras más baja, lo que genera que dos personas en la misma universidad que están realizando el mismo trabajo tengan una diferencia salarial significativa. No debe permitirse que las universidades y administraciones decidan “a su gusto” cuánto se paga por realizar exactamente el mismo trabajo. Además, deberían definirse mecanismos de revisión de salarios. En Catalunya, por ejemplo, éstos llevan casi veinte años sin actualizarse, por lo que los ingresos de los doctorandos cada vez se aproximan más al salario mínimo interprofesional.
Otro aspecto que el EPIPF no aborda es qué se entiende por “formación”. A pesar de la etiqueta, a menudo, los doctorandos se ven solos –como se refleja en muchas charlas informales entre ellos– realizando una labor investigadora y docente: aprenden nuevas técnicas, nuevas metodologías que nunca habían usado, muchas veces sin guía. El investigador predoctoral aprende en muchas ocasiones a base de intuición y a base de acierto y error. Es hora, pues, de no solo definir este aspecto fundamental en el objeto de los contratos de investigadores en formación, sino también de valorar y dignificar la labor científica e investigadora que realizan en la Universidad.
La última carencia que queremos poner sobre la mesa –y quizás una de las más importantes– es la falta de trazado de una carrera académica. Es decir, no se especifican los pasos que debe seguir un doctorando para seguir trabajando en la Universidad y la investigación con garantías. Este es un problema compartido con otros colectivos del mundo académico y de allí emanan problemas como la temporalidad generalizada en los puestos de trabajo en la Universidad actual.
A pesar de todo ello, no creemos que el EPIF sea un talismán milagroso que solucionará mágicamente los problemas y la precariedad de los doctorandos. ¿Cuántas prácticas abusivas se conocen en la Universidad? ¿Cuántas situaciones de acoso y explotación por parte de superiores se producen? ¿Cuántas horas de docencia extra, a pesar de que el EPIF marque un límite, dan los doctorandos? Sin una organización y conciencia sindical sólidas los derechos no se implementan ni se defienden ni se conquistan. Así, la solución pasa por reforzar la presencia sindical –obviamente la anarcosindicalista– en nuestras universidades y centros de investigación y cambiar de raíz el modelo universitario.
Que la situación de los doctorandos tenga un papel destacado dentro de la lucha sindical en la Universidad y que éstos colaboren en repensar el modelo académico justo y deseable no es una cuestión baladí. A nivel de derechos laborales debemos pensar que, en la mayoría de ocasiones, el contrato predoctoral es la puerta de entrada para trabajar en la Universidad. Por lo tanto, conseguir que éstos tengan desde el inicio unas buenas condiciones laborales es un buen punto de partida para asegurarse de que todo el personal de la Universidad las tenga, desde el trabajador más veterano hasta el recién llegado. En cuanto a nuestra propia organización, tenemos que tener claro que responder a las necesidades de este colectivo es aproximarse y preocuparse por personas que en muchas ocasiones acabarán trabajando en la Universidad, debemos acogerlas en nuestras secciones y sindicatos para que aporten nuevas energías y puedan garantizar la continuidad y renovación de militantes en nuestras secciones sindicales.
Adrián Zarco Santiveri
Max Josep van Kreveld Brufau
Actividades Varias de Lleida
Fuente: Rojo y Negro