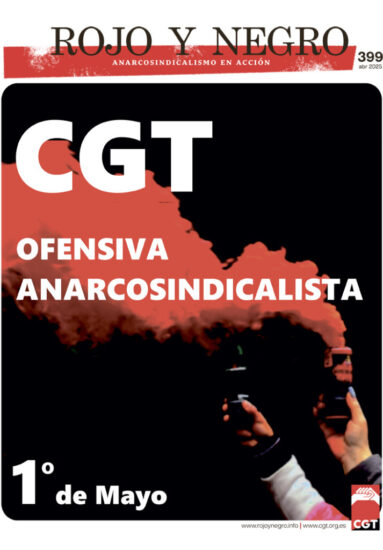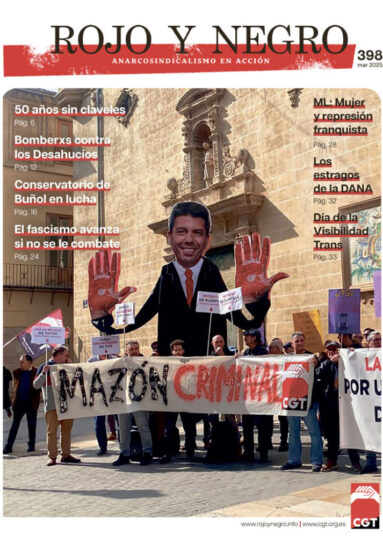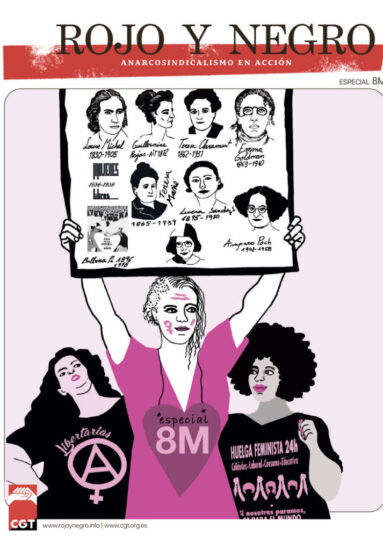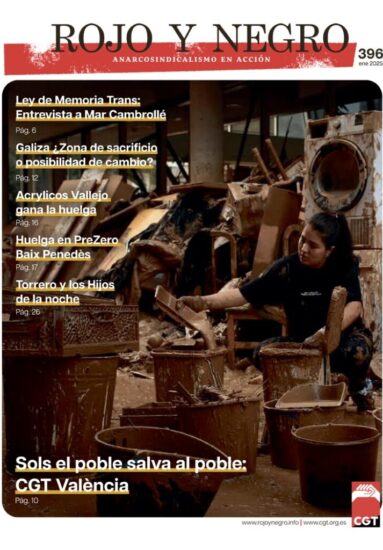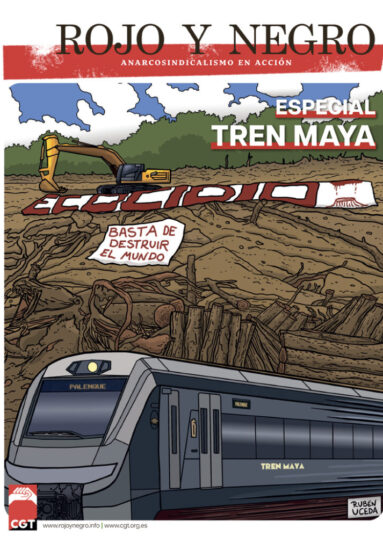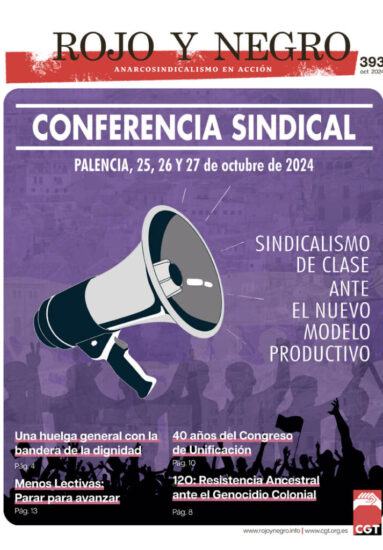Artículo publicado en Rojo y Negro nº 399, abril 2025
Decíamos en el artículo anterior que los principios anarquistas básicos —autonomía, autoorganización, ayuda mutua, democracia directa, rechazo del Estado…— se refieren a comportamientos y formas de organización que han formado parte de la humanidad desde sus inicios. Y es que, a lo largo de la historia, encontramos gentes y sociedades que defendieron dichos principios sin necesariamente definirse como anarquistas.
En este sentido, la antropología es una ciencia que puede servirnos, entre otras cosas, para conocer aquellas comunidades basadas en el autogobierno y en economías al margen del mercado capitalista que han existido o existen en la actualidad y que han sido investigadas por antropólogos y no por sociólogos, historiadores u otros científicos sociales. La antropología, para el anarquismo, puede servirnos como una herramienta para analizar las diferentes culturas que han existido sobre la tierra a lo largo de la historia de la humanidad buscando entender la condición humana y avanzar en la dirección de una mayor libertad e igualdad.
A la hora de llevar a cabo una aproximación antropológica a la cuestión que nos ocupa, podemos seguir dos caminos: bien analizar lo que han dicho o estudiado aquellos antropólogos que podríamos calificar de anarquistas o próximos al anarquismo (más bien pocos, por no decir muy pocos) o bien analizar las sociedades que dichos antropólogos han estudiado y en las que los principios arriba señalados han servido para organizar sus sociedades. En este artículo repasaremos someramente las ideas de aquellos antropólogos que nos puedan servir para construir una antropología anarquista para, en artículos posteriores, hablar de aquellas sociedades que, sin ser propiamente anarquistas, han funcionado bajo los principios arriba señalados y que nos puedan servir para construir una sociedad “de nuevo tipo”.
No han existido, salvo casos excepcionales, antropólogos que hayan adoptado o compartido conscientemente ideas anarquistas, pero sí podemos encontrar en el pensamiento antropológico un conocimiento de la gran variedad de posibilidades humanas con cierta afinidad con el anarquismo. Entre los antropólogos clásicos que se han interesado por la política anarquista o anarquizante figura Alfred Reginald Radcliffe-Brown (1881–1955), admirador de Kropotkin y a quien sus compañeros de la universidad apodaban “Anarchy Brown”; en los años 20/30’s del siglo pasado se convertiría en el principal teórico de la antropología social británica. Su principal objeto de estudio fue cómo lograr mantener el orden social fuera del Estado.
El socialista revolucionario Marcel Mauss (1872–1950), contemporáneo de Radcliffe-Brown y sobrino de Durkheim, escribió artículos en medios socialistas al tiempo que investigaba sobre las cooperativas y sus posibles vínculos con el objetivo de construir una economía anticapitalista alternativa. Cuando Lenin reintrodujo la economía de mercado en la URSS de los años veinte concluyó que, si era imposible erradicar la economía monetaria incluso allí, que era la sociedad menos monetarizada de Europa, entonces los revolucionarios debieran empezar a interesarse por los estudios antropológicos para ver qué era el mercado y qué alternativas al capitalismo poder construir. En su Ensayo sobre el don (1925) señalaba la necesidad de un compromiso con las necesidades de los demás, detallando la existencia histórica de economías basadas en el trueque. Creía que el socialismo no podría ser construido por decreto estatal sino que era un proceso gradual, desarrollado desde la base, y basado en la ayuda mutua y en la autoorganización. Son, sin duda, posturas anarquistas, aunque Mauss no era anarquista. No obstante, Mauss ha tenido cierta influencia sobre los anarquistas por su interés por una moral alternativa, pensaba que si las sociedades sin Estado y sin mercado eran como eran se debía a que sus integrantes deseaban vivir así —lo que equivaldría a decir: porque eran anarquistas—. En sus investigaciones, Mauss analizó una serie de sociedades cuyas economías estaban basadas en lo que se conoce en términos antropológicos como economías basadas en el don: rechazaban el cálculo económico y se fundamentaban en un sistema ético que rechazaba conscientemente la mayoría de los principios básicos de la economía, basar una transacción económica, especialmente con sus congéneres, en la búsqueda de beneficios era algo profundamente ofensivo.
Pierre Clastres (1934–1977) es uno de los pocos antropólogos al que podemos considerar anarquista. Argumentó algo similar en un plano político. Según él, los antropólogos políticos no han superado por completo las viejas teorías evolucionistas que veían el Estado como una forma mucho más sofisticada de organización que las formas anteriores, se pensaba que los pueblos sin Estado no habían alcanzado el nivel evolutivo suficiente. Pero Clastres se planteaba ¿si estos pueblos eran realmente conscientes de las formas elementales de poder estatal —algunos hombres dando órdenes a los demás sin que éstos pudieran cuestionarlas por la amenaza del uso de la fuerza— y quisieran asegurarse de que algo así no ocurriera jamás?, ¿si consideraban, consciente o inconscientemente, los principios fundamentales de la ciencia política tradicional como moralmente inaceptables? En definitiva, podemos afirmar que estas sociedades eran anarquistas ya que rechazaban explícitamente la lógica del Estado y del mercado.
Analizaremos la figura de David Graeber (1961–2020) en el próximo artículo, aunque ya adelanto que su obra sobrevuela sobre todo el contenido de esta serie de artículos (continuará).
Juan Andrés
Fuente: Rojo y Negro