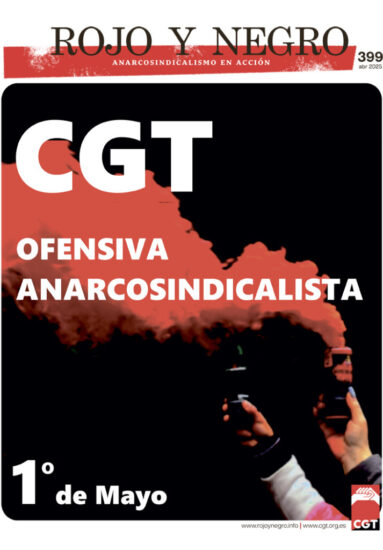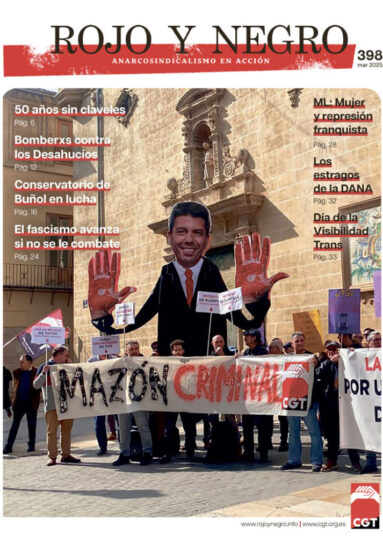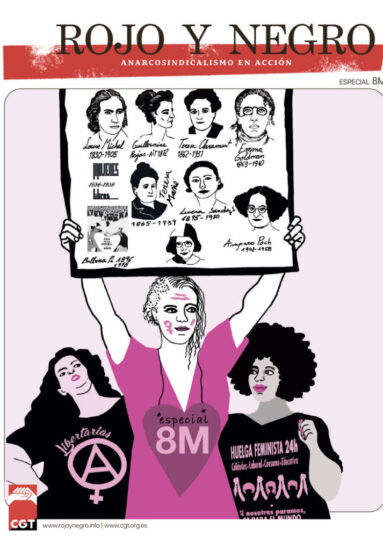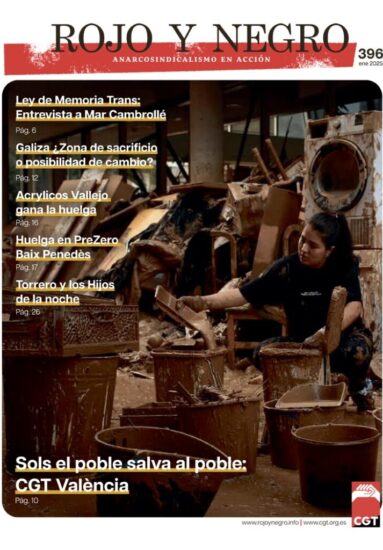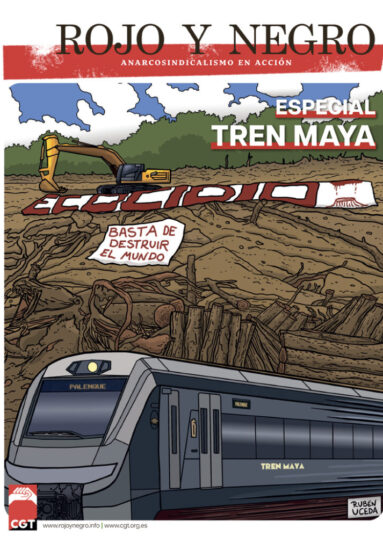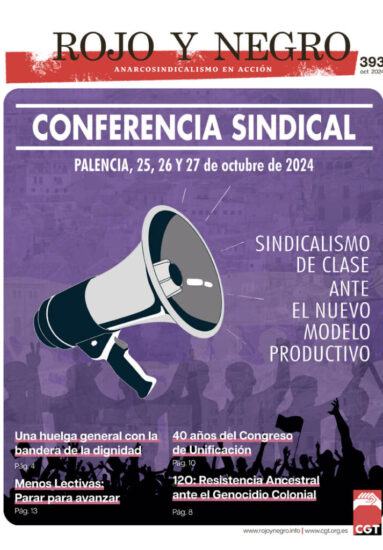Artículo publicado en Rojo y Negro nº 399, abril 2025
El Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación, más conocido por EPIPF o EPIF, es la normativa legal —desde el año 2006, después modificado en 2019— en la que se recogen los derechos y obligaciones de los doctorandos y doctorandas. Es decir, establece su régimen jurídico. De este modo, se esperaría que, con tal documento, los investigadores en formación podrían recurrir a esta herramienta legal para ver mejoradas sus precarias condiciones de trabajo, hacer frente a abusos y poder señalar las faltas en las que incurren las universidades y administraciones. No obstante, esto dista mucho de ser real.
La indefinición y falta de desarrollo de puntos relativos a derechos reconocidos y las carencias y vacíos en cuestiones básicas hacen que las universidades puedan escudarse fácilmente en él y, por ello, que el EPIF quede reducido a un brindis al sol. En la práctica el EPIF es un listado de buenos propósitos e intenciones, sin que su contenido se traduzca en mejoras para la cotidianidad laboral de los doctorandos y doctorandas y su paso por la Universidad.
El caso más flagrante de esta vaguedad en cuanto al reconocimiento de derechos es su ambivalencia respecto a la duración del contrato. Se establece que éste no puede ser inferior a un año ni superior a cuatro (salvo excepciones de bajas o discapacidad). Como la mayoría de doctorandos saben, menos de cuatro años es un tiempo insuficiente para poder concluir una tesis mientras se realizan, además, labores docentes, asistencia a congresos y otras líneas de trabajo paralelas a la tesis, a menudo encargadas por el director, grupo o proyecto de investigación. Este silencio genera situaciones como la de Catalunya en la que durante años los departamentos autonómicos de universidades y los equipos de gobierno están haciendo contratos de tres años. En este caso, el EPIF, más que un recurso al que agarrarse resulta papel mojado en el que cada uno se acoge e interpreta según le parece; más que garantizar derechos abre la veda a que cada administración y universidad haga lo que le parezca gracias a la cobertura de esa ambigüedad.
Para el caso que nos ocupa, la vaguedad no se circunscribe únicamente al EPIF, sino que se apoya en la poca definición de la normativa relativa a la duración del doctorado. Así, vemos como en la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación y varios reales decretos (99/2011 y 576/2023) dejan la cuestión al aire, estableciendo en cuatro los años “máximos” en los que se podrá cursar. Pero hay que tener en cuenta que el EPIF quiere regular una situación laboral y no únicamente formativa, con lo cual este baremo no hace más que añadir confusión. En consecuencia, la normativa pasa a ser objeto de interpretación y tiende a resolverse en contra de los y las trabajadoras. Así es como sucedió el 2019 cuando, ante las maniobras legales de las universidades catalanas, el Tribunal de Justícia Superior de Catalunya se declaró incompetente para resolver una demanda, impuesta por CGT de la mano de Doctorandes en Lluita, que reclamaba la obligatoriedad en la concesión de un cuarto año de contrato predoctoral.
Pero no es este el único vacío que se puede encontrar en el EPIF. Para señalar algunos ejemplos más: en el artículo 4 se recogen las labores que ha de realizar un doctorando, las “tareas de investigación en un proyecto específico y novedoso y, por otro, del conjunto de actividades, integrantes del programa de doctorado, conducentes a la adquisición de las competencias y habilidades necesarias para la obtención del título universitario oficial de Doctorado, sin que pueda exigírsele la realización de cualquier otra actividad que desvirtúe la finalidad investigadora y formativa del contrato”. En ninguna otra parte del texto se especifica qué se entiende por esas actividades y tareas de investigación ni tampoco qué otras desvirtúan la finalidad investigadora.
En el artículo 12 se recogen los derechos de los doctorandos, como que las instituciones u organismos den “la colaboración y el apoyo necesarios para el desarrollo de actividades de formación y especialización científica y técnica correspondientes a su formación” y el derecho de “participar en las convocatorias de bolsas y ayudas complementarias para asistencia a reuniones científicas o para estancias de formación y perfeccionamiento en centros diferentes al de adscripción, incluidas las que se financien con fondos propios de la institución contratante o de terceros”.
¿Qué se entiende por la colaboración y el apoyo necesarios? ¿A qué pueden los doctorandos acogerse exactamente? La participación en las convocatorias de ayudas, por otra parte, no garantiza en modo alguno recibirlas o que se cubran los gastos que generan los congresos y estancias que el doctorando ha de aportar de su bolsillo en muchas ocasiones. El EPIF, pues, aboca el apoyo y la ayuda que ha de recibir el doctorando —sin definir ni especificar qué incluye o qué se entiende por ellos— a universidades, departamentos, grupos y proyectos infrafinanciados que ni tienen recursos para garantizar una investigación en condiciones dignas ni tienen la voluntad en muchas ocasiones de dar respuesta a las necesidades de los doctorandos, uno de los últimos eslabones en la cadena de precariedad y jerarquía académica.
A través de estos ejemplos —entre otros que se podrían seleccionar— se evidencia la indefinición del EPIPF y su poca utilidad para garantizar derechos para los doctorandos. Hay otros aspectos, sin embargo, que quedan por señalar, como son qué se entiende por “formación” o por “una carrera académica”. Estos serán desarrollados en otro artículo, en el que también se explorarán las potencialidades y límites de la acción sindical de los doctorandos.
Adrián Zarco Santiveri
Max Josep van Kreveld Brufau
Actividades Varias de Lleida
Fuente: Rojo y Negro